— ¡Estoy bien, duquesa! ¡No os atormentéis! Sólo que estoy muy enfadado y os pido perdón por haberos hecho venir, porque no tengo ningún deseo de cantar ni de tocar la guitarra.
— ¿Estáis enfadado, mi rey? ¿Me permitís preguntaros por qué razón?
— ¡Por esa evasión del señor de Beaufort! Todo el mundo aquí parece considerarla una cosa muy divertida. ¡Una gran broma!
— ¿Y Vuestra Majestad no lo ve de la misma manera?
El rostro del niño, serio con frecuencia, se hizo severo.
— ¡No, señora! Cuando un hombre es encarcelado debido a un delito lo bastante grave para merecer el castigo, su evasión no puede ser considerada algo divertido, porque se le encerró en nombre del rey, ¡y el rey soy yo! Se están riendo de mí, y eso es algo que no toleraré jamás, ¿me entendéis? ¡Jamás!
La mirada del niño reflejaba una cólera tan augusta que Sylvie agachó la cabeza como si fuera culpable. Al mismo tiempo se sintió algo asustada porque, en pocas palabras, Luis había revelado el fondo de su carácter. Había nacido para ser rey y tenía plena conciencia de ello, lo que permitía suponer que tal vez sería un gran rey… a menos que se convirtiera en el peor de los tiranos una vez accediese al poder.
A pesar de todo, Sylvie no quiso dejar pasar la ocasión sin abogar por la causa de François.
— Vuestra Majestad tiene razón -dijo-, y confieso que soy la primera sorprendida por la manera como se ha recibido aquí la noticia, pero, Sire, pensad que se trata de un hombre preso desde hace cinco años por una simple presunción. Nunca se ha probado que el señor de Beaufort quisiera atentar contra la vida del cardenal.
— Es posible, duquesa, pero es muy capaz de ello. No os sorprenderá que os confíe que quiero muy poco a Su Eminencia… ¡pero quiero menos aún al señor de Beaufort!
— Sire -le reprochó Sylvie con dulzura-, es el más leal de vuestros súbditos. Nadie podría dudar del amor que profesa a su rey.
— Tal vez deberíais decir el amor que profesa a su reina -repuso el niño con una amargura reveladora de unos celos que su interlocutora no podía por menos que entender. Luego añadió, puesta una mano sobre las de Sylvie-: No quiero causaros pena, señora. Sé que es amigo vuestro desde la infancia y que le queréis mucho, pero ya veis que yo no soy más dueño que vos de mis sentimientos. No creo que llegue el día en que quiera al señor de Beaufort.
Aunque trataron otros temas de conversación en la hora siguiente, fueron esas últimas palabras las que persiguieron a Sylvie mientras recorría el corto trayecto entre el Palais-Royal y su hôtel de la Rue Quincampoix: veía en ellas una amenaza para el futuro, cuando aquel niño de nueve años, ahora bajo la doble tutela de su madre y su ministro, llegara al poder. Adivinaba que sería terrible en sus enemistades. ¿Qué cabía esperar de sus odios? ¿Qué sería entonces del padre oculto bajo la imagen tal vez un poco exagerada de un súbdito turbulento? ¡Pobre François, cuyas pasiones acababan siempre por volverse en su contra! ¡Cuánto sufriría si un día llegaba a saber que su hijo no le amaba!
Ya era tarde, pero en las calles del Marais reinaba una agitación desacostumbrada, y al llegar a la Rue Quincampoix vio un gentío delante de la taberna de l'Epée de Bois. Por la más extraña de las casualidades, el hôtel de Beaufort [17] era vecino del de los duques de Fontsomme. Un vecino silencioso, ciego y sordo, que sólo llamaba la atención de la joven por su nombre, ya que François nunca lo había habitado.
Había sido uno de los regalos de Enrique IV a Gabrielle d'Estrées cuando la nombró duquesa de Beaufort. Sus primores de estilo renacentista convenían a la perfección a una mujer hermosa, pero también un varón podía encontrarse cómodo allí. Sin embargo, el actual poseedor del título no lo habitaba por una razón muy sencilla: perseguidos desde hacía años por la enemistad del cardenal o del rey -a menudo de ambos-, los Vendôme preferían no estar separados cuando residían en París. Ocupaban en bloque la mansión familiar, y aunque en alguna ocasión François había expresado la vaga intención de formar su propia casa, nunca había sido más que una idea efímera, penosa además para su madre dada su inclinación a reunir en torno suyo a sus polluelos, como una gallina clueca. De modo que aquella hermosa mansión presentaba cierto aire de abandono, y sin embargo era allí adonde el pueblo dirigía por instinto sus aclamaciones, como si la alta silueta de François fuera a asomarse de un momento a otro al balcón. Sylvie se sintió conmovida: desde aquella mañana, el hôtel de Beaufort se había convertido para toda aquella gente en un símbolo, como lo era para ella desde hacía cinco años, cuando, recién casada, llegó al hôtel de Fontsomme y puso por primera vez los ojos en sus ventanas despintadas y su jardín invadido por zarzas y hierbajos.
Al contrario que otras casas nobles, que se vaciaban en las proximidades del verano para poblar los castillos, el hôtel de Fontsomme conservaba de forma permanente el personal suficiente para mantenerlo abierto y preparado para acoger a sus dueños. Lo mismo sucedía en la casa de Conflans. La gran fortuna de los duques les permitía ese lujo, habida cuenta, además, de que el castillo familiar, situado entre las fuentes del Somme y la pequeña aldea de Bohain, había sufrido en 1634 serios desperfectos debido al avance de las tropas españolas y a una ocupación que, gracias al ejército del señor de Turenne, sólo había durado un año. Pero los destrozos habían sido de importancia y el castillo aún era inhabitable a pesar de las grandes obras emprendidas por el mariscal-duque, padre de Jean, y también por éste. Así pues, al llegar a la Rue Quincampoix, Sylvie encontró la casa dispuesta para recibirla, como de costumbre cuando así lo exigía su servicio junto a la reina y el rey niño.
Ya era noche cerrada cuando, después de haberse envuelto en una bata y tomado una cena ligera, bajó al jardín para respirar el aire templado de aquel último día de mayo. Un aire, de todas formas, más ruidoso que de costumbre. Por encima de los techos le llegaban los ecos de las canciones improvisadas para el héroe del día con la tonada del Rey Enrique. De vez en cuando, un orador improvisado alzaba la voz para llamar a los presentes a sublevarse contra el «Mazarino chupador de la sangre del pueblo y verdugo de monseñor François», y luego se afinaban los violines en medio de gritos alegres. Podía apostarse sin miedo a que habría baile improvisado, y que aquella noche se dormiría poco en el barrio.
Lo cual no molestaba a Sylvie. Se sentía feliz por aquella especie de consagración que el pueblo llano ofrecía a François, y decidió quedarse acurrucada como un pájaro entre las ramas y las flores, hasta adormecerse al son de los violines. Se sentía arrullada por la dulce sensación de que François por fin estaba libre y de que para ella había acabado el temor que la atenazaba desde hacía cinco años: el de enterarse algún día de su muerte en prisión por alguna enfermedad tan misteriosa como repentina.
Medio tendida en un banco provisto de almohadones, escuchaba la música, miraba los arriates iluminados por la luna y aspiraba la fragancia de las rosas. Las había por todas partes en el jardín, menos grande y lujuriante que el de Conflans; pero su esposo, que conocía su amor por ellas, había ordenado a los jardineros que las plantaran en cualquier sitio, por más que aquello no se ajustara a la moda de los arriates de formas geométricas, que a Sylvie no le gustaban.
Se había sumido en un ligero ensueño cuando de repente se estremeció: allí, detrás de las ventanas del primer piso del edificio desierto, se movía una luz. Sin duda, un candelabro. ¿Quién estaba allí? ¿Era posible que fuera…? Oh, no, sería una colosal imprudencia, porque no había que fiarse del rostro sonriente de Mazarino, compuesto para dar gusto a la reina. En realidad, el cardenal tenía que estar hirviendo de cólera y podía tenerse la seguridad de que, desde el momento en que se conoció la noticia, había ordenado a toda la policía del reino lanzarse tras las huellas del fugitivo.
Era extraña, esa luz que cruzaba la mansión en toda su longitud. Parecía un fantasma, pero Sylvie no creía en apariciones. ¿Entonces? ¿Un admirador del propietario que, aprovechando la fiesta callejera, se había introducido en la casa? Era posible, pero poco probable. Aunque la mansión había estado deshabitada durante muchos años, no por ello dejaba de estar bien cerrada e incluso guardada. La propia Sylvie se había dado cuenta de ello cuando, impulsada por la curiosidad, había intentado entrar un día. Ni su íntima relación con los Vendôme ni su título de duquesa le habían servido de nada: el guardián, un viejo soldado que había servido a las órdenes del rey Enrique, se había mostrado tan cortés como inflexible.
— Mientras no esté presente el dueño para abrir la puerta, nadie debe entrar, y pido perdón por ello a la señora duquesa.
Aquella escena se remontaba a dos años atrás, aproximadamente, y desde entonces nunca había intentado entrar ni había vuelto a preocuparse por el guardián. ¿Seguía estando allí? Era muy viejo y tal vez había muerto. Arriba, el resplandor del candelabro seguía su paseo, y Sylvie decidió averiguar qué ocurría. Rogando a Dios que a nadie se le ocurriera ponerse a buscarla, se dirigió al fondo del jardín, a un lugar donde el muro medianero, cubierto en gran parte de hiedra, se había derrumbado, y se dispuso a franquear aquel obstáculo.
No sin trabajo: su amplia bata de damasco amarillo no era el atuendo ideal para trepar por las tapias, y menos aún sus pequeñas zapatillas de terciopelo, pero, fiel a sus antiguas costumbres, Sylvie no se dejaba vencer por ninguna dificultad cuando quería algo, y lo que quería ahora era ver quién se paseaba por la casa desierta de la bella Gabrielle.
Salvado el muro sin demasiadas complicaciones, avanzó a lo largo de lo que había sido una galería, reconocible todavía a pesar de la maleza. Para no tropezar, se vio obligada a mirar dónde ponía los pies y no pudo vigilar adecuadamente la luz. De modo que cuando llegó a la escalinata que daba acceso a los salones, la fachada estaba de nuevo a oscuras. Sin embargo, no renunció y subió los peldaños, anchos y bajos, hasta llegar a una puerta que, para su sorpresa, se abrió con un chirrido. Allí le fue preciso detenerse, porque en el interior no se veía absolutamente nada. Tuvo que esperar a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Olía a humedad, pero también a cera caliente. El candelabro debía de haber sido encendido ahí.
Finalmente, distinguió el pie de la escalera y se dirigía hacia allí cuando una claridad amarillenta iluminó desde lo alto los polvorientos peldaños de piedra. Se oyeron unos pasos cautos que de repente se precipitaron, y antes de que la sorprendida Sylvie tuviera tiempo de ocultarse se encontró frente a Madame de Montbazon, que al ver la sombra clara que surgía de las tinieblas hizo primero un movimiento de retroceso pero al punto se echó a reír.
— No podéis ser el fantasma de Gabrielle d'Estrées, porque soy yo quien representa ese papel -dijo al tiempo que levantaba el candelabro, lo que le permitió reconocer a la recién llegada-. ¡Oh, Madame de Fontsomme! ¿Os habéis equivocado de puerta?
— No. Estaba tomando el fresco en mi jardín y he visto vuestra luz. Como sabía que la casa está deshabitada desde hace mucho tiempo, sentí curiosidad y salté el muro por una parte medio derruida. Pero ¿cómo habéis entrado vos? Si hubieseis cruzado entre toda la gente que baila en la calle, yo habría oído las aclamaciones…
La duquesa dejó el candelabro sobre un escalón y se sentó a su lado, indicando a Sylvie que la imitara.
— ¡Bien observado! -dijo-. La verdad es que he venido por el túnel que comunica este edificio con las bodegas de una casa vecina, que me pertenece. ¡Dos salidas posibles, siempre! Asilo quiso el rey Enrique IV, que conocía bien al pueblo y sabía con cuánta facilidad se puede alzar contra una favorita. Pero eso no impidió que la pobre Gabrielle d'Estrées muriera envenenada en casa del banquero Zamet…
— ¿Envenenada? Murió de convulsiones después de un parto horrible…
— Esa es la versión oficial, que no ha convencido a mucha gente. Pensad un poco. Unos días más y se habría convertido en reina de Francia. Y eso no lo aceptaba nadie, o casi nadie. Tenía que morir…
— ¿Y Zamet se habría atrevido?
— El no, y por otra parte el rey nunca le reprochó nada; pero sí otras personas a su servicio. ¿Os dais cuenta de lo que habría significado para nuestros amigos que Gabrielle fuera coronada? César de Vendôme sería rey en este momento, y Mercoeur delfín de Francia. En cuanto a nuestro querido François, sería duque de Orléans. Algo que da que pensar, ¿no es así?

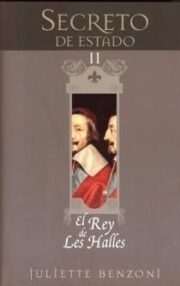
"El Rey De Les Halles" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Rey De Les Halles". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Rey De Les Halles" друзьям в соцсетях.