— Más aún de lo que imagináis -suspiró Sylvie-. ¿Sabéis que Mazarino proyecta casar a la mayor de sus sobrinas con Mercoeur? Podría tratarse incluso de un matrimonio por amor…
Madame de Montbazon la miró como si se hubiera vuelto loca, y se echó a reír.
— ¿Mercoeur, sobrino de Mazarino? ¡Sangre de Cristo! ¡Beaufort es capaz de matar a su hermano para impedir ese escándalo!
¡Ya estaba! La gran silueta de François acababa de alzarse entre las dos mujeres sentadas en su escalera como pájaros posados en una rama.
— ¿Dónde está? -preguntó Sylvie, incapaz de callar por más tiempo una pregunta que le quemaba la lengua-. Mazarino simula reírse de la broma graciosa que le han gastado, pero estoy segura de que ha puesto todos los medios para buscarlo.
— ¡Por supuesto! Pero tranquilizaos, está en un lugar seguro. Sólo que, ya lo conocéis: el problema con él es que se niega a esconderse en algún castillo de provincias. Quiere volver a París… y por eso estoy aquí esta noche. He venido a visitar este edificio y ver qué hará falta para hacerlo habitable.
— ¿Volver a París? No es razonable…
— Él nunca es razonable, lo sabéis bien. Pero yo me he acostumbrado a hacer su voluntad, y al mismo tiempo a facilitarle las cosas tanto como me sea posible.
— ¿Puedo ayudaros?
Marie de Montbazon no respondió enseguida. Empleó algún tiempo en escrutar el rostro de la joven con aire meditabundo. Finalmente preguntó:
— ¿Qué edad tenéis?
— Veinticinco años. Seis menos que François.
— Y yo cuatro más… Naturalmente, le amáis, o de lo contrario no estaríais aquí.
Sylvie apartó la vista para escapar a aquella mirada que parecía escudriñar el fondo de su alma, pero se puso en pie y adoptó un muy bien compuesto aire de dignidad.
— Lo he amado -dijo con cierta aspereza-. Fue el héroe de mi infancia, pero en la actualidad amo a mi marido.
— ¿No es ésa una verdad a medias? Digamos que a vuestro marido lo queréis mucho y que por otra parte lo merece con creces; pero en el fondo, muy en el fondo de vuestro corazón, ¿qué hay?
— ¿Por qué tengo que mirar tan lejos? De todas maneras, él os ama a vos… -murmuró Sylvie con una pizca de amargura que no pudo retener.
— No, ya no, y confieso que añoro la época de Vincennes, porque entonces estaba segura de ser la única, ¡por fuerza! Pero desde su fuga, estoy segura de que ama a otra…
— ¿Aún conserva su antigua pasión por la reina?
— Ella tiene casi cincuenta años. No, hay otra cosa. Me ama a mí con su cuerpo, pero estoy segura de que alguien más ocupa su corazón.
— ¿Quién? -preguntó Sylvie con tanta vehemencia que casi fue un grito de angustia.
— No es a mí a quien confiaría ese secreto -respondió la duquesa encogiéndose de hombros-, porque tiene miedo de mis celos. La verdad es que no lo sé. Y ahora, despidámonos -añadió al tiempo que se ponía en pie-:. He visto lo que deseaba ver y es hora de que me vaya. Imagino que vos también.
— En efecto. Sin embargo, repito mi ofrecimiento: ¿necesitáis la ayuda de una vecina?
— Por el momento no, pero os lo agradezco…
Iba a internarse de nuevo en las profundidades de la casa, llevando su candelabro, cuando se detuvo.
— ¡Ah! Una cosa más, por favor.
— Os lo ruego.
— No hagáis reparar el muro de vuestro jardín, por si acaso las demás salidas quedaran bloqueadas. Aunque también es cierto que nunca le ha dado miedo un muro en buen estado. Los de Vincennes podrían atestiguarlo.
— A propósito de la evasión… ¿No resultó herido?
— ¿Al caer? Sí, se dislocó el brazo: la cuerda era un poco corta. Pero un curandero de Charenton volvió a colocarlo en su sitio. ¡Hasta la vista, querida!
— ¡Hasta la vista! Y quedaos tranquila en cuanto al muro: seguirá como está.
Sylvie pasó el final de la noche en el jardín, disfrutando tanto del cielo estrellado como del bullicio de la bacanal en honor de François, que tanto contrastaba con el silencio y la oscuridad de la antigua mansión de la favorita… Al llegar el día, marchó a Conflans a pesar del deseo que sentía de permanecer allí. La idea de que quizá muy pronto François estaría en la casa vecina a la suya causaba turbulencias en su corazón, pero al pensar en Jean, que combatía al lado del señor de Condé, decidió que no sería ni oportuno ni honesto para con él quedarse en París. Y además, no le gustaba pasar mucho tiempo lejos de su pequeña Marie, tan adorable con sus rizos rebeldes y su siempre sonriente carita sonrosada que encantaba a todo el mundo. Y sobre todo a Jeannette, ascendida al rango de gobernanta y a la que las demás criadas llamaban Mademoiselle Déan, porque, a pesar de las súplicas de Corentin, todavía no se habían casado.
— Tú no puedes dejar al señor caballero de Raguenel -le había dicho a su pretendiente-, y yo no quiero dejar a Mademoiselle Sylvie… bien, a la señora duquesa. Para casarnos tendríamos que decidirnos por el uno o la otra. Pero ya ves que es imposible… Al menos de momento.
— ¿Crees que llegará algún día…?
— Lo espero, porque nos queremos. Voy a decirte una cosa: tendríamos que habernos casado cuando estábamos en Belle-Isle.
— Claro que sí, pero ahora tendríamos el mismo problema. En fin -concluyó Corentin-, tendremos un poco más de paciencia.
A decir verdad, desde el nacimiento de Marie, a Jeannette le costaba menos «tener paciencia». Estaba loca por la niña y la mimaba con tanto ardor que en ocasiones provocaba la risa de Sylvie.
— Si no estuviera tan segura de haberla traído al mundo -decía-, me preguntaría si no lo he soñado y tú eres la verdadera madre.
— No digáis esas cosas delante del señor duque. ¡Se enfadaría conmigo!
— ¿Crees que te reprocharía un cariño tan grande? ¡Lo contrario es lo que le disgustaría!
Se echaron a reír. Así transcurrían plácidamente los días en la casa que el mariscal de Fontsomme había hecho construir en la orilla del Sena poco después del incendio de su castillo picardo, con la intención de contar con una casa campestre agradable para los días del verano. La finca de Carrières se encontraba entre el castillo de Conflans, que pertenecía a Madame de Senecey, y unos terrenos situados ya en el término de Charenton, propiedad de la marquesa du Plessis-Bellière. Las relaciones con ambas vecinas eran excelentes: Sylvie conocía desde hacía mucho tiempo a la ex dama de honor de Ana de Austria, convertida ahora en gobernanta de los infantes de Francia, y simpatizó de inmediato con su otra vecina.
La marquesa, de soltera Suzanne de Bruc, procedía de una familia noble bretona que se remontaba a las Cruzadas, era unos diez años mayor que Sylvie y vivía permanentemente en su propiedad de Charenton, en la que recibía a la flor y nata del mundo de las letras: los dos Scudéry, Benserade, Scarron, Corneille, Loret, el abate de Boisrobert… todos ellos amigos de su hermano, el señor de Montplaisir, que era también poeta. A lo largo del año, aquellas personas un tanto excéntricas hacían resonar en la casa y los jardines sus parrafadas, poemas o efusiones líricas cuyo tema era con frecuencia la dueña de la casa, una mujer de gran belleza pero también honesta, fiel a un esposo militar que faltaba de su hogar casi tanto tiempo como Jean de Fontsomme. Llevaba una vida placentera que Sylvie compartía con tanto más gusto por el hecho de que volvía a encontrar allí a amigos de la época del convento de la Visitation Sainte-Marie. Y en particular, a Nicolas Fouquet.
El joven magistrado había enviudado y se había convertido en intendente de la Generalidad de París, además de ocupar un puesto importante en el Parlamento, sin por ello faltar lo más mínimo a su lealtad al rey. Mantenía con Perceval de Raguenel excelentes relaciones. Muy seductor, un auténtico donjuán, Nicolas repartía en aquel momento sus preferencias entre su anfitriona y la joven Madame de Sévigné, una simpática plumífera que escribía las cartas más bonitas del mundo. Las dos se hacían desear, la primera por amor a su esposo, y la segunda por virtud pura y simple. En cuanto a Sylvie, a pesar de que le gustaba infinitamente, sabía que nada podía esperar de ella salvo una buena amistad, y era lo bastante perspicaz para no intentar rebasar los límites de ésta. Al comprobar la admiración apasionada que sentía la pequeña Marie de Fontsomme por el lorito de Madame du Plessis-Bellière, un día Fouquet se presentó en Conflans con otro de regalo, tan bonito y charlatán como el primero, que sumió a la pequeña en un asombro maravillado y a Sylvie en la perplejidad cuando se enteró de que el pájaro, azul como un cielo de verano y vanidoso como un pavo real, respondía al nombre de Mazarino.
— He intentado darle otro nombre-explicó Fouquet a la joven-, pero si lo llaman de otra manera se encierra en sí mismo como una ostra. Por lo demás, es sumamente charlatán, y lo he encontrado a la vez tan bonito y divertido que no he podido resistir la tentación de comprarlo. Después de todo, si algún día recibís al cardenal, sólo tenéis que encerrarlo… Espero no haberos molestado.
— Mirad la cara de Marie. Ella os responderá por mí, pero es demasiada generosidad, amigo mío. ¡Una niña tan pequeña!
— Si llega a ser tan encantadora como su madre, recibirá muchos más regalos -concluyó el joven parlamentario, besándole la mano.
Desde ese día, Zarino se convirtió en el compañero inseparable de la niña, incluso durante sus paseos, en los que lo llevaba un lacayo adscrito a su servicio. Formaban en conjunto un grupo pintoresco y colorido, que divertía a los jardineros. Con él se encontró Sylvie, a su regreso de París, mientras paseaba alrededor de un estanque en el que un chorro de agua salpicaba con gotas luminosas.
Al ver a su madre, Marie dejó de salpicar a Zarino, al que pretendía bautizar de aquella manera, y corrió hacia ella tan deprisa como pudo, gorjeando cuando Sylvie la tomó en brazos para cubrir de besos su carita redonda; y durante un instante hubo un intercambio, absolutamente incomprensible para los no iniciados, de murmullos, palabras cariñosas y grandes besos. Marie ronroneaba como un gatito y apretaba sus brazos en torno al cuello de su madre.
— Está toda mojada -protestó Jeannette-, y ya íbamos a entrar. ¡También os vais a mojar, señora duquesa!
— No tiene importancia, Jeannette. Me recuerda a la temporada de los patos en el estanque de Anet. ¿Te acuerdas de cómo nos divertíamos? De todas maneras, tendría que cambiarme. ¿No ha habido ninguna novedad desde que me fui?
— Una carta del señor duque. Está en vuestra alcoba.
Era, como de costumbre, una carta muy tierna en la que Jean anunciaba su esperanza de una próxima victoria, pero ponía en guardia a su mujer contra eventuales disturbios.
Aquí se habla continuamente de la hostilidad de las Cortes soberanas respecto de la política del cardenal, sobre todo en lo relativo a los impuestos. Eso no resulta nada tranquilizador para mí, y al estar tan lejos de vos me supone una verdadera angustia. Por eso os suplico que os mováis lo menos posible de Conflans. París es una ciudad imprevisible, y de creer los informes que recibimos aquí, bastaría poca cosa para producir una explosión. ¡Tened piedad de mí, mi Sylvie bienamada, y no os expongáis! La reina tendría que saber prescindir de vos por algún tiempo…
¡El querido Jean! Había tres páginas así, repletas de amor y preocupación por sus «dos» mujeres. Era muy propio de él, aquello: pensar en los demás cuando él mismo afrontaba continuamente la muerte o, peor aún, una mutilación o invalidez; pero Sylvie sabía lo que representaban para él su hogar y las dos personas que lo animaban. Por su parte, ella daba gracias al Cielo todos los días por haberle dado un esposo así. No era posible encontrar en el mundo un hombre más delicado, y su conducta en los primeros días de su matrimonio lo había probado, desde la noche de bodas.
Cuando Sylvie, acordándose de cierta otra noche, temblaba en el gran lecho en que sus criadas la habían colocado, él había venido simplemente a sentarse junto a ella y tomado en las suyas las manos heladas de la joven.
— No tenéis nada que temer, Sylvie. Vais a dormir tranquilamente en esta cama y yo me instalaré en el sofá… -Y como ella le miró sin comprender, aunque aliviada, añadió-: El amor, por lo menos el corporal, os ha mostrado hasta el presente un rostro amenazador, hosco, un rostro que no es el auténtico. Habéis sido herida, y estoy seguro de que en este momento estáis muerta de miedo. Estas manitas frías lo demuestran. Pero no padezcáis, Sylvie, yo os amo lo bastante para esperar…
— ¿No vais a…?

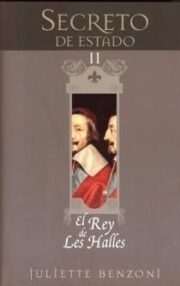
"El Rey De Les Halles" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Rey De Les Halles". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Rey De Les Halles" друзьям в соцсетях.