Una vez de regreso en su casa, Sylvie se encontró mejor de lo que esperaba. Era como un remanso de paz, una isla apartada de la mar tormentosa, por más que entre los criados fuera perceptible algún nerviosismo; pero la solemnidad un poco pontifical de Berquin, el mayordomo, y de la señora Javotte, la gobernanta que era además su esposa, imponía a la tropilla de lacayos y camareras el respeto suficiente para mantener el orden. Se habían contentado con enviar a un lacayo y un marmitón en busca de noticias para no verse sorprendidos en caso de que se produjera un verdadero motín.
Había hecho calor a lo largo de todo el día, y con el crepúsculo aparecieron sobre la ciudad nubes de tormenta. La joven cambió entonces su atuendo por un amplio vestido de batista blanca adornada con encajes, después de haberse refrescado en un barreño de agua fría. Como apenas tenía apetito, se contentó con una cena ligera y después despidió a sus sirvientas diciéndoles que no necesitaba ayuda y se acostaría sola. Finalmente, bajó al jardín con la intención de quedarse allí el mayor tiempo posible, hasta que la tormenta la obligara a entrar.
Pero la tormenta no parecía dispuesta a estallar, y los ruidos inusuales que se oían no venían del cielo, sino del suelo de París como si su población estuviese ocupada en alguna gigantesca construcción, lo que daba a la noche extrañas resonancias. Salvo los sonidos habituales de la taberna vecina, la calle estaba en silencio. No había baile esa noche, y cuando Sylvie llegó al fondo del jardín, encontró la casa vecina igualmente silenciosa y completamente a oscuras; pero era mejor así. Su impresión de estar haciendo algo que no debía se desvaneció y, resguardada en el cenador de las rosas que tanto le gustaba, pudo disfrutar sin remordimientos del frescor del jardín, que habían regado a la caída de la tarde. Se estaba bien en soledad, apartada del ir y venir de la casa, donde los sirvientes se dedicaban a ordenar las habitaciones y guardar las cosas. Tan bien que se adormeció cuando en la vecina iglesia de Saint-Gilíes el reloj daba las campanadas de las diez…
El ruido de unos pasos la despertó con un sobresalto. Alguien que tomaba precauciones -las pisadas eran muy ligeras- se acercaba por el otro lado de la tapia.
Al principio Sylvie se quedó inmóvil. Luego se levantó, escuchó y pensó en Madame de Montbazon, pero ningún roce de sedas acompañaba los pasos, que en ese momento se detuvieron por un instante. Comprendió entonces que se trataba de un hombre y que debía de encontrarse cerca del muro, porque oyó una aspiración seguida de inmediato por olor de tabaco: se había parado a encender su pipa. Sylvie dedujo que podía tratarse del guardián de la mansión, que amenizaba su vigilancia dándose un paseo nocturno, y volvió a sentarse en el banco. No por mucho tiempo: ahora alguien escalaba el muro derruido, después de lo cual reanudó tranquilamente la marcha como si no estuviera pisando una propiedad ajena. El visitante se comportaba como si estuviese en su propia casa. Ella le oyó silbar y salió del cenador en el momento preciso en que François se disponía a entrar en él.
La sorpresa fue absoluta para ambos. Fue él quien se repuso primero; la emoción de verlo tan de improviso había hecho que a la joven se le formara un nudo en la garganta.
— ¡Sylvie…! Pero ¿qué estás haciendo aquí?
Lo incongruente de la pregunta devolvió de inmediato el habla a Sylvie.
— ¿No podríais variar vuestra manera de abordarme? -dijo-. Cada vez que me encontráis, me preguntáis lo mismo. ¿Puedo sugeriros que esta noche soy yo más bien quien debe preguntaros qué hacéis en mi casa?
El dejó escapar una risa silenciosa que hizo relucir sus dientes blancos.
— Es verdad. ¡Perdóname! Mi excusa es que ignoraba tu presencia. Te creía de veraneo en Conflans.
— Vuestra excusa no me vale. Tenéis también un jardín, me parece. ¿Por qué no os quedáis en él?
— ¡El tuyo es más hermoso! El mío parece una selva y, dado que vivo escondido, no me es posible traer a mis jardineros. De modo que he tomado la costumbre de venir a pasar un momento aquí cada noche, para respirar el olor de tus rosas. ¿Es un pecado tan grave?
Sylvie se sintió ofendida. ¿De modo que en la casa de ella él sólo buscaba placer y una comodidad suplementaria? Su voz se endureció al decir:
— No, siempre que suceda entre amigos… y no me parece que sea nuestro caso. La última vez que nos vimos…
— ¡Hablemos de ella! Me arrojaste tu boda a la cara, y lo que es más, te casaste el mismo día en que me detuvieron.
— No, la víspera -precisó Sylvie-. Y yo ignoraba que ibais a caer en una trampa.
— ¿Eso habría supuesto alguna diferencia?
— No. Una no devuelve su palabra cuando la ha dado a un hombre como mi esposo.
— Y eres feliz, al parecer -dijo él en tono sarcástico-. Formáis la pareja ideal y tenéis una hija pequeña.
— ¿Me lo reprocháis?
Él se apartó de ella, fue a sentarse en el banco y se quedó mirándola sin responder.
— ¿Y bien? -insistió Sylvie-. ¿Me lo reprocháis?
François se encogió de hombros.
— ¿Con qué derecho? No tengo ninguno sobre ti, y puedes estar segura de que he dispuesto de mucho tiempo para pensar sobre ese tema en Vincennes, entre los paseos por la azotea del torreón, las partidas de ajedrez con La Ramee, los ruegos a Dios…
— ¿Y las visitas de Madame de Montbazon?
— Fueron menos frecuentes de lo que se dijo, pero es verdad que me dio esa prueba, que lanzó ese reto a la corte… Creo que a eso se le llama amor.
— ¿No estáis del todo seguro? Es verdad que muchas veces me he preguntado si sabéis lo que es amar. Y si no hubiese sido testigo de vuestra loca pasión por la reina…
— ¡Muy mal correspondida, reconócelo! A cada instante estaba dispuesto a morir por ella; la quería grande, gloriosa, y ya ves el resultado. Aparece un sinvergüenza italiano, se entromete entre los dos, destruye todo lo que nos unía en el momento preciso en que nuestro amor iba a revelarse públicamente, y ella me arroja a un calabozo sin la menor intención de sacarme de allí algún día. No es más que una ingrata. ¡Mira cómo ha ido apartando Mazarino a todos los amigos de antaño! Madame de Chevreuse mantenida lejos de la corte, Marie de Hautefort…
— Volvería si le apeteciese, pero no tiene el menor deseo, y la comprendo. Nunca ha sido mujer para mendigar una amistad que le han negado. Es la mariscala de Schomberg, es duquesa de Halluin y eso le basta, la corte sólo le inspira desprecio.
— ¿Y tú? ¿Por qué te quedas? Supongo que Mazarino te tiene seducida… a menos que sigas indicaciones de tu esposo.
Herida por su tono despectivo, Sylvie se puso en pie con los puños apretados.
— Mi esposo sirve al rey, al rey ante todo, ¿me entendéis? No nos gusta Mazarino, ni a él ni a mí, ¡pero yo soy como él! Sirvo al rey porque le quiero, figuraos, como si fuera mi hijo…
— Y él te corresponde, por lo que he oído decir. ¡Qué suerte tienes! A mí me detesta, y sin embargo es…
Sylvie colocó su mano sobre la boca de François para que no pronunciara la mortal palabra. Su cólera se había desvanecido y ahora sentía piedad de él, conmovida por el dolor que percibía detrás de su amargura.
— ¡No os conoce lo suficiente! ¡Olvidad a Mazarino! Servid a ese niño al que amáis y que, creo, será un gran rey si llega a la edad adulta. Entonces os querrá…
— Dicho de otra manera, tendrá un amor interesado. Como su madre… -Bruscamente, François se acercó a Sylvie y la tomó entre sus brazos-. ¿Y tú? Aparte de ese chiquillo, ¿a quién amas, Sylvie? ¿Al bobo al que te has entregado?
— ¡Naturalmente que le amo! -exclamó ella, intentando rechazarlo-, y os prohíbo que habléis de él con ese desprecio. ¿Qué tenéis que él no tenga?
La encendida defensa de Sylvie pareció divertir a Beaufort. Ella le oyó reír, al tiempo que apretaba más su abrazo.
— Soy el mayor imbécil, sin duda, porque él ha conseguido arrebatarme a tu persona.
— Yo nunca he sido vuestra…
— ¡Claro que sí! ¡Eras mía porque sólo me amabas a mí! ¡Sylvie, Sylvie, vuelve en sí! ¡Y deja de forcejear! Pareces más que nunca una gatita encolerizada, pero yo sólo quiero besarte…
— ¡Y yo no lo quiero! ¡Dejadme!
Intentaba rechazarlo con toda la fuerza de sus manos contra el pecho de François, pero no era suficiente para un hombre que podía doblar una herradura entre las manos. El se aproximó lo bastante para que ella pudiera notar su aliento en la boca.
— ¡No!… No, mi pequeña avecilla canora, no voy a dejarte. Nunca más te dejaré… ¿Vas a comprender por fin que te amo?
Las palabras que tanto había deseado oír, pero que no esperaba, llegaron hasta ella a través de la cólera que se esforzaba en sentir para mejor protegerse del placer culpable que sentía al estar entre sus brazos. Sin embargo, se negó a rendirse.
— ¿Cómo queréis que os crea? ¡Se lo habéis dicho a tantas mujeres!
— Únicamente a una: la reina.
— Y a Madame de Montbazon…
— No. Ella ha oído de mí cumplidos y palabras tiernas, pero nunca le he dicho que la amaba…
— ¿Y a mí me lo decís?
— ¿Quieres que lo repita? Es fácil, he gritado muchas veces esas palabras en el fondo de mí mismo cuando es-taba en prisión. Esperaba insensatamente que las oyeras, que vendrías como venía ella, Marie, y que sabrías finalmente cuánto te añoraba, cuan infeliz me sentía. Había perdido mi libertad, pero también te había perdido a ti… Así pues, amor mío, ahora que te tengo, no me pidas que te suelte.
De súbito, Sylvie sintió los labios de François contra los suyos… y dejó de luchar. ¿Para qué? Su corazón se ensanchaba mientras, olvidada de todo lo que no fuera el instante presente, se abandonaba por fin a aquel beso que la devoraba, la hacía desfallecer, buscaba su cuello, su seno, que recorrió antes de regresar a los labios, que respondieron ahora con un ardor que conmovió a François… El sintió que esa noche sería suya, que sería inolvidable y le recompensaría por todas las vividas en la soledad de Vincennes, devorado por el buitre de los celos como Prometeo encadenado en su roca. Inclinándose un poco, la levantó en brazos para llevarla al césped que se extendía como un tapiz bajo un sauce, cuando se escuchó una tosecilla seca.
— ¡Hum, hum!
El encanto se quebró. François depositó maquinal-mente en el suelo a Sylvie, que, aún aturdida, vaciló y hubo de apoyarse en su hombro para no caer. Entonces él se volvió, furioso, al importuno.
— ¿Quién diablos sois y qué queréis?
— ¡Soy yo, amigo mío, yo, Gondi! ¡Oh, me desespera ser inoportuno hasta este punto, pero hace una hora que os busco y vuestro lacayo me ha dicho que estabais en el jardín… ¡Mil perdones, señora duquesa! Ved en mí al más desesperado de vuestros obedientes servidores.
— Os han dicho en «mi» jardín. ¡No en el de los vecinos!
— Lo sé, lo sé, pero he oído voces… El tiempo es muy importante y es necesario que vengáis conmigo…
Por debajo de aquel tono quejumbroso e hipócrita, se percibía una voluntad imperiosa.
— Procurad que sea cierto -gruñó Beaufort-, ¡porque si no, nunca en mi vida os perdonaré vuestra indiscreción!
— ¿Qué indiscreción, amigo mío? Oh… ¿Haber saltado esa tapia medio caída? No es muy grave, y después he visto dos personas, dos sombras más bien, que paseaban.
— ¡No habéis visto nada en absoluto! ¡Y procurad tener a buen recaudo esa víbora que os sirve de lengua! Y ahora decidme qué ocurre.
El tono del coadjutor, entre quejicoso e inocente, cambió por completo y sonó firme:
— Se están levantando barricadas alrededor del Palais-Royal. ¡El pueblo de París ha puesto manos a la obra! Arranca los adoquines, amontona carretas, prepara las armas. Los que tienen, las dan a los que no tienen. El clero de los barrios sigue mis instrucciones y me espera, ¡pero hay otros que os esperan a vos!
— ¿Quiénes?
— El resto de los parisinos: los artesanos, los obreros, los mercaderes, los mozos de cordel, toda la gente de Les Halles, [19] que quiere saber si estáis de su lado…
— Estoy de corazón con ellos, pero ¿por qué aparecer en público? No tengo el menor deseo de que una compañía de la guardia o de los mosqueteros me caiga encima y vuelva a llevarme a Vincennes.
— Si he venido a buscaros, es porque no tenéis nada que temer. El pueblo quiere obligar a Mazarino a liberar a Broussel y Blancmesnil, y no permitirá que os prendan a vos. Sobre todo porque sois la víctima más augusta del italiano. ¡Venid, os digo! El Parlamento os agradecerá esta muestra de solidaridad. No olvidéis que nunca os han convocado ante él para un juicio de ninguna clase. Puede dictar una orden que os libere…

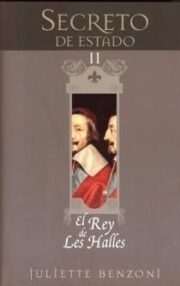
"El Rey De Les Halles" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Rey De Les Halles". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Rey De Les Halles" друзьям в соцсетях.