Aún indeciso, pero tentado por aquellos argumentos, François se volvió hacia Sylvie y aprisionó sus manos entre las suyas.
— ¡Se me rompe el corazón por tener que dejaros en este instante, amada mía! Sin embargo, la noche no ha terminado. Antes de que llegue el día habré vuelto a vuestro lado…
Después de besarle los dedos, súbitamente helados, François se alejó sin querer ver las lágrimas que habían aparecido en los ojos de la joven.
— ¡Os sigo! -dijo a Gondi con brusquedad-. ¡Pero démonos prisa!
El coadjutor dedicó a Sylvie una amplia sonrisa y una reverencia, y después los dos hombres saltaron el muro derruido y se perdieron entre la maleza del jardín abandonado. Sylvie volvió entonces a su banco y se sentó con la esperanza de calmar su corazón desbocado e intentar recuperar el dominio de sí misma. ¡Nunca se había sentido arrebatada por una emoción semejante! Como estaba muy lejos de imaginarse tan próxima a la victoria anhelada durante tanto tiempo, le costaba creer que no lo hubiese soñado. Sin embargo, era François quien la había tenido entre sus brazos, eran su voz, su boca, las que habían dicho «te quiero», y Sylvie escuchaba aún aquella música con un estremecimiento de delicia. No intentaba comprender por qué aquel amor parecía haber brotado bruscamente en la prisión de Vincennes, cuando ella acababa de casarse con Jean. No quería creer que su matrimonio, al excitar unos celos larvados, había actuado como una revelación en un hombre demasiado ardiente que no sabía resistirse a ninguno de sus impulsos, a ninguna de sus pasiones. Tan sólo quería saborear la felicidad de ser amada por fin por el hombre al que ella adoraba desde hacía tantos años. ¡Qué suave y fragante era aquella noche de verano, en el jardín donde había soñado al mirar aquellas ventanas oscuras! Y muy pronto François volvería, y el encanto volvería a comenzar…
«¿Qué vas a hacer? -susurró súbitamente una voz en su interior-. Va a volver, sí, y retomaréis la escena en el instante preciso en que Gondi vino a interrumpirla. El te llevaba en brazos y tú te abandonabas a tu felicidad sin pensar que él iba a colocar entre tu esposo y tú un hecho irreparable. Cuando vuelva será para tomarte, para hacer de ti su amante… como la Montbazon. Y no esperes poder impedirlo: él es el viento y la tempestad, no quiere esperar y tú te abandonarás sin más, ¡no tendrás fuerza para resistirte!, simplemente porque él te ha dicho que te ama…»-¡No… no! -exclamó Sylvie puesta en pie.
«Sabes muy bien que sí. Lo deseas tanto como él te desea a ti. Dentro de una hora más o menos, él ya no tendrá nada que esperar…»
Una sonora ovación procedente de algún lugar próximo interrumpió el discurso de la vocecita de la razón. Era a él a quien aplaudían a grandes voces, a él, vencedor ya de aquella multitud como lo sería muy pronto de la esposa de Jean de Fontsomme. Con un repentino espanto, Sylvie se dio cuenta del abismo abierto a sus pies. Ya no era libre para hacer de sí misma lo que quisiera y cuando quisiera. La pareja que formaba con Jean no tenía nada que ver con la de una Montbazon o la de una Longueville, convertida en amante del príncipe de Marcillac después de que éste matara en duelo a su predecesor, Coligny, sin que el marido viera en todo ello el menor inconveniente. Formaban una pareja unida, sólida, santificada por la correspondencia de un amor profundo y de un inmenso cariño, rubricado por la presencia de la pequeña Marie… Tuvo de súbito una breve visión en la que su esposo y François se encontraban frente a frente, espada en mano, bajo un fanal de la Place Royale. Jean no dudaría en desafiar al hombre que le arrebatara a la que idolatraba… Y sin embargo, sabía que cuando regresara François no tendría fuerzas para resistir…
¡Luego era necesario huir! Dejar aquel jardín cómplice que emanaba perfumes de rosa, de jazmín y hierba fresca. ¡Lo primordial era no esperar a François! Pero ¿adónde ir, ya que la Rue des Tournelles no estaba disponible? ¿Al convento de la Visitation, adonde iba a menudo para charlar con la hermana Louise-Angélique o con sus amigas las Fouquet? A medianoche, eso exigiría una explicación. ¿Y por qué no la verdad? Pediría refugio para no sucumbir al amor de un hombre… Y sin pensar más, tomó su decisión. Volvió corriendo a la casa y ordenó a Berquin que hiciera enganchar la carroza mientras ella se vestía; pero, para su gran sorpresa, él no se movió.
— ¡Bueno, qué esperas, vamos!
— Estamos desolados, señora duquesa, pero es imposible -respondió aquel hombre, tan solemne siempre, que hablaba de sí mismo en la primera persona del plural.
— ¿No podemos? -dijo Sylvie en tono ácido. Por lo general aquella manía la divertía, pero no en ese momento.
— No, no podemos, por la excelente razón de que hay una barricada ya muy avanzada en un extremo de la calle, y otra empieza a tomar forma en el extremo opuesto. Imposible hacer pasar una carroza, y un caballo no tendría espacio suficiente para saltar.
— ¿Por qué diablos bloquean la Rue Quincampoix?
— Al parecer, esta noche se ha emprendido la tarea de bloquear las calles, al menos las que no tienen cadenas. ¿Podemos preguntar a la señora duquesa dónde desea trasladarse?
— Al convento de la Visitation. ¿Tienes algo que objetar?
— ¡No! En absoluto, señora duquesa, salvo que la única manera de trasladarse allí es a pie… ¡Ni siquiera la silla de manos podrá pasar!
— ¡Entonces iremos a pie! Haz que se preparen un portador de antorchas y dos lacayos para que me acompañen.
Berquin, ofendido, se alzó en toda su estatura, lo que suponía una altura considerable.
— ¡En una noche como ésta, nosotros mismos acompañaremos a la señora duquesa! Las órdenes serán dadas…
Cuando unos momentos más tarde Sylvie, ataviada con un vestido de tafetán tornasolado bajo una capa ligera con capuchón a juego, salió de su casa, llamó su atención el aspecto enrarecido tanto de su calle como de las vecinas. La atmósfera era extraña, llena de sombras movedizas e inquietantes; de tanto en tanto, la llama de una antorcha arrancaba brillos de las armas, y en el ambiente flotaba un vago rumor en el que se distinguían de pronto las palabras de una canción, gritos de «muera» o carcajadas: era el despertar de un pueblo que se alzaba y tomaba conciencia de su fuerza al descubrirse unido en favor de la libertad de dos hombres. ¡No más gremialismo, no más privilegios, no más prohibiciones! En la barricada, cada cual aportaba lo que tenía, y las mujeres no se quedaban atrás.
Habitualmente, sólo los borrachos y los imprudentes se aventuraban sin escolta por las calles de París cuando la luz del día había desaparecido. Esa noche, todos se afanaban en la obra común sin preocuparse de la condición de su vecino. Así estaban codo con codo el petimetre, el aguador, la pescadera, el jesuita de bonete cuadrado -los eclesiásticos habían respondido en bloque a la llamada del coadjutor-, el mozo de cuerda, el burgués con casa propia. Incluso los vagabundos de toda laya salían de sus agujeros como otras tantas ratas, junto a los falsos tullidos, los ladrones de capas, los verdaderos y falsos mendigos. Sin embargo, Sylvie y su pequeño grupo no tuvieron ningún tropiezo. Todos sonreían a aquella dama joven y elegante que pedía paso con toda cortesía, sin que al parecer les impresionase el título de duquesa que proclamaba Berquin. Incluso, para gran escándalo de éste, un amasador enharinado con el torso desnudo la tomó de la cintura para ayudarla a saltar una barricada. Todos eran amigos, reían, bromeaban, pero el aire olía a pólvora…
Cuando llegaron a la Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, vieron llegar en dirección contraria un cortejo parecido al de Sylvie: una dama, vestida de raso azul e hilo de plata, acompañada por portadores de antorchas y dos lacayos, caminaba con tanta tranquilidad como si pasara todas las noches recorriendo las calles, y utilizaba su antifaz para abanicarse. La aguda mirada de Sylvie
— ¿No podemos? -dijo Sylvie en tono ácido. Por lo general aquella manía la divertía, pero no en ese momento.
— No, no podemos, por la excelente razón de que hay una barricada ya muy avanzada en un extremo de la calle, y otra empieza a tomar forma en el extremo opuesto. Imposible hacer pasar una carroza, y un caballo no tendría espacio suficiente para saltar.
— ¿Por qué diablos bloquean la Rue Quincampoix?
— Al parecer, esta noche se ha emprendido la tarea de bloquear las calles, al menos las que no tienen cadenas. ¿Podemos preguntar a la señora duquesa dónde desea trasladarse?
— Al convento de la Visitation. ¿Tienes algo que objetar?
— ¡No! En absoluto, señora duquesa, salvo que la única manera de trasladarse allí es a pie… ¡Ni siquiera la silla de manos podrá pasar!
— ¡Entonces iremos a pie! Haz que se preparen un portador de antorchas y dos lacayos para que me acompañen.
Berquin, ofendido, se alzó en toda su estatura, lo que suponía una altura considerable.
— ¡En una noche como ésta, nosotros mismos acompañaremos a la señora duquesa! Las órdenes serán dadas…
Guando unos momentos más tarde Sylvie, ataviada con un vestido de tafetán tornasolado bajo una capa ligera con capuchón a juego, salió de su casa, llamó su atención el aspecto enrarecido tanto de su calle como de las vecinas. La atmósfera era extraña, llena de sombras movedizas e inquietantes; de tanto en tanto, la llama de una antorcha arrancaba brillos de las armas, y en el ambiente flotaba un vago rumor en el que se distinguían de pronto las palabras de una canción, gritos de «muera» o carcajadas: era el despertar de un pueblo que se alzaba y tomaba conciencia de su fuerza al descubrirse unido en favor de la libertad de dos hombres. ¡No más gremialismo, no más privilegios, no más prohibiciones! En la barricada, cada cual aportaba lo que tenía, y las mujeres no se quedaban atrás.
Habitualmente, sólo los borrachos y los imprudentes se aventuraban sin escolta por las calles de París cuando la luz del día había desaparecido. Esa noche, todos se afanaban en la obra común sin preocuparse de la condición de su vecino. Así estaban codo con codo el petimetre, el aguador, la pescadera, el jesuita de bonete cuadrado -los eclesiásticos habían respondido en bloque a la llamada del coadjutor-, el mozo de cuerda, el burgués con casa propia. Incluso los vagabundos de toda laya salían de sus agujeros como otras tantas ratas, junto a los falsos tullidos, los ladrones de capas, los verdaderos y falsos mendigos. Sin embargo, Sylvie y su pequeño grupo no tuvieron ningún tropiezo. Todos sonreían a aquella dama joven y elegante que pedía paso con toda cortesía, sin que al parecer les impresionase el título de duquesa que proclamaba Berquin. Incluso, para gran escándalo de éste, un amasador enharinado con el torso desnudo la tomó de la cintura para ayudarla a saltar una barricada. Todos eran amigos, reían, bromeaban, pero el aire olía a pólvora…
Cuando llegaron a la Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, vieron llegar en dirección contraria un cortejo parecido al de Sylvie: una dama, vestida de raso azul e hilo de plata, acompañada por portadores de antorchas y dos lacayos, caminaba con tanta tranquilidad como si pasara todas las noches recorriendo las calles, y utilizaba su antifaz para abanicarse. La aguda mirada de Sylvie identificó de inmediato aquel rostro descubierto y, con un grito de alegría, se lanzó hacia la paseante, exclamando:
— ¡Marie, Marie! ¡Qué alegría encontraros!
La alegría era compartida. La ex Mademoiselle de Hautefort corrió a su vez hacia ella con los brazos abiertos y las dos mujeres se abrazaron con un entusiasmo que provocó aplausos: era muy raro que grandes damas se comportaran como simples costureras. Además, su lenguaje no tenía ningún parecido con las frases oscuras y rebuscadas de las «preciosas»: todo el mundo podía entenderlas.
— ¿Sylvie? Pero ¿adónde vais así acompañada?
— A la Visitation Sainte-Marie, y os devuelvo la pregunta.
— ¿Al convento? ¿Qué os ha ocurrido ahora?
— Tengo la intención de pasar allí la noche. Y vos, ¿qué hacéis fuera a estas horas y a pie como yo?
— Vuelvo a casa. He tenido que dejar mi carroza en la Rue Saint-Louis, en casa de la señora duquesa de Bouillon, que daba una cena-concierto. Nos hemos hecho bastante amigas desde mi matrimonio. Procede de una familia alemana [20] emparentada con mi esposo, pero esta noche había tal barullo en su casa que ni se oía la música ni nadie se acordaba de comer: Madame de Longueville y el príncipe de Marcillac [21] armaban un alboroto de todos los diablos para convencer a los invitados de que fueran a sumarse al pueblo para asediar a Mazarino en su palacio. ¡He preferido marcharme!

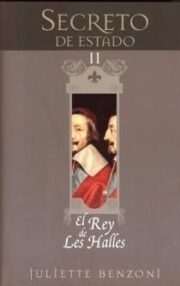
"El Rey De Les Halles" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Rey De Les Halles". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Rey De Les Halles" друзьям в соцсетях.