— ¡Cuánto ruido para tan pocas nueces! -dijo Marie con desdén cuando la carroza de la corte que transportaba al anciano pasó delante de su mansión, acompañada por una marea humana-. ¡Mirad cómo saluda y sonríe a todos esos energúmenos! ¡Palabra, se toma por el rey!
— Eso no durará -dijo Sylvie-. Desde el momento en que se deja de ser una víctima, se deja también de ser importante… Por mi parte, espero poder volver ya a mi casa. Gracias a vos, estos dos días no han resultado demasiado penosos.
— Salvo que, con toda esa gente alrededor, el calor era más insoportable que nunca. Yo me propongo volver a Nanteuil. ¿Por qué no me acompañáis?
— Lo haría con gusto si mi hija estuviera conmigo, pero tengo prisa por volver a verla. ¿Por qué no venís vos a Conflans? Adora a su madrina, ¿sabéis?
Aunque Marie respondió que también ella adoraba a la pequeña, Sylvie no insistió en su invitación. Le era conocida la tristeza de su amiga por no tener hijos, y sabía que no era probable que los tuviera algún día, puesto que el virrey de Cataluña no los había tenido de su primer matrimonio con la duquesa de Halluin, cuyo título conservaba.
— ¡Tanta gloria, y nadie para heredarla! -había dicho un día Madame de Schomberg en uno de los momentos de melancolía que la embargaban cuando estaba separada de su esposo. De modo que, antes de subir al coche que debía llevarla de nuevo a la Rue Quincampoix, Sylvie besó a su amiga con más efusión que de costumbre.
— ¿Por qué no vais a reuniros con el mariscal a Perpiñán? -preguntó-. Seguro que os añora tanto como vos le añoráis a él.
— Más de lo que creéis -repuso Marie-. Le haría feliz, sin duda, pero me reñiría. ¡Tiene miedo de que me suceda algo en el camino! Y hay que reconocer que el camino es largo. Me contentaré con Nanteuil, donde estoy más cerca de él que en ningún otro lugar.
De vuelta en el hôtel de Fontsomme, Sylvie no perdió el tiempo. Empujada por una prisa febril por apartarse de la casa vecina, que evitó cuidadosamente mirar, apresuró los preparativos de marcha.
— Casi todas las barricadas siguen en su sitio -intentó explicar Berquin-. No tenemos la seguridad de que la señora duquesa pueda llegar a la puerta de Saint-Antoine.
— Tengo la intención de cruzar el Sena, primero por el Pont-Neuf y luego por el puente de Charenton. Será más largo, pero más seguro. La orilla izquierda no está tan animada como ésta. Di a Grégoire que enganche los caballos.. -Es que la ciudad no ha recuperado todavía la calma…
— ¡No seas tan pusilánime, Berquin! Estoy segura de que, una vez fuera del barrio, todo irá bien.
Y así sucedió. La animación en el gran puente, centro de la vida popular parisina, apenas era mayor que de costumbre, y el ambiente parecía más tranquilo a medida que se alejaban del Palais-Royal, siempre cerrado y ahora custodiado por dos regimientos de caballería ligera fuertemente armados.
El tiempo era magnífico. Una lluvia nocturna había refrescado la atmósfera, tan pesada en los días anteriores. Al cruzar el río, Sylvie observó que el tráfico fluvial era casi inexistente. Durante la noche de la insurrección habían vuelto a colocar las viejas cadenas medievales que impedían el paso río arriba y abajo de la Cité, y los piquetes continuaban vigilando en ambos puntos.
Sin embargo, cuando llegaron al muelle de la puerta Saint-Bernard, se encontraron con una gran aglomeración de gente, bastante excitada pero más bien alegre, que de inmediato rodeó la carroza y la inmovilizó. Era una situación que Grégoire no soportaba bien. Empezó por gritar «¡Atención!», sin el menor resultado, y siguió con «¡Paso! ¡Vamos, dejad paso!». Ni siquiera parecían oírle. Todas aquellas personas, mujeres sobre todo, reían y gritaban vivas que parecían dirigidos a algo que estaba ocurriendo en el Sena. Sylvie se asomó a la portezuela y vio en la orilla varios caballos sujetos por la brida, pero había demasiado público para ver lo que ocurría en el agua. Alargó el brazo y tocó el bonete de una mujer del mercado. Eran muy numerosas, en efecto, porque habían decidido no trabajar aquel día. También había algunas prostitutas y mujeres del pueblo, sin una ocupación específica. Los hombres presentes eran sus compañeros habituales: mozos de cordel, ganapanes, hortelanos.
— Por favor -dijo Sylvie-, ¿no pueden dejarme pasar?
La mujer se volvió y se echó a reír.
— ¿Adonde queréis ir con tanta prisa?
— A mi casa, a Conflans. De todas maneras, no veo que os importe. -Habló en tono seco, pero la mujer no perdió el buen humor y rió con más ganas.
— ¡En Conflans no encontraréis nada parecido a lo que se ve aquí, bella señora! ¡Parad un momento para admirar el espectáculo! Creedme que vale la pena…
— ¿Qué ocurre?
— Monseñor de Beaufort se está bañando con sus gentileshombres. Es el hombre mejor hecho del mundo. ¡Poneos de pie en el estribo y lo veréis mejor!
Temblorosa de súbito como ante la proximidad de un peligro, Sylvie obedeció maquinalmente, aunque tuvo que sostener con una mano su elegante sombrero de terciopelo negro. ¡Y en efecto, vio! En el agua clara, una decena de hombres chapoteaban, nadaban o, como chiquillos, se empujaban y se salpicaban entre sí, ante las risas de la asistencia. De inmediato reconoció a François, por su larga cabellera rubia y su alta estatura. Estaba de pie con el agua hasta la cintura y se reía del jugueteo de sus amigos. De súbito se le oyó gritar:
— ¡Basta, señores! Es hora de volver.
Se dirigió hacia la orilla y se produjo el delirio. Estaba desnudo, y mientras avanzaba a la luz de la mañana, ágil y sonriente como un dios surgido de las aguas, Sylvie, con la garganta seca, pensó que nunca había visto nada más bello que aquel cuerpo armonioso. Los hombres expresaban su entusiasmo con palabras gruesas y bromas soeces, y las mujeres caían a sus pies y los acariciaban entre bendiciones a la madre que lo había traído al mundo. Una de ellas, una bonita muchacha más atrevida que las demás, le echó los brazos al cuello y le dio un largo beso en los labios, estimulada por la mano vigorosa que él plantó en sus nalgas para apretarla contra él.
Fue más de lo que Sylvie podía soportar.
— ¡Grégoire! ¡Sácanos de aquí! -gritó al tiempo que volvía a ocupar su asiento en el coche.
El resultado fue impresionante. Parecía que acababa de cometer un sacrilegio. Despertadas de su éxtasis, todas aquellas personas se volvieron contra ella con gritos de rabia, mientras el cochero esgrimía su látigo, dispuesto a lo peor. Chillaban:
— ¿Qué ha venido a hacer aquí?… ¡Que no se mueva! ¡Es una espía de Mazarino!… ¡Sí, es una «mazarina»!… ¡Arrojadla al río!
Luego llegó el grito que iba a repetirse en demasiadas ocasiones durante los meses siguientes:
— ¡Muera la Mazarina!
Beaufort apartó a la mujer que lo abrazaba, vio lo que sucedía y reconoció a Sylvie, a la que, a pesar de los esfuerzos de Grégoire y los lacayos, estaban sacando ya de la carroza. Entonces arrancó de las manos de Ganseville una toalla que se anudó alrededor del torso, se abrió paso a codazos y empellones, arrancó a Sylvie de las manos de un grupo de hombres furiosos, la devolvió al interior del coche y saltó al pescante.
— ¡Atrás todos! Es una amiga. ¡Quien la ataque, me ataca a mí!
— ¡No lo sabíamos! -gruñó uno de los cabecillas-. Pero lo que sí sabemos es que el Mazarino tiene espías por todas partes.
— ¡Es difícil de creer, cuando el pueblo entero se ha levantado contra él! -replicó François-. En cuanto a esta dama, es la duquesa de Fontsomme. Intentad recordarlo. ¡Y ahora abrid la maldita puerta Saint-Bernard para que pueda salir!
De pie en el pescante como un auriga romano, hizo restallar el látigo que había arrebatado a un Grégoire más muerto que vivo, y lanzó al galope los caballos. Apenas si dio tiempo a que se abriera delante de él la pesada puerta, que cruzó lanzando un grito salvaje. Ganseville pasó detrás a la carrera, con el caballo y la ropa de su amo. Los monjes de la abadía de Saint-Victor, ante los que pasó en tromba, nunca llegaron a saber si el hombre casi desnudo que guiaba aquella carroza a una velocidad infernal era el arcángel san Miguel en persona o algún demonio.
Al cabo de unos momentos, Grégoire, ya recuperada su sangre fría, se atrevió a pedir a su inesperado colega que disminuyese la velocidad, dado que «la señora duquesa debe de ir más sacudida ahí dentro que unas ciruelas en un cesto», lo que hizo reír a François.
— ¡En peores se ha visto!
— Quizá, pero me atreveré a sugerir a monseñor que tenga a bien detenerse… al menos para vestirse. Temo que si monseñor nos conduce de esa guisa hasta Conflans, produzca un efecto deplorable entre los vecinos.
— Si quieres que me vista tendrás que prestarme tu ropa, buen hombre.
— No creo que sea necesario. El escudero de monseñor viene justamente detrás de nosotros.
El coche se detuvo. François saltó a tierra, se acercó a Ganseville, se vistió a toda prisa y regresó junto a Sylvie, que le sonreía de todo corazón.
— Ahora que ya estoy decentemente vestido -dijo él, tomando su mano para besarla-, ¿me dais permiso para acompañaros hasta Conflans? Me parece que me lo merezco.
— Subid. Claro que os lo merecéis, puesto que una vez más os debo la vida.
Mientras el coche se ponía de nuevo en marcha a una velocidad normal, sus dos ocupantes permanecieron un instante sin hablar, saboreando el milagro de aquel instante de intimidad. Finalmente, François murmuró:
— ¿Recuerdas nuestro primer viaje juntos, cuando nos fuimos de Anet para buscar refugio en Vendôme?
— ¿Cómo olvidarlo? Es uno de mis recuerdos más dulces…
— También lo es para mí. Tenía tu manecita en la mía y acabaste por dormirte apretada contra mí…
Mientras hablaba, se había apoderado de la mano de Sylvie. Nerviosa aún por lo que acababa de vivir, pero feliz por estar junto a él, ella no la retiró, pero observó:
— Ahora no tengo ninguna gana de dormir.
— ¡Tanto peor…!
Se llevó la delicada muñeca a los labios para acariciarla suavemente, y luego preguntó en voz baja:
— ¿Por qué te fuiste la otra noche? Cuando volví a buscarte, ardiendo de amor, el jardín estaba abandonado y mi hermosa avecilla había volado. Llamé al portal para preguntar por ti y hablarte al menos, pero me dijeron que te habías marchado. ¿Dónde estabas?
— En el hôtel de Schomberg, y allí me quedé hasta esta mañana.
— ¿Tanto miedo tenías de mí?
— Oh no, amor mío, no era de vos de quien tenía miedo, sino de mí misma. Si me hubiese quedado, sin duda habría sentido una inmensa felicidad… seguida rápidamente por terribles remordimientos.
François quiso tomarla entre sus brazos, pero ella lo mantuvo a distancia.
— ¡Repite lo que acabas de decir…! -suspiró él-. Llámame otra vez amor mío.
— En mis sueños siempre os he llamado así, pero ya no tengo derecho a soñar. Recordad que estoy casada.
— ¡Al diablo tu esposo! ¿Por qué tienes que interponerlo siempre entre nosotros? ¡Nos amamos con pasión! ¡Por lo menos yo! ¿No es lo único que debería contar?
— No. Vos, que tanta importancia dais al honor, sed un poco más considerado con el mío.
— ¿Vas a jugar a las beatas? Te estoy hablando de amor, y el amor debe pasar por encima de todo. No seré feliz, Sylvie, más que cuando seas mía… y estoy seguro de que entonces también tú serás feliz.
— ¡Qué presumido sois! Llegáis demasiado tarde, amigo mío. No porque os ame menos que antes, Dios es testigo que nunca amaré sino a vos en el sentido de la pasión, sino porque no habéis venido a pedírmelo antes. ¡Por qué no me habéis amado cuando podíais hacerlo! Ahora, entre vos y yo se ha situado un hombre recto, bueno y lleno de amor, al que no quiero herir por nada del mundo…
— ¡Qué feliz mortal! -repuso Beaufort con amargura-. ¡Verdaderamente los hay con suerte! Él no ha tenido ni siquiera que agacharse para tenerlo todo: un físico agradable, fortuna, ¡y para colmo la única mujer a la que amo! ¡No es justo!
— Vos no lo sois. Decidme qué tenéis que envidiarle: sois príncipe, ¡príncipe de sangre incluso!, nada feo, lo bastante rico para los garitos que os gusta frecuentar (¡no protestéis, estoy enterada!), y para colmo habéis tenido a todas las mujeres que habéis querido.
— ¡Menos la única realmente importante!
— No reneguéis de las que habéis amado, no es digno de vos.
— ¡No puedes quitarme al menos la esperanza!
— Carezco de medios para impedíroslo… ¡pero no contéis conmigo para estimularla!
Llegaban, y Sylvie pensó que ya era hora. Encerrada en aquel coche con un hombre cuyo ardor parecía envolverla como una llama, se moría de deseo de arrojarse a sus brazos y olvidar todos los bellos principios que acababa de enunciar a cambio tan sólo de un divino abrazo. Después de cruzar el puente de Charenton, la carroza se adentró por un camino que llevaba al castillo de Conflans.

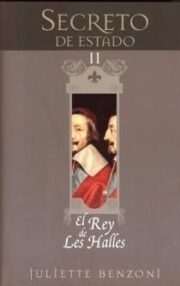
"El Rey De Les Halles" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Rey De Les Halles". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Rey De Les Halles" друзьям в соцсетях.