— ¡Alabado sea Dios! Pero ¿le habéis visto?
— Sí, e incluso le he indicado que se trataba de tu casa. Me contestó que como no estabas tú, por la excelente razón de que te encontrabas en mi casa, y como en cualquier caso la fortuna de los Fontsomme no iba a menguar demasiado por eso, podía servirse de ella sin remordimientos. ¡Todo eso en un lenguaje que haría ruborizarse a un soldado!
— ¿Lenguaje?
— Sí. La jerga más grosera de los mozos de cordel. Sin duda quería complacer al gentío harapiento y miserable que llevaba agarrado a sus faldones, pero si hubiera pasado toda su vida en Les Halles no habría hablado de otra manera. Oyéndole, el señor de Ganseville se reía de buena gana al ver mi cara. A pesar de todo, me llevó aparte y me susurró, en otro tono, que protegería siempre mi casa, aunque fuera al precio de su propia vida, ¡y me encargó que te dijera que sigue siendo fervientemente tuyo!
— ¿Y os atrevéis a repetírmelo?
— Sí, porque tengo la impresión de que oírlo te hará feliz. No tengo derecho a privarte de una pequeña alegría, a ti que tan pocas tienes.
Mientras tanto, el ejército de los parisinos -si podía llamarse así a un conjunto tan disparatado- intentaba hacer honor tanto a sus armas como a sus jefes. Mientras Madame de Longueville daba a luz a un hijo en plena sala del Consejo, delante de los asustados ediles y de las entusiastas mujeres del mercado, y mientras el preboste de los mercaderes era elegido improvisado padrino y el coadjutor bautizaba con toda solemnidad al hijo de un adulterio público con el extraño nombre de Charles-Paris, se intentaron algunas salidas con el objeto de apoderarse de coles, nabos y carne, pero ninguna de ellas resultó coronada por el éxito. Entonces, el coadjutor insinuó pérfidamente que tal vez las cosas irían mejor si el paladín Beaufort tenía a bien ocuparse del problema, en lugar de andar recorriendo los bajos fondos. Sus palabras, por supuesto, fueron oídas.
— ¡Excelente idea! -declaró el duque-. Voy a montar una expedición seria para traer víveres antes de que empecemos a comernos los caballos, y luego los perros, los gatos y… todo lo demás.
Al día siguiente, Sylvie recibió de su esposo una carta que la trastornó. [30]
Al llegar en el día de hoy a Saint-Maur, he sabido por Monsieur le Prince, querida Sylvie, la inquietud que sentís por mí, que me llena de emoción aunque no había ninguna razón para tenerla, porque no he corrido grandes peligros. La que yo siento por vos me resulta, en cambio, infinitamente cruel puesto que vos y nuestra hija os encontráis en una ciudad sitiada, donde os acechan numerosos peligros sin que me sea posible compartirlos con vosotras. Con todo, quiero creer que el señor de Beaufort, que manda en París, estará en disposición de velar por vuestra salvaguarda sin comprometeros más de lo que ha hecho hasta el presente. Lo cual es ya demasiado para un esposo enamorado como yo.
Sé que sois una mujer de honor y valerosa. Sé también que siempre le habéis amado. No añadáis más motivos, os lo suplico, al tormento que me desgarra…
Sylvie, incrédula, tuvo que sentarse para releer aquella carta que la espantaba, pero sus ojos cegados por las lágrimas no consiguieron descifrar de nuevo los caracteres. Con mano temblorosa, la tendió a Perceval, que la observaba con inquietud creciente.
— ¡Dios mío! ¡Cree que le soy infiel! Pero ¿quién ha podido meter esa idea en su cabeza? ¿No será Monsieur le Prince quien me ha acusado? Cuando lo vi, no me habló de nada…
— Pero se mostró en exceso galante, como si pensara que eso podría valerle de algo… ¡Cálmate, pequeña! Yo me inclino más bien a ver detrás de esto una mano femenina. La ex Mademoiselle de Chémerault haría cualquier cosa para perderte en la estima de tu esposo. Quizás ha escrito a alguno de sus amigos en el ejército… y quizá Monsieur le Prince no ha puesto mucho empeño en desmentirlo. Es un hombre sin escrúpulos y no soporta que nadie se le resista.
— Pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí?
— Vas a quedarte tranquilamente aquí, y yo voy a escribir a tu esposo para contarle la verdad de todo este revuelo. A mí me creerá.
— El sabe el cariño que me tenéis… y por lo demás me toca a mí comparecer delante de mi juez, puesto que al parecer en eso se ha convertido.
Se levantó y tiró del cordón de una campanilla. Apareció Pierrot.
— Necesito ver al capitán Courage. ¡Ve a buscarlo! He de hablarle…
— ¡Sylvie, vas a hacer una tontería, lo presiento! No decidas nada bajo el influjo de la emoción. ¿Qué tienes en mente?
— ¡Voy a ver a mi esposo allí donde se encuentra!
— ¿En Saint-Maur? ¡Es imposible salir de París!
— El capitán Courage me hizo entrar una noche sin cruzar las puertas. El me indicará el camino…
— ¿Y crees que voy a dejarte hacer una cosa así?
— ¡No me lo impidáis! ¡Podría no perdonároslo nunca!
— Pero no puedes presentarte de repente en medio de un ejército… No sabes cómo son los hombres cuando la fiebre de la guerra se apodera de ellos.
— Lo sospecho, pero sólo pretendo ir a Conflans, a mi casa. Desde allí escribiré ajean para decirle que le espero.
— Bien. En ese caso voy contigo.
— No. Quedaos aquí y cuidad de Marie… Pero estoy de acuerdo en que me prestéis a Corentin. Siempre ha sabido protegerme. Una vez fuera de las murallas, podrá conseguir caballos para los dos… Vamos, padrino -añadió-, tenéis que haceros a la idea de que ya no soy una niña sino una mujer… a la que no lograréis hacer cambiar de opinión.
— Tendré que creerte, pero hace meses que no vemos al capitán. Posiblemente ni siquiera esté en París.
— ¡Oh, sí! ¿No habéis visto que Pierrot ha salido como una flecha cuando le he dado la orden? Seguro que sabe dónde encontrarlo.
En efecto, al anochecer Pierrot volvió a aparecer acompañado por el jefe de la banda, que escuchó lo que se esperaba de él y aceptó conducir a Sylvie fuera de las murallas.
— ¡No temáis! -dijo a Perceval-. Entre Corentin y yo, Madame de Fontsomme estará segura. Sé dónde encontrar caballos y la acompañaré hasta las afueras de Conflans. -Esbozó aquella curiosa sonrisa esquinada que le daba cierto encanto y añadió-: ¡Acordaos de que hace mucho tiempo hicimos un trato! Si aún sigue vigente, podéis pedirme lo que queráis a cambio de la seguridad de que algún día no agonizaré durante horas con todos los huesos rotos… Si estáis dispuesta, nos vamos -añadió volviéndose hacia Sylvie, que para aquella ocasión había pedido prestadas a Jeannette prendas sencillas y cómodas que le daban el aspecto de una mujer de la pequeña burguesía.
Unos instantes más tarde, sus acompañantes y ella desaparecían en las calles oscuras. De noche, una ciudad sitiada está llena de respiraciones contenidas, escuchas solitarias y temores difusos. Por las calles no se encuentran, aparte de ladrones y truhanes de toda laya, más que algunos imprudentes tardíos que sirven de pasto a aquéllos. En esta ocasión, sólo se oía el eco de los pasos pesados de una patrulla, o de un canto religioso en algún convento donde se rezaba sin descanso. En tres ocasiones el pequeño grupo fue interceptado, pero en las tres pudieron proseguir su camino después de que el capitán Courage hablara al oído de uno de los hombres. Por fin llegaron a la muralla, enrojecida de trecho en trecho por los fuegos de los vivaques, y la puerta de una casa que Sylvie hubiera sido incapaz de reconocer se abrió sin ruido a una señal convenida. Unos minutos después volvían a salir, del otro lado de la muralla, entre montones de escombros poblados por arbustos silvestres.
— En el pueblo de Charonne encontraremos caballos -dijo Courage-. El patrón del albergue de La Chasse Royale, junto a la abadía de las Damas, tiene siempre alguno a disposición de sus amigos.
Los había, en efecto, y de esa manera pudieron adentrarse en los bosques de Vincennes, que el guía conocía a la perfección. No pretendieron ir al galope, porque los caballos estaban destinados sobre todo a evitar fatigas a la joven y permitir una huida rápida en caso de un mal encuentro. Además, era necesario sortear los puestos avanzados de la fortaleza real. Por todo ello tardaron casi dos horas en llegar a Conflans, y sonaban las tres en el campanario del pueblo cuando la mano de Corentin agitó la campanilla del portal de la finca.
— Ya habéis llegado -dijo el capitán-. Desmontad. Yo me vuelvo con los caballos…
— ¿No queréis entrar, descansar un poco y comer algo?
— No, señora duquesa, no deben veros en compañía de esto -repuso él señalando su máscara-. Y yo tengo que estar de regreso en París antes de que amanezca. ¡Que Dios os proteja!
Un gentil saludo, un ágil salto para alzarse hasta la silla de montar, un chasquido con la lengua, y desapareció mientras Corentin seguía llamando a la campanilla. Hizo falta algún tiempo para conseguir que Jérôme se decidiese a abrir en medio de aquella noche glacial. El mayordomo no se creía que una duquesa vagara por los caminos con un tiempo semejante. Sylvie tuvo que ponerse a gritar para que él consintiera al menos acercarse al portal. Llegó cuando Corentin había empezado a escalar la tapia. Desde arriba, gritó:
— Podías darte un poco deprisa, ¿no? Si tu ama enferma por culpa tuya, te mato… ¡Abre de una vez! Está helada.
La amarillenta luz de la linterna que sostenía Jérôme reveló una cara llena de perplejidad.
— La señora duquesa aquí, a pie, ¡y vestida como una sirvienta! Es para no creerlo…
— Pues es preciso creerlo, amigo mío -dijo Sylvie-. Voy a la cocina a calentarme. Mientras tanto, di a tu esposa que haga mi cama y encienda fuego en mi alcoba… Por cierto, ¿ha habido noticias del señor duque? -Mientras lanzaba sobre el infeliz aquel fuego graneado de órdenes, Sylvie cruzaba a toda prisa el jardín.
Poco después se encontraba delante de la enorme chimenea en que Mathurine, la mujer de Jérôme, avivaba las brasas con ayuda de un fuelle de cuero. Allí, Sylvie se dejó caer sobre un escabel, tendió las manos hacia la débil llama recién brotada y repitió su última pregunta:
— ¿Habéis tenido noticias del señor duque? Debe de estar en Saint-Maur con el príncipe de Condé.
Después de colocar en el hogar, primero una brazada de ramaje seco, y luego varios troncos de pequeño tamaño, Mathurine volvió hacia ella una mirada todavía cargada de sueño.
— ¿Noticias? ¿Cómo íbamos a tenerlas? Nadie puede venir aquí desde Saint-Maur. Todo está vigilado por las tropas del señor de Condé.
— Pero mi esposo está con él, y puede venir cuando le plazca.
— Tendríamos que poder hablar con esa gente -intervino Jérôme, que llegaba en ese momento-. No entienden francés y ni siquiera dejan entrar en Charenton.
— Deben de ser mercenarios alemanes -dijo Corentin-. Monsieur le Prince los reclutó después de los tratados. Si los ha acantonado aquí, eso va a asustar a la gente de la región. ¿Hay gente en el castillo y en las casas vecinas?
— No, nadie. La señora marquesa de Senecey…
— Está en Saint-Germain con el rey -le interrumpió Sylvie-. ¿Y Madame du Plessis-Belliére?
— Se fue con su familia, a la provincia -respondió el mayordomo-. Se llevó a su gente. Sólo quedaron aquí los guardas. Como nosotros…
— ¿Como vosotros? ¿Cómo es eso? -dijo Sylvie-. ¿Dónde están los lacayos y las camareras?
— Los soldados vinieron a registrar aquí. Y también fueron a casa de Madame du Plessis. Ellos se asustaron y huyeron. Por eso he tardado tanto en abrir -murmuró el pobre hombre con la cabeza baja-. De noche, en invierno y en la oscuridad, nunca sabes lo que te puedes encontrar.
— ¿Y os habéis quedado aquí, solos? -dijo Sylvie compadecida-. Podíais haberos marchado.
Fue Mathurine quien respondió:
— ¿A nuestra edad? ¿Adónde íbamos a ir?
— Pues… a París, a la Rue Quincampoix. Yo lo habría comprendido.
Aquel rostro cruzado por arrugas mostró una sonrisa melancólica pero no desprovista de orgullo.
— ¿Abandonar la casa? ¡Oh, no, señora duquesa! Con el debido respeto, Jérôme y yo la consideramos un poco nuestra; estamos aquí desde hace mucho tiempo. Y si tiene que ocurrimos alguna desgracia, preferimos que sea aquí.
Con su espontaneidad habitual, Sylvie se puso en pie y la tomó entre sus brazos para darle un beso en la mejilla.
— Perdóname. Tienes toda la razón. Ya ves, cuando se tiene tanta servidumbre, una no siempre se toma el trabajo de conocer a fondo a quienes la componen. Ni mi esposo ni yo olvidaremos vuestro comportamiento en estos días terribles.
— Mientras tanto -interrumpió Corentin-, consigue algo de comida y leche caliente para la señora duquesa. Después nos iremos todos a dormir. Mañana será otro día y veremos lo que se puede hacer…

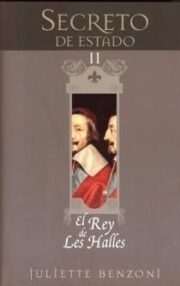
"El Rey De Les Halles" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Rey De Les Halles". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Rey De Les Halles" друзьям в соцсетях.