El viaje
© 2000, Danielle Steel
Título original: Journey
© 2002, Maria Eugenia Ciocchini, por la traducción
A mis hijos,
Beatie, Trevor, Todd, Sam, Victoria, Vanessa, Maxx y Zara,
que han viajado lejos conmigo,
con fe y buen humor y mucho amor
Y a Nick,
que está seguro en las amorosas manos de Dios
Con todo mi amor
D. S.
Mi viaje ha sido largo. No lo lamento. A veces la senda se ha presentado oscura y peligrosa. Otras veces, alegre, salpicada por el sol. Ha resultado difícil más a menudo que fácil.
El camino ha estado lleno de riesgos desde el principio: el bosque era espeso; las montañas, altas; la oscuridad, aterradora. Y en todo el trayecto, incluso entre la bruma, hubo un pequeño punto de luz, una diminuta estrella para guiarme.
He sido sabia e imprudente. Me han amado, y también traicionado y abandonado. Muy a mi pesar, he herido sin querer a otros, a quienes humildemente pido disculpas. Yo he perdonado ya a quienes me hicieron daño y rezo para que ellos me perdonen por haberles permitido que me lo hicieran. He amado mucho, entregado mi corazón y mi alma. Y aun profundamente herida, he continuado con ilusión, esperanza e incluso una fe ciega en el camino hacia el amor y la libertad. El viaje continúa, y ahora es más fácil que antes.
Deseo que aquellos de vosotros que seguís perdidos en la oscuridad encontréis compañeros de viaje que os traten bien. Que halléis refugios y claros en el bosque cuando los necesitéis. Que encontréis aguas frescas para beber sin temor, aplacar vuestra sed y lavar vuestras heridas. Y que algún día os podáis recuperar.
Cuando nos crucemos, uniremos nuestras manos y nos conoceremos. La luz está allí, esperándonos. Cada uno de nosotros debe continuar el viaje hasta encontrarla. Para alcanzarla necesitaremos determinación, fuerza, valor, gratitud, paciencia y, por encima de todo, sabiduría. Al final del camino, nos encontraremos a nosotros mismos y hallaremos la paz y un amor con el cual, hasta el momento, solo hemos soñado.
Que Dios abrevie vuestro viaje y os proteja.
D. S.
«VIAJE»
… Durante toda mi vida,
he mirado la paz por encima del hombro.
Ahora, de buen grado, me tumbaría sobre la alta hierba
y cerraría los ojos.
Edna St. Vincent Millay
Capítulo 1
La limusina negra redujo la velocidad y se detuvo en una larga hilera de vehículos parecidos. Era una templada noche de principios de junio, y dos marines se acercaron mientras Madeleine Hunter se apeaba elegantemente del coche frente a la entrada este de la Casa Blanca. Una iluminada bandera ondeaba en la brisa estival, y la mujer sonrió a uno de los marines que la saludaban. Alta y delgada, iba enfundada en un vestido de fiesta blanco que caía en primorosos pliegues desde el hombro. Su cabello oscuro estaba recogido en un delicado moño con trenza que le permitía lucir la perfección de su largo cuello y de su único hombro desnudo.
Esta mujer de tez clara y ojos azules se movía con garbo y gracia sobre plateadas sandalias de tacón alto. Sus ojos danzaron cuando sonrió, y dio un paso a un lado mientras un fotógrafo le tomaba una foto. Le hicieron otra en cuanto su marido bajó del coche y se colocó a su lado. Jack Hunter, un hombre fornido de cuarenta y cinco años, había amasado una fortuna como jugador de fútbol, la había invertido inteligentemente y con el tiempo se había dedicado a comprar y vender emisoras de radio y televisión; a los cuarenta, ya era propietario de una de las principales cadenas de televisión por cable. Desde entonces, Jack Hunter había convertido su buena suerte en un gran negocio. Él mismo era un gran negocio.
El fotógrafo les tomó otra instantánea antes de que ambos desaparecieran rápidamente en el interior de la Casa Blanca. Formaban una maravillosa pareja desde hacía siete años. Madeleine tenía treinta y cuatro años, y Jack la había descubierto en Knoxville a los veinticinco. Su acento sureño -igual que el de él- se había desvanecido hacía tiempo. Jack procedía de Dallas, y hablaba con un tono firme y contundente que convencía de inmediato al oyente de que sabía lo que hacía. Sus oscuros ojos perseguían a su presa por todos los rincones de la habitación, y tenía el don de escuchar varias conversaciones a la vez mientras aparentaba una absoluta concentración en las palabras de su interlocutor. Según decían quienes lo conocían bien, a veces atravesaba a la gente con la mirada y otras veces parecía acariciarla. Tenía un aire poderoso, casi hipnótico. Bastaba con verlo -pulcramente vestido con esmoquin y una camisa perfectamente almidonada, su cabello moreno impecablemente peinado- para que uno quisiera conocerlo y entablar amistad con él.
Ese era el efecto que había producido en Madeleine cuando se conocieron en Knoxville, en los tiempos en que ella era casi una adolescente. Madeleine había llegado a Knoxville desde Chattanooga y tenía acento de Tennessee. Había sido recepcionista en una cadena de televisión hasta que una huelga la obligó a dar primero el parte meteorológico y luego las noticias ante las cámaras. Era torpe y tímida, pero tan hermosa que los espectadores se quedaban arrobados mirándola. Tenía aspecto de modelo o de estrella de cine, pero también un aire campechano que hacía que todos la quisieran y una sorprendente habilidad para llegar al meollo de una historia. Y Jack se quedó prendado de ella en cuanto la vio. Sus palabras eran abrasadoras, igual que sus ojos.
– ¿Qué haces aquí, bonita? Supongo que romperle el corazón a todos los jóvenes -le había dicho.
No aparentaba ni un día más de veinte años, aunque era casi cinco años mayor. Jack se había acercado a hablarle después de una emisión.
– No lo creo -respondió ella riendo.
Él estaba negociando para comprar la cadena, y dos meses después lo hizo. De inmediato la contrató como presentadora asistente y la envió a Nueva York para que aprendiera todo lo necesario sobre informativos y luego a maquillarse y peinarse. Cuando volvió a verla, se quedó maravillado ante los resultados. Pocos meses después, Madeleine inició una meteórica carrera hacia la fama.
Fue Jack quien la ayudó a salir de la pesadilla que estaba viviendo entonces, con un marido con quien llevaba casada desde los diecisiete años y que la había maltratado de todas las maneras posibles. La situación no era distinta de la que había visto vivir a sus padres en su infancia en Chattanooga. Bobby Joe había sido su novio del instituto, y llevaban ocho años casados cuando Jack Hunter compró la cadena de televisión por cable en Washington D.C. y le hizo una oferta irresistible. La quería como presentadora para la hora de máxima audiencia y le prometió que, si aceptaba ir con él, le ayudaría a empezar una nueva vida y le permitiría cubrir las mejores noticias.
Fue a buscarla a Knoxville en limusina. Ella lo esperaba en la estación de autocares Greyhound, con una pequeña maleta Samsonite y cara de miedo. Subió al coche sin decir palabra y viajaron juntos hasta Washington. Bobby Joe tardó meses en descubrir dónde estaba, pero para entonces, con la ayuda de Jack, ella había solicitado el divorcio. Un año después estaban casados. Hacía siete años que era la esposa de Jack Hunter; Bobby Joe y sus malos tratos habían quedado atrás, y solo los recordaba como una pesadilla lejana. Ahora era una estrella. Llevaba una vida de cuento de hadas. Era conocida, respetada y admirada en todo el país. Y Jack la trataba como a una princesa. Mientras entraban en la Casa Blanca, con los brazos enlazados, y se ponían en la cola de la recepción, ella parecía tranquila y feliz. Madeleine Hunter no tenía preocupaciones. Estaba casada con un hombre importante y poderoso que la amaba, y ella lo sabía. Sabía que no volvería a ocurrirle nada malo. Jack Hunter no lo permitiría. Ahora estaba a salvo.
El presidente y la primera dama les estrecharon las manos en la Sala Este, y el presidente le dijo a Jack en voz baja que quería hablar en privado con él. Jack asintió y sonrió mientras Madeleine conversaba con la primera dama. Se conocían bien. Maddy la había entrevistado varias veces y los Hunter eran invitados con frecuencia a la Casa Blanca. Y mientras Madeleine entraba en la sala del brazo de su marido, mucha gente sonrió y la saludó con inclinaciones de la cabeza; todos la conocían. Había recorrido un largo camino desde Knoxville. No sabía dónde estaba Bobby Joe, y tampoco le importaba. La vida que había llevado con él ahora parecía irreal. Esta era su realidad: un mundo de poder y personas importantes, entre las cuales destacaba como una estrella rutilante.
Se mezclaron con los demás invitados, y el embajador francés charló afablemente con Madeleine y le presentó a su esposa mientras Jack hacía un aparte con el senador que estaba al frente del Comité de Ética del senado. Quería discutir cierto asunto con él. Madeleine los miró con el rabillo del ojo al tiempo que el embajador brasileño se acercaba acompañado por una atractiva congresista de Mississippi. Como de costumbre, fue una velada interesante.
En el comedor, Madeleine se sentó entre un senador de Illinois y un congresista de California que compitieron por su atención durante la cena. Jack estaba sentado entre la primera dama y Barbara Walters. No volvió a reunirse con su esposa hasta altas horas de la noche, cuando se deslizaron con soltura por la pista de baile.
– ¿Qué tal ha ido? -preguntó él con naturalidad, ojeando a varios personajes importantes mientras bailaban.
Jack rara vez perdía de vista a la gente que lo rodeaba; por lo general, sabía de antemano a quién deseaba ver o conocer, ya fuese por una noticia o por una cuestión de negocios. Pocas veces, si acaso alguna, dejaba escapar una oportunidad y nunca asistía a una fiesta sin planear con anterioridad lo que quería conseguir. Había dedicado unos minutos a hablar tranquilamente con el presidente Armstrong, que lo había invitado a comer a Camp David ese fin de semana para continuar con la conversación. Pero ahora Jack estaba totalmente pendiente de su esposa.
– ¿Qué tal está el senador Smith? ¿Qué te contó?
– Lo de siempre. Hablamos del proyecto de ley impositiva. -Sonrió a su apuesto marido. Ahora era una mujer de mundo, con considerable sofisticación y gran refinamiento. Era, como Jack solía decir, un ser enteramente creado por él. Se atribuía todo el mérito por lo lejos que había llegado Madeleine y por el sorprendente éxito que había logrado en su cadena de televisión, y le gustaba bromear con ella al respecto.
– Suena muy sexy -respondió. Los republicanos estaban furiosos, pero Jack pensaba que esta vez los demócratas ganarían, sobre todo porque contaban con el apoyo incondicional del presidente-. ¿Y el congresista Wooley?
– Es encantador -dijo ella, sonriéndole otra vez, siempre fascinada por su presencia. Había algo en el aspecto, el carisma y el aura de su marido que todavía la impresionaba-. Habló de su perro y de sus nietos. Siempre lo hace. -Le gustaba ese rasgo, igual que el hecho de que el congresista siguiera loco por la mujer con la que se había casado hacía casi sesenta años.
– Es un milagro que sigan eligiéndolo -dijo Jack cuando terminó la música.
– Yo creo que todo el mundo lo quiere.
El buen corazón de la sencilla joven de Chattanooga no la había abandonado, a pesar de su buena suerte. Nunca olvidaba de dónde procedía, y conservaba cierta ingenuidad, a diferencia de su marido, que era un hombre duro y en ocasiones brusco y agresivo. Pero a Madeleine le gustaba hablar con la gente de sus hijos. Ella no tenía ninguno, y Jack tenía dos en la universidad de Texas a quienes rara vez veía, pero que apreciaban a Maddy. Y a pesar del gran éxito de Jack, la madre de esos hijos tenía pocas cosas buenas que decir del padre y de su nueva esposa.
Llevaban quince años divorciados, y la palabra que ella usaba más a menudo para describirlo era «despiadado».
– ¿Te parece que nos vayamos? -preguntó Jack mientras volvía a pasear la vista por el salón y decidía que había hablado con todas las personas que le interesaban y que la fiesta prácticamente había terminado.
El presidente y la primera dama se habían retirado, y los invitados eran libres de marcharse. Jack no veía motivos para permanecer allí. Y Maddy se alegró de volver a casa, pues tenía que estar en el estudio a primera hora de la mañana siguiente.
Se dirigieron discretamente hacia la puerta, donde los esperaba el chófer. Maddy se arrellanó en la limusina, junto a su marido. Había recorrido un largo camino desde la furgoneta Chevrolet de Bobby Joe, las fiestas a que asistían en el bar local y los amigos que vivían en caravanas. A veces aún le costaba creer que dos vidas tan distintas pudieran formar parte de una misma. Esto era muy diferente. Se movía en un mundo de presidentes, reyes y reinas, políticos, príncipes y magnates como su marido.

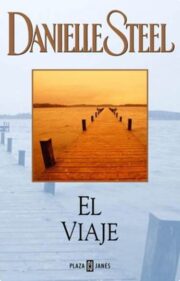
"El viaje" отзывы
Отзывы читателей о книге "El viaje". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El viaje" друзьям в соцсетях.