– Toma -musitó Pete, inclinándose sobre ella y posando la mano en el respaldo de la silla. -Esto te ayudará.
Nora abrió los ojos y miró el paquete que le ofrecía.
– Pero si es un burrito congelado. Pete se encogió de hombros. -Alguien se olvidó de rellenar la bandeja del hielo.
Nora le quitó el burrito de la mano y se lo colocó cuidadosamente encima del ojo.
– Otra de las normas que incumplen en la oficina, dos en realidad. Se roba comida y se deja vacía la bandeja del hielo.
Pete le cubrió la mano con la suya y ajustó el burrito sobre el ojo. Un mechón errante escapó del moño de Nora y rozó la mano de Pete. Este fue acusadamente consciente de su suavidad.
– Sí, supongo que esa nota se habrá caído.
– Seguro que la ha tirado usted, ¿verdad? -lo acusó Nora.
– No, yo no -mintió. -Pero tienes que admitir que a veces eres un poco…
– ¿Insistente? ¿Autoritaria?
– Iba a decir remilgada -replicó Pete, retrocediendo antes de ceder a la tentación de deslizar la mano por su pelo. En realidad iba a decir agobiante, pero la vulnerabilidad que había visto en sus ojos le había hecho cambiar de opinión. De pronto, le parecía infinitamente preferible la gratitud de Nora que su desaprobación. -En esta sección no nos gustan las reglas. Las únicas que deberían existir son las del juego.
– Una sociedad civilizada necesita ciertas normas -lo contradijo. -Si tenemos que vivir juntos, tenemos que respetarnos los unos a los otros. Y las normas de etiqueta son una muestra de ese respeto.
– Pero si siguiéramos las veintisiete reglas que has pegado en el frigorífico, terminaríamos todos locos.
Nora suspiró suavemente.
– Yo no pretendía volver loco a nadie. Solo estaba intentando… ayudar.
Pete volvió a concentrar toda su atención en su boca, y luchó contra el impulso de inclinarse y borrar con los besos el dolor que reflejaba su voz. Él había dado por sentado que Prudence era una mujer fría y calculadora por cuyas venas corría sangre de hielo. Pero Nora Pierce no se parecía en absoluto a Prudence Trueheart. Claro, era una mujer casi siempre tensa y excesivamente preocupada por comportarse con propiedad. Pero bajo su pomposa fachada, se escondía una mujer suave, vulnerable y absolutamente irresistible.
– Quizá pudiera invitarte a comer. Como una forma de disculpa -le sugirió.
Nora se irguió en su asiento, se quitó el burrito del ojo y lo miró con recelo.
– ¿A comer?
– Sí, ¿por qué no? Eso no va contra las normas de etiqueta, ¿no? ¿O no lo he preguntado de forma apropiada? ¿Debería haber llamado primero? ¿O quizá debería haber escrito una nota? Supongo que quizá tendría que haber enviado una invitación grabada…
Nora sacudió la cabeza. La sombra de una sonrisa asomaba a sus labios.
– Yo… no creo que sea una buena idea. Al fin y al cabo, trabajamos juntos. La gente podría hablar.
Aunque su reputación se debía más a los rumores que a los hechos, Pete era conocido en El Herald como el Casanova de la redacción, algo de lo que, obviamente, Prudence se habría enterado. La verdad era que él no se esforzaba en absoluto en atraer a las mujeres, pero siempre tenía al menos a dos o tres pendientes de él. Aun así, desde aproximadamente hacía un año, estaba cada vez más desencantado tanto con sus citas como con la reputación que había cultivado. Desgraciadamente, su reputación parecía mantenerse y su vida personal continuaba alimentando los rumores de la oficina.
Y no era que ya no le gustaran las mujeres. Continuaba teniendo alguna cita de vez en cuando, pero quizá fuera ya demasiado viejo para aquellas escenitas de soltero. A los treinta y tres años, tampoco podía decirse que estuviera a punto de comenzar a declinar, pero había llegado a la conclusión de que una buena relación no consistía solo en disfrutar del sexo. Aunque tampoco estaba muy seguro de en qué consistía en realidad.
Pete suspiró. En ese momento, se descubrió deseando verdaderamente almorzar con Nora Pierce, por extraño que pudiera parecer.
– Es solo una simple comida -le dijo con una sonrisa. -¿Qué podrían decir sobre que tú y yo fuéramos a comer juntos una hamburguesa? -aunque era una pregunta retórica, volvió a advertir trazas de dolor en su expresión y comprendió inmediatamente lo que Nora había interpretado. Por supuesto, una cita con Prudence Trueheart no podía terminar en nada que no fuera un postre y cuentas separadas. Ella tenía una reputación que mantener. Pero su reacción no había sido la prevista y Pete no sabía si debería disculparse o intentar expresarse de otra forma.
– Yo… no tengo hambre, pero gracias de todas formas -contestó Nora con la voz repentinamente fría y distante. Le tendió el burrito. -Toma -pasó a tutearlo sin previo aviso, -será mejor que dejes esto en el frigorífico. No me gustaría que nadie lo echara de menos.
Pete sacudió lentamente la cabeza y tomó el burrito. Durante unos minutos, creía haber llegado a una especie de tregua con Nora, incluso pensaba que aquello podría ser el principio de una amistad. Pero después de haber metido la pata, no una, sino dos veces, iba a ser casi imposible convencerla.
– Bien -musitó. -Pero si cambias de opinión, dímelo -se acercó a la puerta y antes de salir se volvió para dirigirle una última mirada. Nora lo miraba desde detrás del escritorio con los ojos abiertos como platos. Debería haber insistido en que comiera con él, pensó Pete, o al menos mostrarse ofendido con su negativa. Pero algo le decía que no debía quemar todos los puentes con Nora. -Te veré más tarde.
Nora asintió en silencio, tomó la última carpeta que tenía encima del escritorio y extendió ordenadamente los papeles que contenía frente a ella. Al cabo de diez segundos de sentirse ignorado, Pete salió, cerrando la puerta tras él.
Los equipos habían vuelto a formarse en la Zona Caliente y el partido comenzaba de nuevo, con el equipo de Sam bateando.
– ¿Qué ha pasado? -le preguntó Sam.
– Al diablo si lo sé -musitó Pete. -Normalmente comprendo bastante bien a las mujeres, pero Prudence Trueheart es una mujer muy complicada -ocupó su lugar en el campo y se frotó las manos contra los muslos. Su mente reproducía la sensación de la piel de Nora bajo sus dedos. No iba a ser fácil renunciar Prudence Trueheart, ni a Nora. Además de confusa, caprichosa y condescendiente, la encontraba increíblemente intrigante.
Y había pasado mucho tiempo desde la última vez que Pete Beckett había encontrado intrigante a una mujer.
Querida Prudence Trueheart.
Mi novio y yo hemos estado haciendo eso desde nuestra primera cita. El sexo es fantástico, pero ahora que se acerca la fecha de nuestra boda, me gustaría practicar el celibato para hacer de la noche de bodas algo especial. ¿Pero cómo podré convencer a mi calenturiento prometido de mi decisión?
Nora Pierce leyó la carta repetidas veces. Tachó la palabra «calenturiento» y la sustituyó por «ardiente», después intentó encontrar alguna otra forma de referirse a «eso» sin cambiar el tono de la carta. Suspiró y se frotó la frente. Cuando había aceptado aquel trabajo tres años atrás, la habían contratado para contestar preguntas sobre las buenas maneras. Pero desde hacía seis meses, todo había cambiado.
Para entretenerse, había contestado a la pregunta de un hombre que quería saber si debería pedirle permiso a su esposa antes de tomarle prestada su ropa interior o si la lencería se consideraba un bien común en el matrimonio. Prudence había contestado con sarcasmo y desaprobación y había publicado la carta para ilustrar los límites de la verdadera etiqueta:
La única excusa de un hombre para no llevar ropa interior masculina es no llevar absolutamente nada encima», había escrito, «y los únicos lugares en los que prescindir de ella puede considerarse una opción son la ducha y la consulta del médico.
Aquella única y tonta columna había sido el fin de su vida como columnista sobre las buenas maneras. Las líneas de teléfono se habían bloqueado y llegaban cartas de admiradores de cada rincón del país. Sus lectores querían más, más suciedad, más basura, más vulgaridad. Y más reprimendas con la afilada lengua y el sutil desdén de Nora.
– Magnífica columna la de ayer.
Nora alzó la mirada. Su editor, Arthur Sterling se asomaba por la puerta de su despacho con una amplia sonrisa en el rostro. Aunque rara vez descendía de la décima planta, últimamente bajaba a menudo a ver a Prudence. Y aunque otro periodista más ingenuo habría pensado que empezaban a ser amigos, Nora sabía que Arthur Sterling no tenía amigos. Para él todo eran beneficios y oportunidades. Y quería que Prudence se mostrara de acuerdo en anunciarse en televisión.
Arthur rió suavemente.
– Sexo, eso es lo que quiere la gente. Acabo de hablar con Seattle. Quieren tu columna. Y con Biloxi y Buffalo estamos ya en negociaciones -Arthur alzó el pulgar. -Buen trabajo. Y todavía estoy esperando tu respuesta para lo de televisión.
– Gracias -musitó Prudence. Pero Arthur ya se había marchado, seguramente en busca ele otra fuente de dinero.
Para él, Prudence no era un faro en medio de un mar agitado, ni un modelo de conducta. Para él se había convertido en el signo del dólar. Cuanta más basura, más lectores. Y eso significaba más dinero para su columna. Las normas de etiqueta pertenecían al pasado, le había dicho él. Todo eso habría estado bien para la primera Prudence Trueheart, que había comenzado a publicar en mil novecientos veintiuno, pero el mundo estaba cambiando.
Si al menos no hubiera contestado a aquella carta… Desde entonces, Sterling había insistido en que escribiera al menos tres columnas a la semana dedicadas a problemas «modernos», a preguntas sobre la moralidad y las relaciones.
Con aquel repentino crecimiento de su popularidad, Prudence había llegado a convertirse en una celebridad en la ciudad. Y si en algún momento Nora tenía la sensación de estar entrometiéndose en la vida personal de sus lectores, desde luego ellos parecían más que dispuestos a meterse en la suya. Las compras, las visitas a la lavandería e incluso la sala de espera del dentista, se habían transformado en sesiones permanentes de consejos. Y sus lectores parecían apreciar la impecable conducta de Prudence incluso más que ella misma: estaba siempre pendientes de lo que hacía, siempre observándola, esperando pillarla en un desliz moral. Se suponía que Prudence tenía que ser absolutamente virtuosa.
Para asegurar la pureza de Prudence, su editor había incluido algunas cláusulas especiales en su contrato. Prudence no decía tacos ni mascaba tabaco. No podía ponerse ropas excesivamente indiscretas ni frecuentar determinados bares. Y, desde luego, no podía dormir fuera de casa. En realidad, aquella última cláusula no le había costado demasiado cumplirla. Apenas podía recordar la última vez que había conocido a un hombre en el sentido bíblico.
Nora gimió y enterró la cabeza entre las manos. Su falta de contacto con el sexo opuesto se había hecho dolorosamente evidente en su inesperada reacción al contacto de Pete. Y desde que este había salido de su despacho, tenía serias dificultades para concentrarse en el trabajo, prefiriendo en cambio, recrearse en el color de los ojos de Pete Beckett y en el calor de su sonrisa.
Pensó en su conversación, en la inquietante reacción provocada por la mirada de Pete sobre su cuerpo. Reprodujo mentalmente todo el incidente, intentando recordar cada una de las palabras que había dicho. «Remilgada», musitó. ¿De verdad era eso lo que pensaba de ella?
Frunció el ceño y tomó otra carta. Nora siempre había encontrado cierto confort en el mundo de Prudence, un lugar en el que las reglas eran obligaciones, en el que la gente se comportaba con propiedad y decoro. En el que canallas y picaros como Pete Beckett eran capaces de comprender lo errado de su conducta y terminaban sentando cabeza junto a una mujer.
Pete Beckett era un hombre encantador y atractivo y un réprobo confirmado. Era todo aquello contra lo que Prudence Trueheart predicaba: un hombre que practicaba el arte de la seducción y un experto en evitar compromisos. El típico hombre que Prudence encontraba perturbador y otras muchas mujeres irresistible.
Prudence nunca había prestado atención a los rumores que corrían por la oficina y pensaba que la mayor parte de lo que se decía eran especulaciones o puras exageraciones. Pero por los suaves gemidos y las risas disimuladas de otros miembros femeninos de la redacción, se veía obligada a creer que algunas de las cosas que habían oído eran ciertas. Al menos las suficientes para que Nora dedicara parte del día a preguntase qué le haría Pete Beckett a una mujer después de meterse en el dormitorio. Aunque nunca lo averiguaría. Cuando ambos se tomaban la molestia de comunicarse, ella trataba a Pete Beckett con desdén y Pete la miraba con burlona diversión.

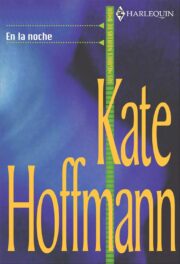
"En la Noche" отзывы
Отзывы читателей о книге "En la Noche". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "En la Noche" друзьям в соцсетях.