En Manos del Destino
To Love Again (1993)
PRÓLOGO
Bretaña, 404-406.
El guerrero celta, de la tribu de los catuvellaunios, yacía de bruces en el barro sobre la tierra humeante. Su cuerpo desnudo y maltrecho estaba pintado de un vivo color azul. Alrededor yacía otro millar de hombres como él, muertos o agonizantes, mientras los legionarios romanos avanzaban metódicamente por el campo de batalla dando el golpe de gracia a los infortunados que todavía se aferraban a la vida. Oía las llamadas de las aves carroñeras, y un estremecimiento recorrió su cuerpo.
Cerca de allí un grupo de oficiales romanos observaba. Volviendo ligeramente la cabeza, los miró con los ojos entrecerrados y, para su asombro, reconoció al propio emperador. Con gran sigilo, el guerrero acercó una mano a su jabalina. Despacio, cerró los dedos en torno a su asta y sintió la reconfortante familiaridad de la suave madera de fresno. Apenas respiraba, pero no importaba: en aquellas circunstancias respirar dolía demasiado.
Con un esfuerzo sobrehumano se puso en pie y, aullando como un demonio, arrojó su arma directamente al emperador romano, agotando con ello hasta la última pizca de fuerza que le quedaba. Para su decepción, un joven y alto tribuno que se hallaba en el grupo reaccionó más velozmente de lo que habría creído posible y se colocó frente al emperador, recibiendo la jabalina en la rodilla.
El guerrero catuvellaunio no tuvo tiempo de admirar el valor del joven. Ya estaba muerto; un segundo tribuno que había dado un salto al frente en defensa del emperador lo había decapitado. Su cabeza, con el largo pelo ensangrentado y apelmazado, rodó por el suelo hasta los pies del emperador.
Claudio bajó la mirada y suspiró profundamente. Vio que la cabeza pertenecía a uno de los guardias personales del jefe catuvellaunio. Se había fijado en el chico cuando los catuvellaunios acudieron a hablar de paz pese a estar reuniendo a traición sus fuerzas en un intento por expulsar a los romanos de Britania. El joven tenía una marca de nacimiento pequeña pero muy clara en el pómulo izquierdo. Claudio, físicamente deteriorado, era rápido en observar a los que tenían alguna tara de cualquier clase. Meneó la cabeza con aire triste. No le gustaba la guerra. Tantas vidas como la de ese joven desperdiciadas. Los hombres jóvenes luchaban en la guerra, pero eran los ancianos como él mismo quienes la planeaban.
Se alejó de la cabeza cortada y prestó atención ahora al tribuno que le había salvado de una muerte segura.
– ¿Cómo está? -preguntó el emperador al cirujano arrodillado junto al joven, que intentaba restañar la sangre que manaba en abundancia.
– Vivirá -fue la lacónica respuesta, -pero no podrá volver a ser soldado, César. La jabalina, por la gracia de los dioses, no le ha cercenado la arteria. Pero le ha astillado la rótula y dañado los tendones. El chico andará con una notable cojera el resto de sus días.
Claudio hizo un gesto de asentimiento y preguntó al joven herido:
– ¿Cómo te llamas, tribuno?
– Flavio Druso, César.
– ¿Somos parientes, pues? -preguntó el emperador, ya que su nombre era Claudio Druso Nerón.
– Lejanos, César.
– ¿Quién es tu padre?
– Tito Druso, César, y mi hermano también es Tito.
– Sí -dijo el emperador, pensativo. -Tu padre está en el senado. Es un hombre justo, que yo recuerde.
– Lo es, César.
– Eres el tribuno laticlavio del Catorce -observó el emperador, fijándose en el uniforme del joven. -Me temo que ahora tendrás que regresar a casa, Flavio Druso.
– Sí, César -respondió el joven con sumisión, pero Claudio captó algo más que simple decepción en su voz.
– ¿No quieres ir a casa? -preguntó. -¿No hay ninguna mujer esperando ansiosa tu regreso? ¿Cuánto hace que estás en el Catorce, Flavio Druso?
– Casi tres años, César. Esperaba hacer carrera en la milicia. Soy el menor de los cuatro hijos de Tito Druso. Mi hermano mayor, naturalmente, seguirá los pasos de nuestro padre; y Gayo y Lucio son magistrados. Con otro magistrado de la familia Druso, nos acusarían de monopolio -terminó Flavio Druso con una leve sonrisa.
Luego hizo una mueca de dolor y se puso lívido cuando le extrajeron la jabalina de la pierna.
Claudio casi gimió por simpatía con el dolor del joven. Aunque el segundo en el mando de su legión, ser tribuno laticlavio era realmente un puesto de honor. Había seis tribunos en cada legión, y cinco de ellos solían ser veteranos en la batalla. El laticlavio siempre era un joven de una familia noble, enviado a pasar dos o tres años en la milicia para formarle, o alejarle de problemas o de malas compañías. Normalmente, al final de este período, el tribuno laticlavio regresaba a casa con un cargo de magistrado y una esposa rica. El emperador se volvió hacia el jefe legionario:
– ¿Es un buen soldado, Aulo Majesta?
Éste asintió.
– El mejor, César. Llegó a nosotros como casi todos, verde e ignorante, pero a diferencia de los otros a los que he tenido que adiestrar en mi carrera, Flavio Druso ha mostrado mucho interés por aprender. Tenía que seguir hasta que uno de mis otros tribunos se retirara dentro de un año. Después, mi intención era ascenderle. -Dirigió la mirada al joven, pálido a causa de la herida. -Es una pena, César. Es un buen oficial, pero no puedo tener un tribuno cojo, ¿verdad? -En realidad no fue una pregunta.
Claudio sintió ganas de preguntar a Aulo Majesta qué tenía que ver la forma de andar de un hombre con su capacidad para tomar sabias decisiones militares, pero se contuvo. Toda su vida había sido un hazmerreír a causa de su cojera y tartamudez. Le habían considerado no apto para todo, incluso en su propia familia. Pero cuando su temible sobrino Calígula había sido asesinado y depuesto, la milicia le había pedido que gobernara Roma. Claudio era más consciente que la mayoría de lo que le esperaba a Flavio Druso. Los prejuicios siempre eran difíciles de superar.
– Serás recompensado por haberme salvado la vida -dijo con firmeza.
– ¡Sólo he cumplido con mi deber, César! -protestó el joven tribuno.
– Y al hacerlo has arruinado tu carrera militar -replicó el emperador. -¿Qué será de ti cuando regreses a casa? No tendrás nada, puesto que eres el hijo menor. Al salvar mi vida, en cierto sentido has perdido la tuya, Flavio Druso. No sería digno de la noble tradición de los cesares permitir tal cosa. Te ofrezco una de dos posibilidades. Piénsalo bien antes de elegir. Regresar a Roma con honor, donde te concederé una esposa noble y una pensión vitalicia. O quedarte en Britania. Te daré tierras en propiedad y fijaré una cantidad de dinero para que puedas construir un hogar.
Flavio Druso pensó por un largo momento. Si regresaba a Roma, esposa noble o no, se vería obligado a vivir en casa de su padre, que un día sería la casa de su hermano mayor. Su pensión probablemente no sería suficiente para comprarse una casa. La esposa noble sería alguna hija menor con poco capital propio. ¿Cómo dotaría a las hijas o daría un futuro a los hijos? Sin embargo, si permanecía en Britania, tendría sus propias tierras. No estaría sujeto a nadie. Fundaría una nueva rama de su familia, y trabajando con ahínco se convertiría en un hombre rico por derecho propio.
– Me quedaré en Britania, César -dijo, consciente de tomar la decisión correcta.
– Y así -dijo Tito Druso Corinio a sus hijos el verano del año 406- es como llegó nuestra familia a esta tierra hace trescientos sesenta y dos años. El primer Flavio Druso aún vivía cuando la reina Bodicea se rebeló contra Roma. Aunque la ciudad de Corinio, actualmente Cirencester, donde se había establecido, no sufrió las consecuencias de la revuelta, comprendió que quizá nuestra familia estaría mejor si realizaba alianzas con las tribus célticas locales en lugar de enviar en busca de esposas romanas. Así que sus hijos se casaron con mujeres de la tribu dobunia, y los hijos e hijas que llegaron después se han casado con celtas y britanos romanos hasta el día de hoy.
– Y ahora Roma abandona Britania -dijo Julia, la esposa de Tito.
– ¡Buen viaje! -exclamó su esposo. -Roma está acabada. Pero los romanos no tienen la sensatez de darse cuenta de ello. En otro tiempo Roma fue un gran y noble poder que gobernó el mundo. Hoy en día es corrupta y venal. Incluso los cesares no son lo que fueron. Los Julianos se extinguieron hace tiempo, y en su lugar han venido una sucesión de soldados-emperadores, apoyado cada uno de ellos por una serie de legiones diferentes. Vosotros, niños, sabéis que en vuestra corta vida el imperio se dividió, separándose Britania y Galia, y luego se volvió a unir. Ahora existe un imperio aún más oriental, en un lugar llamado Bizancio. Será mejor que los britanos nos deshagamos de los romanos de una vez y tracemos nuestros propios destinos. Si no lo hacemos, los sajones que vienen del norte de Galia y de Renania a nuestra costa del sudeste se adentrarán en el país y nos dominarán.
Los jóvenes sonrieron. Su padre siempre estaba prediciendo hechos tristes.
– Oh, Tito -dijo su esposa, -los sajones no son más que campesinos. Nosotros somos demasiado civilizados para dejarnos vencer por ellos.
– Demasiado civilizados, sí -coincidió él. -Quizá por eso temo por Britania. -Cogió a su hijo menor Gayo, que había estado jugando en silencio en el suelo. -Cuando un pueblo se vuelve tan civilizado que no teme a los bárbaros que tiene a las puertas es cuando el peligro resulta mayor. El pequeño Gayo y sus hijos serán los que tendrán que vivir las consecuencias de nuestra insensatez, me temo.
CAPÍTULO 01
CAILIN
Britania, 452-454
– ¡Oh, Gayo, cómo has podido! -exclamó irritada Kyna Benigna a su esposo. Era una mujer alta y hermosa, de pura ascendencia céltica. Llevaba su oscuro cabello pelirrojo peinado en una serie de complicadas trenzas en torno a la cabeza. -No puedo creer que hayas enviado a Roma a buscar marido para Cailin. Se pondrá furiosa contigo cuando lo descubra.
La larga y suave túnica de lana amarilla de Kyna Benigna oscilaba con elegancia mientras la mujer se paseaba por la estancia.
– Ya es hora de que se case -se defendió Gayo Druso Corinio, -y aquí no parece haber nadie que le convenga.
– Cailin no cumplirá más que catorce años el mes que viene, Gayo -le recordó su esposa. -No estamos en la época de los Julianos, cuando las niñas se casaban en cuanto les empezaba los ciclos lunares. Y en cuanto a no encontrar a ningún joven que le convenga, no me sorprende. Adoras a tu hija y ella te adora a ti. La has mantenido tan cerca de ti que realmente no ha tenido ocasión de conocer a jóvenes que puedan convenirle. Y aunque lo hiciera, ninguno sería del agrado de su querido padre. Cailin tiene que relacionarse como una chica normal, y ya verás cómo encuentra al hombre de sus sueños.
– Eso ahora es imposible y lo sabes -repuso Gayo Druso Corinio. -Vivimos en un mundo peligroso Kyna. ¿Cuándo fue la última vez que nos atrevimos a por la carretera de Corinio? Hay bandidos por todas partes. Sólo permaneciendo en nuestras tierras estamos relativamente a salvo. Además, la ciudad no es lo que era. Creo que si alguien quiere comprarla, venderé nuestra casa. No hemos vivido allí desde el primer año de casados, y ha estado cerrada desde que mis padres murieron hace tres años.
– Quizá tengas razón, Gayo. Sí, creo que deberíamos vender la casa. Quienquiera que se case con Cailin algún día, ella querrá seguir viviendo aquí, en el campo. Nunca le ha gustado la ciudad. Ahora dime quién es este joven que vendrá de Roma. ¿Se quedará en Britania o querrá regresar a su patria? ¿Has pensado en eso, esposo mío?
– Es un hijo menor de nuestra familia de Roma, querida.
Kyna Benigna volvió a menear la cabeza.
– Tu familia no ha estado en Roma en los dos últimos siglos, Gayo. Acepto que las dos ramas de la familia nunca han perdido contacto, pero vuestras relaciones siempre han sido por cuestiones de negocios, no de tipo personal. No sabemos nada de esa gente a quien te propones entregar a nuestra hija, Gayo. ¿Cómo has podido siquiera pensar en una cosa así? A Cailin no le gustará, te lo aseguro. No la convencerás. j
– La rama romana de nuestra familia siempre nos ha tratado honrosamente, Kyna -dijo Gayo. -Son gente de buen carácter. He decidido dar a ese hijo menor una oportunidad porque, igual que el hijo menor que era mi antepasado, tiene más que ganar quedándose en Britania que regresando a Roma. Cailin recibirá como dote la casa de la colina y sus tierras para que pueda seguir cerca de nosotros. Resultará bien. He hecho lo que debía, Kyna, créeme -concluyó.
– ¿Cómo se llama ese joven? -preguntó ella, no muy segura de que su marido tuviera razón.

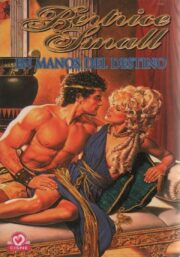
"En Manos del Destino" отзывы
Отзывы читателей о книге "En Manos del Destino". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "En Manos del Destino" друзьям в соцсетях.