Cuando Antonio Porcio regresó de Corinio varias semanas más tarde, su hija le esperaba. Se sentaron juntos en el jardín, al fresco aire de mediados de otoño, mientras Antonia amamantaba al bebé.
– Me quedé perpleja, padre -dijo. -Él no la quería. Estaba dispuesto a dejarla en la colina, si yo no le hubiera rogado que me la entregara. Lo único que le importaba era que Cailin no le había dado el hijo varón que él quería. Estos sajones son crueles, padre. Afortunadamente el pequeño Quinto estaba listo para ser destetado, y mi leche es abundante, por eso decidí quedarme con la niña y educarla con mi hijo. Casi me compensa por haber perdido a mi bebé. ¡Pobre Cailin!
– ¿Dónde está ahora Wulf Puño de Hierro? -preguntó el magistrado.
– Ha desaparecido -respondió Antonia. -Nadie sabe adónde ha ido. No dejó nada dispuesto para sus esclavos. Simplemente se marchó. Las tierras, por supuesto, ahora pertenecen a mi pequeña Aurora. La llamo así porque nació con el alba, aunque su madre muriera. Envié a mi mayordomo a que expulsara a los dobunios que habían empezado a construir una casa en la villa junto al río. Dijeron que Cailin se la había entregado como regalo de boda, pero yo les dije que era mía por derecho de herencia y que Cailin había muerto de parto y no se hallaba allí para hacer cumplir sus supuestos derechos. No me dieron muchos problemas, y ahora ya se han ido.
Antonio Porcio asintió. Eran muchas cosas para digerir, pensó, pero de todo ello había surgido algo bueno. Antonia parecía volver a ser la de antes. Adoptar a la hija huérfana de Cailin Druso sin duda le había hecho bien.
– Te quedarás a vivir con nosotros, ¿verdad, padre? -le preguntó Antonia. -Te necesito. No volveré a casarme; dedicaré mi vida a mis dos hijos. Creo que es lo que los dioses desean de mí.
– Tal vez tengas razón -dijo el anciano cogiéndole una mano. -Seremos una familia feliz, Antonia. ¡Lo presiento!
CAPÍTULO 07
Bizancio, 454-456.
– ¡No puedo creerlo! -exclamó Focas Máxima sorprendido. -Esta no puede ser la misma muchacha que has comprado en el mercado esta mañana, Joviano. Aquella criatura estaba sucia y llena de úlceras, y esta chica es encantadora. Su piel es como la crema, no tiene ninguna marca, y ¡qué pelo! ¡Qué maravilla de rizos castaños!
– Son la misma, querido hermano -dijo Joviano Máxima con aire de suficiencia. -Eres un verdadero hombre de negocios, no tienes nada de imaginación, Focas. En cuanto he puesto los ojos en ella, he sabido que era un tesoro. Sólo ha sido necesario un poco de agua caliente y jabón para lavarla. Además, habla un latín impecable, salvo por un leve acento provincial que puede corregirse, aunque algunos a lo mejor lo encuentren encantador. -Miró a la esclava que acompañaba a su nueva compra. -Isis, quítale la túnica, por favor.
Focas Máxima miró fijamente a la chica cuando por fin la tuvo desnuda ante él.
– Está un poco delgada para mi gusto -observó, -pero podemos engordarla. No creo que le hayan dado mucho de comer últimamente. Tiene los pies estropeados.
– Ha caminado mucho, supongo -dijo Joviano.
– Con el tiempo podemos corregirlo -dijo su hermano. -Tiene unos pechos bonitos; pequeños pero bien formados. Bueno, debo admitirlo: has hecho un buen negocio con esta chica. ¿Sabe hacer lo que se espera de ella, o vamos a tener que enseñarla? Espero que sea pagana.
Era como si ella fuese un objeto, pensó Cailin mientras escuchaba a los dos hermanos hablar. No es que le importara realmente su destino. Ya nada le importaba. Todo era muy confuso. Ni siquiera comprendía por qué seguía viva cuando todos sus seres queridos habían muerto; pero algo en su interior no le permitía morir. Eso le enfadaba, pero no parecía que pudiera hacer nada al respecto.
Recordó los muchos días transcurridos desde que había empezado a tener dolores de parto en la villa de Antonia. Lo último que recordaba era el llanto del bebé cuando se sumió en la inconsciencia. Cuando recobró el sentido vagamente, se hallaba en una sucia habitación en una casa extraña. La mujer que le llevó comida le dijo que se encontraba en Londres, lo cual la sorprendió. Había oído hablar de Londres, pero nunca había pensado que vería esa ciudad. Al final resultó que no la vio, pues cuando preguntó qué hacía en aquel lugar, le dijeron que Antonia la había vendido a Simón, el mercader de esclavos, y que pronto sería transportada a Galia y después más lejos.
– ¡Pero yo no soy una esclava! -protestó Cailin.
– Esto es lo que Antonia nos advirtió que dirías -replicó con aspereza la mujer. -Dice que causas muchos problemas y tienes ideas extrañas acerca de tu identidad. ¡Si hasta sedujiste a su difunto esposo y llevaste a su bastardo en tu vientre! Bueno, ya no tendrá que aguantarte más, zorra.
– ¿Dónde está mi bebé? -preguntó Cailin.
– Murió, o al menos eso me dijeron.
Cailin se echó a llorar histéricamente.
– ¡No te creo! -protestó.
A continuación la obligaron a beber un líquido amargo y volvió a quedar inconsciente.
Durante días flotó entre la realidad y la pesadilla. Cuando por fin volvió en sí, se hallaba en Galia, viajando hacia el sur con un envío de esclavos con destino al mar Mediterráneo. Poco después, una mujer joven y hermosa trató de escapar, pues a diferencia de los muchos esclavos que viajaban con ellos no llevaba collar ni iba encadenada, pero pronto fue capturada pues no conocía el terreno.
El dueño de los esclavos vaciló respecto al castigo a imponerle. Azotarla le dejaría marcas en la delicada piel, y esa misma piel era un valor que podía proporcionarle un buen dinero. Decidió castigarla violándola, lo que hizo ante todo el grupo de viajeros.
– Vuelve a escaparte, zorra -amenazó mientras la inmovilizaba, -y te entregaré a mis hombres. A lo mejor eso te gustaría, ¿eh, puta?
La mirada de terror de todas las mujeres indicó al dueño de los esclavos que no tendría problemas con ninguna de ellas. En realidad, después de aquello Cailin trató de hacerse invisible. Dejó que el pelo se le ensuciara y despeinara. Su túnica, la única prenda que poseía, se fue haciendo jirones paulatinamente. No se atrevía a lavarla por miedo a que se desintegrara y ella se quedara desnuda como algunas mujeres. No esperaba que le proporcionaran otra ropa si perdía la suya.
Cuando llegaron a la costa los esclavos fueron separados; algunos fueron obligados a subir a bordo de un barco para dirigirse a una ciudad llamada Cartago, mientras que Cailin y el resto fueron enviados a un lugar llamado Constantinopla. Escuchando a los demás se enteró de que se trataba de la gran capital del Imperio Oriental. Los esclavos de su grupo estaban encadenados a los remos de la galera. Serían vendidos cuando llegaran a su destino, si es que llegaban, pero entretanto proporcionarían la mano de obra para llegar allí. Las mujeres se cobijaban en la bodega, un lugar apenas habitable; un espacio cuadrado sin otra comodidad para dormir que el suelo, un cubo de madera para sus necesidades, poca luz y menos aire.
Cada noche, el segundo de a bordo llegaba, sonriente, y elegía a varias mujeres, a las cuales se llevaba. Éstas regresaban por la mañana, normalmente riendo, con comida y agua que en general no querían compartir. Su propia supervivencia era lo más importante. Cailin se escondía, de modo instintivo, en el rincón más oscuro cuando llegaba el marino. No era necesario que le dijeran lo que hacían las mujeres o por qué se les daban regalos. Fue adelgazando con las escasas raciones que le suministraban, pero conservó la vida para llegar a Constantinopla.
La mañana de la llegada apareció el dueño de los esclavos para examinar con atención a las mujeres. Seleccionó a las que parecían más atractivas y se las llevaron de inmediato. Algunas de las que no habían sido elegidas le suplicaron que se las llevara, y lloraron cuando fueron apartadas rudamente.
– ¿Adónde han ido las otras? -preguntó Cailin a una mujer mayor.
La mujer la miró y respondió:
– Se las considera mejores que nosotros. Las llevarán a un mercado de esclavos particular donde las bañarán, perfumarán y vestirán con finura antes de ser subastadas. Conseguirán amos ricos y vivirán confortablemente si los complacen.
– ¿Qué nos ocurrirá a nosotras?
– Nos espera el mercado público -respondió la mujer con aire lúgubre. -Nos comprarán como esclavos domésticos o para trabajar en los campos, o para algún burdel.
– ¿Qué es un burdel?
El asombro reflejado en el rostro de la mujer casi fue cómico, pero antes de poder responder a Cailin, los hombres bajaron y empezaron a llevarse a las mujeres a cubierta. La luz del sol les hacía parpadear, pues sus ojos no estaban acostumbrados a la fuerte luz después de los muchos días pasados en la semioscuridad de la bodega del barco. Poco a poco se adaptaron a la luz y fueron conducidas por las calles de la ciudad hasta el mercado público de esclavos.
Cailin quedó atónita al ver los edificios de cuatro y cinco pisos ante los que pasaba en su camino. Nunca había visto edificaciones tan grandes. ¡Y cuánto ruido! Parecía que no había tranquilidad en aquel lugar. No podía imaginar cómo vivía la gente entre tanto ruido y suciedad. Las calles estaban sembradas de escombros y por todas partes había excrementos humanos y animales. Los pies se le encogían a cada paso que daba.
Por fin llegaron al mercado de esclavos, donde se perdió poco tiempo. Uno tras otro, los que habían viajado con ella fueron colocados sobre la tarima y vendidos. De nuevo Cailin se ocultó entre los demás, hasta que no hubo más lugar para esconderse. Fue empujada brutalmente sobre la pequeña plataforma.
– He aquí una muchacha joven y fuerte, buena para la casa o para el campo -anunció el mercader. Volviéndose a Cailin, ordenó: -Abre la boca, zorra. -El hombre miró dentro y luego proclamó: -Conserva todos los dientes. ¿Cuánto se ofrece por ella?
Los espectadores levantaron la mirada hacia la criatura ofrecida. Era alta y penosamente delgada. El pelo, de un color difuso, estaba sucio y apelmazado. Nada en ella podía considerarse atractivo. A pesar de lo que pregonaba el mercader, no parecía particularmente fuerte habría creído que nadie pudiera estar tan sucio como estaba ella entonces. Teniendo en cuenta lo que le había advertido el hombre, apretó el paso detrás de éste y de su compañero.
Caminaron con rapidez por la bulliciosa ciudad, y adondequiera que mirara Cailin había algo que atraía su mirada. Deseaba no encontrarse en aquella situación, poder hacer preguntas a los dos hombres. Todo le resultaba abrumador y temible. No estaba acostumbrada a la idea de ser esclava. Cuando siguiendo a los dos hombres por la ancha avenida torció por una calle estrecha y tranquila, les vio cruzar las grandes puertas de una enorme mansión. Bueno, al menos eran ricos y podrían sustituirle su andrajosa túnica.
Un sirviente se apresuró a saludar a los dos caballeros, abriendo los ojos de par en par al ver a la muchacha que iba tras ellos.
– ¿Señor? -preguntó con voz débil. -¿Esa criatura viene con vos?
– Joviano la ha comprado en el mercado público, Paulo -respondió el hombre más austero. -Tendrás que preguntarle a él qué quiere hacer con ella.
El mayordomo miró a Joviano y éste se echó a reír al ver la inquietud del criado.
– La llevaré yo mismo a los baños, Paulo -dijo. -Asegúrate de que los encargados se mantienen ocupados. Sin duda tienen trabajo, pero espera a que hayamos terminado. Esta sucia cerdita que he comprado se convertirá en un pavo real, lo prometo. ¡Y sólo he pagado cuatro folies por ella! -Se volvió hacia Cailin. -Vamos, muchacha. Ese baño que tanto deseas está lejos.
– Me llamo Cailin -dijo ella, siguiéndole.
– ¿Ah, sí? ¿Y qué clase de nombre es Cailin? -Salieron del amplio atrio y cruzaron una serie de perfumados corredores con puertas a ambos lados. -Y ¿de dónde es Cailin?
– Mi nombre es celta, señor. Soy britana -explicó mientras entraban en la antesala de los baños. Dos atractivas mujeres se acercaron, se inclinaron ante Joviano y parecieron intranquilas al ver a la muchacha que le acompañaba.
– Tendréis mucho trabajo con ésta, queridas -les dijo Joviano. -Dice que no se ha bañado en ocho meses. -Contuvo la risa. -Entraré mientras la estéis bañando. Dice que se llama Cailin. Me gusta ese nombre. Dejaremos que lo conserve.
– No responderé a ningún otro nombre -terció Cailin con firmeza.
– Es evidente que no has nacido esclava -observó Joviano.
– Claro que no -replicó ella indignada. -Soy miembro de la familia Druso de Corinio. Mi padre, Gayo Druso Corinio, era un decurión de la ciudad. Soy una mujer casada, con propiedades y buena reputación.
– Que ahora es esclava en Constantinopla -añadió Joviano con sequedad. -Ahora dime cómo has llegado hasta aquí -pidió cuando entraban en el vestuario.

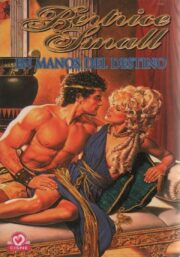
"En Manos del Destino" отзывы
Отзывы читателей о книге "En Manos del Destino". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "En Manos del Destino" друзьям в соцсетях.