Perrie maldijo entre dientes y empezó a avanzar despacio a lo largo de un muro.
– ¡Mamá, ahora no puedo hablar! Te llamaré dentro de unos minutos -cortó la comunicación y llamó a la policía con manos temblorosas.
Cuando la operadora contestó, le dio rápidamente su nombre y su localización. Desde donde estaba en ese momento, acurrucada en la oscuridad, parecía como si estuviera en medio de una guerra entre bandas. Los disparos procedían ya de ambas direcciones, y parecía que ella estaba justo en medio.
¿Estaría la policía ya allí? ¿O acaso había otra pieza de aquel rompecabezas que ella desconocía? Se adelantó un poco y se arriesgó a echar una mirada al tumulto al otro lado de la calle. Los hombres de Riordan seguían disparándole, pero otros los disparaban también a ellos. La pieza que le faltaba del rompecabezas iba muy armada con rifles semiautomáticos, al menos eso lo tenía claro.
– Señora, por favor, no se retire. ¿El tiroteo continúa?
– ¡Sí, continúa! -gritó Perrie-. ¿Es que no lo oye? -se retiró el teléfono de la oreja para que la operadora saboreara unos momentos del conflicto.
– Mantenga la calma, señora -dijo la mujer.
– Tengo que ir a por la cámara -dijo Perrie, que en ese momento pensó que aquél era el único pensamiento normal que había tenido desde que había empezado el tiroteo.
– Señora, quédese donde está. Tendrá un coche ahí en un par de minutos.
– Necesito mi cámara.
Perrie se deslizó pegada al edificio, desandando el camino que había recorrido momentos antes, con los ojos fijos en la cámara que estaba junto a un charco de agua sobre el pavimento mojado. Estiró el brazo para agarrar la correa, a unos centímetros de sus dedos. Otro disparo de bala pasó tan cerca de su brazo, que le pareció como si pudiera sentir el calor de la bala a través de la manga de la cazadora. Hizo una mueca y seguidamente se lanzó desesperadamente a por la correa.
La agarró y tiró de ella para ocultarse enseguida entre las sombras, donde estaría más segura.
– Una imagen vale más que mil palabras -murmuró mientras limpiaba la lente mojada con el puño de la cazadora-. No mil de mis palabras. Una foto sólo valdría como unas cien de mis palabras -fijó la vista en una mancha negra de la manga y suspiró mientras trataba de limpiarse el barro. Pero no era barro lo que le manchaba la manga. Al tocarse sintió un dolor horrible en el brazo, y pestañeó muy sorprendida.
– Oh, maldita sea -murmuró mientras frotaba la sangre pegajosa entre los dedos-. Me han disparado -se llevó el móvil a la oreja-. Me han disparado -le repitió a la operadora.
– Señora, ¿dice que le han disparado?
– Siempre me había preguntado cómo sería -le explicaba Perrie-. Que una bala te traspasara la piel. Me preguntaba si sería una sensación fría o caliente; si sabría que me acababa de ocurrir, o tardaría un rato.
Cerró los ojos y trató de dominar un ligero mareo.
– Señora, por favor, no se mueva. Le enviaremos un coche en treinta segundos. Y una ambulancia va de camino. ¿Puede decirme dónde le han disparado? Por favor, no se mueva de ahí.
– No me voy a ninguna parte -dijo Perrie mientras echaba la cabeza hacia detrás para apoyarla sobre el muro de ladrillo.
La lluvia la pegaba en la cara y acogió la sensación de frescor de buen grado; además, era lo único que le parecía real en aquella situación.
– Ni una manada de caballos salvajes podría apartarme de esta historia -murmuró mientras en la distancia se oía el ruido de las sirenas.
La siguiente media hora pasó en un torbellino de parpadeantes luces rojas y personal sanitario que no dejaba de ir de un lado a otro. La habían metido en una ambulancia y le habían vendado el brazo, pero ella se negaba a que la llevaran al hospital, y había elegido quedarse allí justo a observar el desarrollo de la escena delante del almacén y a los detectives que interrogaban para recoger pruebas del tiroteo.
– ¡Perrie!
Volvió la cabeza y vio a Milt Freeman, que iba hacia ella con expresión furiosa. Ignorando a Freeman, ella le dio la espalda al detective y continuó con su propio interrogatorio.
– Maldita sea, Kincaid, ¿qué diablos ha ocurrido aquí?
– Estoy segura de que ya lo sabes todo -dijo Perrie.
El detective levantó la vista cuando Milt agarró del brazo a Perrie. Ella hizo una mueca de dolor, y su jefe la miró con expresión ceñuda.
– Llévela al hospital -le aconsejó el detective-. Y quítemela de encima. Le han dado un tiro en el brazo.
– ¿Cómo? -chillo Milt.
– Estoy bien -insistió Perrie mientras centraba su atención en el detective-. ¿Por qué no me deja que le eche un vistazo a esa billetera?
El detective le echó a Milt un a mirada exasperada antes de alejarse sacudiendo la cabeza.
– Ya está -dijo Milt mientras tiraba de ella hacia la ambulancia-. Hace dos semanas te estropearon los frenos del coche, la semana pasada entraron en tu apartamento, y ahora te encuentro esquivando balazos en medio de una guerra de mafiosos. Quiero que te marches de Seattle. Esta misma noche.
– Sí, claro. ¿Y adónde voy a ir? -le preguntó Perrie.
– A Alaska -dijo Milt mientras la empujaba para que se sentara sobre el ancho parachoques de una ambulancia.
– ¿A Alaska? -dijo Perrie en tono chillón-. No voy a ir a Alaska.
– Sí que irás -respondió Milt-. Y no quiero que me des la lata. Esta noche te han pegado un tiro y te estás comportando como si fuera un día cualquiera en la oficina.
– Sólo ha sido una herida superficial -gruñó mientras se miraba el vendaje del brazo-. La bala sólo me ha rozado -sonrió a su jefe, pero éste no sonreía-. Milt, no puedo creer que acabe de decir eso. Esto es como lo de esos tipos que solían cubrir zonas de combate en Vietnam. Siento como si finalmente me hubiera ganado un respeto. Ya no soy una escritora de Lifestyles. Incluso me han herido mientras cumplía con mi deber.
Milt se cruzó de brazos y se apoyó en la puerta trasera de la ambulancia mientras miraba a Perrie con desaprobación.
– He llamado a un antiguo amigo mío que vive en una pequeña población llamaba Muleshoe. Se llama Joe Brennan. Dirige un servicio de vuelos en la zona. En verano suelo ir allí a pescar, y él siempre me va a buscar y me lleva en avión. Me debe unos cuantos favores.
Perrie ignoró su historia y se concentró en la suya propia. Milt estaba un poco disgustado en ese momento; pero ya se le pasaría.
– Yo creo que deberíamos escribir la historia ahora. Que yo sepa, tenemos toda la confirmación necesaria. Aunque no he conseguido una foto. Vi al jefe de la oficina de Dearborn allí con Riordan. Ésa es la conexión.
Milt maldijo entre dientes con exasperación.
– Lo único que veo aquí son dos sabihondos muertos y ni rastro ni de Dearborn ni de Riordan. Tienes un enorme agujero vacío donde pensabas que tenías una historia sólida.
– ¡Tengo una historia! -protestó Perrie-. Y está aquí, no en Alaska.
Milt Freeman la miró a los ojos fijamente.
– Estás hablando como si Alaska fuera Siberia. Es uno de los cincuenta estados, ¿sabes?
– Sí, pero fue parte de Siberia -le respondió ella-. Antes de que se lo compráramos a los rusos. Estoy a punto de descubrir toda la trama en esta historia, Milt; ya me huele a tinta. Sólo necesito unas cuantas piezas más para completar este rompecabezas y podemos exponerla al completo.
– Lo que tienes ahora, Perrie Kincaid, es que le han puesto precio a tu cabeza. Algunas personas saben que estás en esto, y no están dispuestas a dejar que la publiques.
Perrie se puso de pie.
– Tengo que volver a la oficina.
– Vas a ir al hospital y después a Alaska.
– Mis archivos están en el despacho. Tengo trabajo que hacer.
– Puedes pasarme a mí todos tus archivos – dijo Milt-. Y yo se los daré a la policía.
– ¡De eso nada!
– Y he enviado a Ginny a tu casa para que te haga la maleta. Después de que te vean los médicos, te llevaré al aeropuerto.
– No voy a ir a Alaska -repitió ella.
– Quienquiera que te disparara esta noche buscará una segunda oportunidad. Me ha costado mucho tiempo que te convirtieras en una reportera de calidad como para que ahora permita que te maten. Te vas a Alaska, Kincaid.
Ella sacudió la cabeza con obstinación.
– No pienso ir. Me voy a quedar aquí y voy a publicar esta noticia. Dime, ¿qué te parece…?
– La policía va a dar a conocer esta noticia -la interrumpió-. En cuanto sepan quién te disparó, podrás volver y escribirla -se metió la mano en el bolsillo de la cazadora y le tendió un sobre-. Me daba la sensación de que iba a ocurrir algo así. Ahí dentro hay un billete de avión a Fairbanks… Joe Brennan te llevará hasta Muleshoe. Allí tengo una acogedora y bonita cabaña para ti. No hay ni teléfonos, ni balas, ni mafiosos. Sólo paz y tranquilidad. Incluso le pedí a Joe que te llenara los armarios de palomitas, ya que parece que tú las consideras como un sustituto de los demás alimentos. Quiero que estés en un lugar seguro hasta que las cosas se calmen por aquí.
Ella se sacó su bloc de notas del bolsillo trasero; pero al hacerlo sintió un dolor que le recorrió el brazo hasta los dedos.
– No pienso ir, Milt -dijo mientras pasaba las páginas y releía sus notas-. Tengo que trabajar. No voy a quedarme todo el día sentada esperando a que tú me llames para poder volver. No puedo.
– Por eso es por lo que te tengo preparada una historia que cubrir -continuó-. Y no te lo estoy pidiendo… Es una orden de tu jefe.
Perrie lo miró y se echó a reír con dureza. Milt no solía bromear con asuntos de trabajo.
– Oh, sí claro. ¿Qué clase de historia?
– Precisamente la semana pasada tres mujeres jóvenes salieron de Seattle dejando sus hogares y sus empleos para ir a Muleshoe en respuesta al anuncio de las novias por correo que se había publicado en nuestro periódico. Oí a tu antigua directora de Lifestyles hablar del asunto. Iba a enviar a un reportero que le cubriera la historia, pero yo la convencí para que te enviara a ti.
– ¿Cómo? -Perrie se levantó de un salto y empezó a pasearse de un lado al otro de la habitación-. ¿Me vas a enviar de vuelta a Lifestyles? Dios, Milt, detesto escribir esas tonterías -maldijo entre dientes, y después negó con la cabeza-. No voy a ir. Puedes echarme si quieres, pero me voy a quedar aquí a escribir esa historia
Milt se inclinó hacia ella y la miró con un gesto huraño.
– Vas a ir a Muleshoe, Perrie. Vas a descansar y a recuperarte de esa herida de bala, y yo te llamaré cuando sea seguro volver. Esta historia seguirá aquí, te lo prometo.
– No voy a ir -repitió Perrie-. No voy, y no me puedes obligar a hacerlo.
2
Joe Brennan aguardaba en silencio en la sala de espera mientras observaba la fila de viajeros que avanzaban rezagados por la pista en dirección al aeropuerto. Miró de nuevo hacia el panel, tan sólo para asegurarse de que estaba en el sitio adecuado, y levantó un poco más el cartel que llevaba en la mano. Había escrito el nombre del señor Perrie Kincaid en la parte de atrás de una arrugada factura de gasóleo que tenía que pagar, pero hasta el momento nadie se había acercado a él.
Tal vez el tipo hubiera perdido el avión. O tal vez Milt Freeman hubiera decidido que cualquiera que fuera el lío en el que estaba metido aquel reportero, sería mejor aclararlo en Seattle. Lo único que Joe sabía era que le debía a Milt unos cuantos favores y que Milt finalmente le había pedido que le hiciera uno. Aunque no podría ofrecerle muchas diversiones en Muleshoe en pleno invierno, tal vez Hawk pudiera llevárselo a pescar en el hielo.
Miró de nuevo hacia la sala de espera y se fijó en una mujer joven que estaba en medio de una acalorada discusión con la auxiliar del mostrador. Llevaba una cazadora de cuero corta y unos vaqueros que le ceñían a la perfección el trasero, y el cabello caoba recogido con un moño informal. Joe había aprendido a apreciar a una mujer bella cuando podía, aunque estuviera medio congelada en el Denali o en medio de una discusión en el aeropuerto. Muleshoe, y la mayoría de las zonas rurales de Alaska estaban pobladas sobre todo por hombres; hombres que pescaban o cazaban o buscaban oro, u hombres que suministraban víveres y servicios a aquéllos que trataban de ganarse la vida, a duras penas, fuera de las pocas ciudades de Alaska. Muleshoe no era la clase de población que a las mujeres les pareciera atractiva; a menos que tuvieran la intención de casarse.
Precisamente la semana anterior él mismo había llevado en su avión a tres mujeres que habían contestado a un anuncio del Seattle Star. Un grupo de hombres solteros de Muleshoe había decidido que jamás conseguirían esposa hasta que las mujeres supieran que estaban dispuestos a casarse; de modo que habían reunido dinero entre todos y habían contratado el anuncio. Erv Saunders le había preguntado a Joe si quería participar. Por cuarenta dólares, Joe podría comprar la oportunidad de leer las cartas, estudiar las fotos y escoger una posible novia.

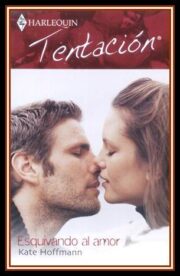
"Esquivando al Amor" отзывы
Отзывы читателей о книге "Esquivando al Amor". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Esquivando al Amor" друзьям в соцсетях.