– Desde luego que lo hay. En mi avioneta. Pero ya sabe que no estoy dispuesto a hacerlo.
Perrie entrecerró los ojos y maldijo entre dientes. Entonces agarró el asa de la puerta y saltó de la camioneta. En cuanto sus pies tocaron el suelo se resbaló; y de no haber sido porque estaba agarrada a la puerta de la camioneta, se habría caído.
– ¿Y qué hay de las comidas? -preguntó mientras se volvía y asomaba la cabeza por la ventanilla abierta de la camioneta.
– La traemos con camiones en otoño. La mayoría de la comida es enlatada o comida deshidratada. Tenemos carne fresca congelada en el congelador de Kelly; hay venado, alce, caribú, salmón y varios cortes de ternera. Pero si busca fruta y verduras frescas, no tendrá mucha suerte. Yo traigo lo que puedo, pero sólo cuando tengo sitio en el avión.
Ella se paseó de un lado a otro unos minutos más, nerviosa, llena de energía, antes de detenerse de nuevo.
– ¿Y qué pasa si alguien se pone enfermo?
– Si es una urgencia, yo los llevo en el avión. O el hospital de Fairbanks envía un avión para evacuar al enfermo. Y si hace mal tiempo, bueno, no hay muchas oportunidades. Kincaid, la vida aquí es bastante dura. Casi se puede decir que está en el borde de la frontera. Una vez que se cruce el río Yukon, no hay otra ciudad hasta al menos doscientos cincuenta kilómetros.
Ella apretó los puños y gruñó de frustración. Maldición. Incluso cuando se ponía así estaba guapa. La rabia encendió el color de sus mejillas y el verde de sus ojos pareció más intenso. Brennan se dio cuenta de que no podía dejar de mirarla.
– ¿Cómo va la gente a trabajar? -le soltó ella enfadada.
– Todo el mundo trabaja aquí. Cazan y pescan; se las apañan.
Ella dejó de pasearse delante de él y se subió de nuevo a la camioneta. Con expresión desesperada, lo agarró de las solapas de la cazadora y tiró de él.
– Tengo que salir de aquí, Brennan. Puede llevarme ahora, o empezaré a andar. De uno u otro modo, volveré a Seattle.
Él se quitó las gafas, y sintió su aliento caliente en la cara. Una leve chispa de deseo lo sorprendió, y bajó la vista a sus labios. De pronto experimentó el extraño deseo de besar a esa mujer, y se quedó pensativo. ¿Serían sus labios tan suaves como parecían? ¿A qué sabría su boca?
Pero apartó la vista de sus labios y agarró el volante con fuerza. No quería besarla. Lo que de verdad deseaba hacer era zarandearla hasta que le castañetearan los dientes.
– Maldita sea, Kincaid, no sea tonta. Si trata de irse de aquí a pie, en veinticuatro horas estará muerta. El tiempo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Ésa es una razón por la cual la carretera está cerrada. Para que los locos como usted no se jueguen el cuello tratando de viajar. Estará aquí hasta que yo la lleve en mi avión, y cuanto antes se meta eso en su dura cabezota, mejor.
Ella pestañeó, frunció el ceño y se retiró ligeramente para mirarlo. Lo miró brevemente con los ojos muy abiertos, ciertamente sorprendida. Finalmente, Joe se dijo que parecía estar entendiendo lo que él le decía. Con todo lo que le había reñido, parecía que Perrie Kincaid hubiera decidido hacerle caso y ser razonable. Tal vez a partir de ese momento dejara de luchar contra lo inevitable. Y Kincaid se quedara allí hasta que Milt Freeman le dijera que ya no corría peligro en Seattle.
– Quiere besarme, ¿verdad? -su voz ronca encerraba igual mezcla de sorpresa y satisfacción.
Brennan soltó una carcajada, que sonó forzada y vacía. Se movió en el asiento, pero ella no le soltó la cazadora. ¿Qué diablos? ¿Es que aparte de ser una pesada también adivinaba el pensamiento? ¿O acaso se le notaba tanto ese repentino deseo? Hacía tiempo que no había estado con una mujer. En realidad, había tenido miedo de reconocer que últimamente tenía un bajón. Había habido un montón de posibilidades, un montón de cenas románticas, pero nada más. No queriendo dejar ver otro impulso que la mirada curiosa de esa mujer pudiera captar, se dio la vuelta y se puso las gafas de sol despacio.
– Tiene una opinión muy buena de sí misma, ¿no, Kincaid?
Ella suspiró, le soltó las solapas y se apartó de él con impaciencia.
– No es para tanto. ¿Quiero decir, por qué tratar de esconderlo? Es un tipo sano, que vive en un lugar apartado de la civilización. Yo soy una mujer culta, atractiva. Puede decirlo, Brennan. No soy ninguna mojigata. Lo reconozco, usted me atrae ligeramente, también. Resulta inexplicable, pero la atracción está ahí.
Él metió la llave en el contacto y arrancó, satisfecho en cierta medida de que la atracción fuera mutua. Aun así, el sentido común le decía que ir detrás de Perrie Kincaid sería un error colosal. Cuanto antes la dejara en la cabaña, antes podría escapar de esos ojos verdes de mirada turbadora. Ella era demasiado despierta, demasiado franca para su gusto; aunque fuera la única mujer guapa en un radio de sesenta kilómetros a la redonda.
– ¿Siempre es así de clara?
– No me parece un defecto -dijo ella-. En mi trabajo, es una necesidad. Siempre digo lo que pienso. ¿Por qué malgastar el tiempo dándole vueltas a un tema cuando puede uno ir directamente al grano? Me ahorra dinero y problemas.
– Bueno, mientras esté aquí en Muleshoe, tal vez quiera moderarse un poco en ese sentido. Hará más amistades si no va por ahí soltando todo lo que se le pasa por la cabeza. Sobre todo esas opiniones un tanto negativas sobre este sitio.
– No pienso quedarme tanto tiempo como para hacer amistades.
– Diga lo que quiera, Kincaid -murmuró él mientras metía la marcha y pisaba el acelerador-. Lo que no quiero es tener que meterla en el congelador de Kelly.
– ¿Me metería en un congelador para impedir que me marchara?
– No, allí es donde metemos a la gente que fallece hasta que podemos transportarlos a la funeraria de Fairbanks. Sí planea salir de la ciudad por su cuenta, allí será donde acabará tarde o temprano.
Ella se mudó de postura en el asiento y lo miró con expresión angustiada.
– Lo tendré en cuenta, Brennan.
Mientras conducían por Main Street, Joe le señaló los lugares más conocidos: el almacén, la taberna, el supermercado, la oficina de correos; pero ella apenas mostró interés.
– Y ésa de allí es la cabaña de las novias -señaló una pequeña cabaña de cuya chimenea de piedra salía un hilo de humo-. Los solteros la construyeron el verano pasado cuando planearon el asunto de las novias por correo. Se les ocurrió traer a las chicas en pleno invierno para probar su entereza. Pensaron que, si podían sobrevivir al frío y a la nieve, entonces tal vez mereciera la pena casarse con ellas. A lo mejor le apetece pasar y saludarlas. Las tres constituyen la mayor concentración de mujeres que pueda encontrar entre Muleshoe y Fairbanks.
– No creo que tengamos mucho en común -le dijo, apenas echándole a la cabaña una mirada rápida.
– Nunca se sabe.
– Se supone que tengo que escribir un artículo sobre ellas. Milt me lo asignó antes de sacarme de Seattle. No puedo imaginar cómo una mujer que esté bien de la cabeza podría vivir aquí.
– No es tan malo -dijo él, preguntándose por qué se molestaba en defender lo contrario con esa mujer-. A algunas mujeres les parece un desafío. No a todo el mundo le gusta vivir como piojos en costura en las ciudades. Con tanto ruido y polución, y tantos criminales… no me sorprendería si acabara gustándole un poco también a usted.
– Yo en su lugar no contaría con ello -apoyó la cabeza en la ventana y observó el paisaje en silencio.
Joe salió despacio de la ciudad, y evitó con cuidado un montículo de nieve que el viento había acumulado en medio de la carretera. Esperaba que Milt Freeman supiera lo que hacía enviando a Perrie Kincaid a Muleshoe. Más de unas cuantas mujeres y un buen número de hombres habían sufrido crisis nerviosas en el aburrimiento y el aislamiento infinito de un invierno en Alaska. Si la nieve y el frío no conseguían sacar de quicio a una persona, las interminables noches lo hacían, ya que los días eran muy cortos, y enseguida se hacía de noche.
Él desde luego no quería estar cerca cuando Perrie Kincaid empezara a sufrir la claustrofobia que provocaba el estar mucho tiempo encerrado y la falta de sol. Cuanto antes resolvieran los problemas Milt Freeman y la policía de Seattle, mejor para él. Mejor para todos.
3
Perrie se recostó contra la áspera puerta de madera mientras escuchaba el ruido de los pasos de Joe Brennan en la nieve de regreso a su cabaña. Agradecía poder estar finalmente lejos de los inquietantes ojos azules de aquel hombre. Con un suspiro de rabia soltó el bolso en el suelo. Momentos después, se deslizó contra la puerta de la cabaña y terminó sentándose en el suelo.
– Estoy como en la cárcel -murmuró mientras se frotaba el brazo que le dolía-. Esto es lo que es este sitio; como un campo de refugiados rusos decorado con cabezas y pieles de animales -suspiró-. Y con un guardián lo suficientemente guapo como para provocarle estremecimientos a cualquier mujer.
Echó un vistazo al interior de la cabaña, a las cornamentas de las paredes, y maldijo a Milt Freeman para sus adentros y al tipo que le había disparado. De no haber sido por esa bala perdida, Milt no la habría enviado a Siberia. Seguiría en Seattle, trabajando en su historia, siguiendo pistas y buscando testigos. En lugar de eso, en el único plan en el que podía ocupar su tiempo era en tratar de escapar de Muleshoe… y en la posibilidad de que Joe Brennan pudiera besarla.
Si tenía tiempo de sobra, tal vez Joe Brennan acabara pareciéndole más que un poco intrigante. Tal vez pudieran darse un revolcón o dos antes de salir de la ciudad. Después de todo, Perrie no era inmune a los encantos de un hombre tan apuesto y masculino. Había habido pocos hombres en su vida; siempre bajo sus condiciones, por supuesto. Pero ninguno de ellos le había durado mucho en cuanto se habían dado cuenta de que no ocupaban los primeros puestos de su lista de prioridades.
Además, ella ya había contado por lo menos cinco buenas razones por las cuales Joe Brennan la ponía nerviosa; cinco razones por las cuales no le permitiría besarla… Y menos aún que se la llevara a la cama. Y la más importante de todas era el que se hubiera negado a llevarla a Seattle. ¿Cómo iba a respetar a un hombre que no respetaba la importancia de su trabajo?
Se frotó la cara con las manos. En ese momento, no quería pensar en Brennan. La tonta atracción que sentía hacia él sólo le serviría para distraerla de su causa, que era regresar a Seattle. Y él le había dejado claro que no la ayudaría con eso.
– Encontraré otro modo -se dijo-. Tiene que haberlo.
Se puso de pie y dio una vuelta despacio alrededor de la cabaña, que era bastante bonita, caliente y acogedora. El suelo era de madera, cubierto con alfombras de lana muy coloridas. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes; a un lado y a otro de la chimenea había un sofá y una mecedora vieja.
Al otro lado de la cabaña, un par de camas de hierro y un viejo tocador de madera conformaban la zona para dormir. Las camas estaban cubiertas de bonitas colchas y cojines de plumas. En el rincón, una estufa panzuda irradiaba un calor muy agradable. Perrie sostuvo un momento las manos delante para calentárselas, para seguidamente pasar a inspeccionar la cocina.
Como el resto de la cabaña, era sencilla. Había una placa eléctrica, un frigorífico pequeño y unos cuantos armarios de madera de pino que parecían haber sido hechos a mano. En el centro de la mesa de roble había un jarrón con flores secas. Suspiró y se frotó las manos, entonces cruzó la habitación y descorrió las cortinas de una de las tres ventanas de la cabaña.
Esperaba poder echar un vistazo a ver qué tiempo hacía; pero en lugar de eso contempló una cara llena de arrugas y una boca desdentada que le sonreía. Perrie dio un grito y se retiró de la ventana, con el corazón en la garganta. El hombre la saludó con la mano antes de dar unos golpes en el cristal y señalar la puerta. Llevaba puesto un sombrero de piel con orejeras a los lados.
¿Quién sería ése? No podía ser que en Muleshoe hubiera también un mirón. Se llevó la mano al pecho, tratando de calmar sus latidos, y abrió la puerta una rendija.
El hombre de cara sonriente se pegó a la abertura.
– Hola, usted debe de ser la señorita de Seattle.
– Lo soy -dijo ella con recelo-. ¿Quién es usted? ¿Y por qué está mirando por mi ventana?
– Me llamo Burdy McCormack -metió la mano por la abertura, y de mala gana ella se la estrechó antes de abrir la puerta un poco más-. Se me ocurrió venir a ver cómo estaba -elijo mientras entraba con el paso tambaleante de sus piernas arqueadas-. No sabía si había llegado ya.
Un viento frío entró con él en la cabaña, y Perrie cerró la puerta rápidamente. El hombre dejó de sonreír y se rascó la cabeza.

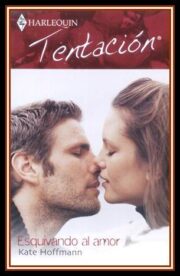
"Esquivando al Amor" отзывы
Отзывы читателей о книге "Esquivando al Amor". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Esquivando al Amor" друзьям в соцсетях.