No imaginaba enamorarse ni casarse de nuevo. En los dos últimos años había echado de menos a Sean, pero no había llorado su muerte. Su amor la había saciado tanto que ahora se sentía cómoda incluso sin él. No hubo angustia ni dolor en su mutuo amor, aunque, como todas las parejas, tenían de vez en cuando sonadas discusiones que luego les hacían reír. Ni Sean ni Carole eran la clase de persona aficionada a guardar rencor y no había ni pizca de malicia en ellos, ni siquiera en sus peleas. Además de amarse, eran buenos amigos.
Se conocieron cuando Carole tenía cuarenta años y Sean treinta y cinco. Aunque él tenía cinco menos que ella, le había dado ejemplo en muchos aspectos, sobre todo con su visión de la vida. La carrera de Carole seguía funcionando muy bien y en ese momento ella hacía más películas de las que quería. Durante mucho tiempo se había visto forzada a seguir los dictados de una carrera cada vez más exigente. Cuando se conocieron, hacía cinco años que ella había regresado de Francia para instalarse en Los Ángeles. Carole trataba de pasar más tiempo con sus hijos, debatiéndose siempre entre ellos y unos papeles cinematográficos cada vez más atractivos. Tras su regreso de Francia no había tenido una relación seria con un hombre. Le faltaba tiempo y deseo. Había salido con varios hombres, por lo general durante poco tiempo, algunos de ellos del mundo del cine, sobre todo directores o guionistas; otros, pertenecientes a campos creativos diferentes, como el arte, la arquitectura o la música. Eran hombres interesantes, pero jamás se enamoró de ninguno y estaba convencida de que nunca volvería a enamorarse. Hasta que llegó Sean.
Se conocieron en una conferencia acerca de los derechos de los actores en Hollywood. Juntos participaban en un debate sobre el papel cambiante de las mujeres en el cine. Nunca les importó que él tuviese cinco años menos que ella. Eso resultaba del todo irrelevante para ambos. Eran almas gemelas, fuera cual fuese su edad. Un mes después de conocerse se fueron juntos a México a pasar un fin de semana. El se fue a vivir con Carole tres meses después y nunca se marchó. A los seis meses se casaron, a pesar de las reticencias y aprensión de Carole. Sean la convenció de que era lo más conveniente para ambos. Tenía toda la razón, aunque al principio Carole insistió en que no quería volver a casarse. Estaba convencida de que sus respectivas carreras interferirían, causarían conflictos entre ellos y repercutirían en su matrimonio. Sin embargo, tal como Sean le había prometido, sus temores resultaron infundados. Su unión parecía bendecida por los dioses.
Por aquel entonces los hijos de Carole eran jóvenes y aún vivían en casa, lo cual suponía una preocupación añadida para ella. Sean no tenía hijos propios, y tampoco los tuvieron juntos. El adoraba a los dos hijos de ella y, además, las múltiples ocupaciones de ambos no les dejaban tiempo para otro hijo. En lugar de eso cuidaban uno de otro y alimentaban su matrimonio. Tanto Anthony como Chloe iban al instituto cuando Sean y ella se casaron, y en parte ello influyó en su decisión de casarse con él. A ella no le gustaba dar el ejemplo de limitarse a convivir sin más compromisos y sus hijos se entusiasmaron ante la idea del matrimonio. Querían que Sean se quedase, pues él había demostrado ser un buen amigo y padrastro para ambos. Y ahora, muy a su pesar, sus dos hijos eran mayores e independientes.
Tras licenciarse en la Universidad de Stanford, Chloe desempeñaba su primer empleo como ayudante del director adjunto de la sección de complementos para una revista de moda de Londres. El empleo le ofrecía sobre todo prestigio y diversión. Consistía en ayudar con el diseño, organizar sesiones fotográficas y hacer recados, a cambio de un salario ínfimo y de la ilusión de trabajar para la edición británica de Vogue. A Chloe le encantaba. Poseía una belleza similar a la de su madre y podría haber sido modelo, pero prefería trabajar en el campo editorial y, además, en Londres se lo pasaba en grande. Era una chica alegre y extravertida, y estaba entusiasmada con la gente que conocía gracias a su trabajo. Carole y ella hablaban mucho por teléfono.
Anthony seguía los pasos de su padre en Wall Street, en el mundo de las finanzas, tras conseguir en Harvard un máster en administración de empresas. Era un joven serio y responsable y siempre se habían sentido orgullosos de él. Era tan guapo como Chloe, aunque siempre lúe un poco tímido. Salía con muchas chicas listas y atractivas, pero aún no había hallado a ninguna especial. Su vida social le interesaba menos que su trabajo en la oficina. Se esmeraba mucho en su carrera y nunca perdía de vista sus objetivos. De hecho, no se detenía ante casi nada y cuando Carole le llamaba al teléfono móvil a altas horas de la noche solía encontrarle trabajando.
Ambos hijos sentían un gran cariño por su madre y por Sean. Siempre habían sido sanos, sensatos y afectuosos, a pesar de alguna que otra trifulca entre Chloe y Carole. Chloe siempre necesitó el tiempo y la atención de su madre más que su hermano y se quejaba amargamente si esta debía participar en un rodaje, sobre todo cuando iba al instituto y quería que Carole estuviese cerca de ella como las demás madres. Sus quejas hacían que Carole se sintiese culpable, aunque se las arreglaba para que sus hijos fuesen a visitarla al plato cuando era posible y volvía a casa durante los descansos para estar con ellos. Anthony había sido fácil de llevar y Chloe no tanto, al menos para Carole. Chloe creía que su padre era perfecto, pero estaba más que dispuesta a recalcar los defectos de su madre, quien se consolaba pensando que así solían ser las relaciones entre madre e hija. Resultaba más fácil ser madre de un hijo devoto.
Y ahora que sus hijos eran mayores, independientes y felices con su propia vida, Carole estaba decidida a abordar a solas la novela que durante tanto tiempo se había prometido escribir. En las últimas semanas se había desanimado mucho. Empezaba a dudar que alguna vez fuese a conseguirlo y se preguntaba si habría hecho mal en rechazar el papel que le ofrecieron en agosto. Quizá debía renunciar a escribir y volver al cine. Su representante, Mike Appelsohn, comenzaba a enfadarse. Estaba disgustado por los papeles que no dejaba de rechazar y harto de oír hablar del libro que nunca escribía.
No conseguía pulir el argumento, los personajes todavía estaban mal definidos, el desenlace y el desarrollo formaban un nudo en su cabeza. Todo era un lío gigantesco, como un ovillo de lana con el que ha jugado un gato. Hiciera lo que hiciese y por más vueltas que le diese, no lograba aclarar sus ideas. Aquello era muy frustrante.
Había dos Oscar apoyados en un estante sobre su escritorio, además de un Globo de Oro que ganó justo antes de tomarse un descanso cuando Sean cayó enfermo. Hollywood no la había olvidado, pero Mike Appelsohn le aseguraba que al final la dejarían por imposible si no volvía a trabajar. A Carole se le habían agotado las excusas y se había concedido hasta finales de año para comenzar el libro. Le quedaban dos meses y no avanzaba. Empezaba a entrarle el pánico cada vez que se sentaba ante el ordenador.
Oyó que una puerta se abría suavemente a su espalda y se volvió con una mirada inquieta. No le importó la interrupción; en realidad le venía muy bien. La víspera había reorganizado los armarios del cuarto de baño en lugar de trabajar en el libro. Al volverse, vio a Stephanie Morrow, su asistente, de pie en el umbral de su estudio con gesto vacilante. Era una mujer guapa, maestra de profesión, que Carole contrató para el verano quince años atrás, nada más volver de París. Carole había comprado la casa en Bel-Air, aceptado papeles en dos películas ese primer año y firmado un contrato de un año en Broadway. Comenzó a defender la causa de los derechos de la mujer y tuvo que hacer la promoción de las películas, por lo que necesitaba ayuda para organizar a sus hijos y al servicio doméstico. Stephanie había llegado para ayudarla durante dos meses y ya llevaba quince años. Ahora tenía treinta y nueve. Vivía con un hombre que viajaba mucho y comprendía las exigencias de su trabajo. Stephanie seguía sin saber con certeza si quería casarse alguna vez, aunque tenía claro que no quería hijos. Decía en broma que Carole era su bebé. Carole correspondía diciendo que Stephanie era su niñera. Era una asistente fabulosa, llevaba muy bien a la prensa y era capaz de manejar cualquier situación hablando. Podía con todo.
Cuando Sean estaba enfermo, Stephanie hizo todo lo que pudo por Carole. Estuvo allí para los chicos, para Sean y para ella. Incluso ayudó a Carole a organizar el funeral y elegir el ataúd. Con los años, Stephanie había llegado a ser más que una simple empleada. A pesar de los once años que las separaban, las dos mujeres se habían hecho amigas íntimas. Sentían un profundo afecto y respeto mutuo. No había ni un ápice de envidia en Stevie, como la llamaba Carole. Se alegraba de los triunfos de Carole, lloraba sus tragedias, amaba su trabajo y afrontaba cada día con paciencia y buen humor.
Carole sentía un gran cariño por Stephanie y reconocía de buena gana que sin ella estaría perdida. Era la asistente perfecta y, como suele ocurrir con ese tipo de puestos, eso significaba poner la vida de Carole en primer término y la suya en segundo, y a veces incluso no tener vida en absoluto. Stevie adoraba a Carole y su empleo, y no le importaba. La vida de Carole era mucho más emocionante que la suya propia.
Stevie medía más de un metro ochenta de estatura. Tenía el pelo negro y liso y unos grandes ojos castaños, y ese día se había puesto vaqueros y una camiseta de manga corta.
– ¿Té? -susurró, desde el umbral del estudio de Carole.
– No, arsénico -dijo Carole con un gemido mientras giraba en la silla-. No puedo escribir este dichoso libro. Algo me detiene y no sé qué es. Puede que solo sea terror. Puede que sepa que no puedo hacerlo. No sé por qué creí que podría.
Desesperada, miró a Stevie con el ceño fruncido.
– Sí que puedes -dijo Stephanie con calma-. Date tiempo. Dicen que lo más difícil es el principio. Solo tienes que sentarte ahí el tiempo suficiente. Quizá necesites tomarte un descanso.
Durante la semana anterior, Stevie le había ayudado a reorganizar todos sus armarios, a rediseñar el jardín y a limpiar el garaje de arriba abajo. Además, habían decidido rehacer la cocina. Una vez más, Carole había encontrado todas las distracciones y excusas posibles para no empezar el libro. Llevaba meses así.
– Últimamente toda mi vida es un descanso -gimió Carole-. Tarde o temprano tengo que volver al trabajo haciendo una película o escribiendo este libro. Mike me matará si rechazo otro guión.
Mike Appelsohn era productor y llevaba treinta y dos años haciendo de representante suyo, desde que la descubrió a los dieciocho, un millón de años atrás. Entonces Carole solo era una chica de campo de Mississippi, con el pelo largo y rubio y enormes ojos verdes, que llegó a Hollywood más llevada por la curiosidad que por una verdadera ambición. Mike Appelsohn la había convertido en lo que era hoy. El y su propio talento. Su primera prueba de cámara a los dieciocho años dejó alucinado a todo el mundo. El resto era historia. Su historia. Ahora era una de las actrices más famosas del mundo, con un éxito que superaba sus más locos sueños. Entonces, ¿qué hacía tratando de escribir un libro? No podía evitar preguntarse lo mismo una y otra vez, aunque conocía la respuesta, al igual que Stevie. Buscaba una pieza de sí misma, una pieza que había escondido en algún cajón, una parte de sí que quería y necesitaba encontrar, a fin de que el resto de su vida cobrase sentido.
Su último cumpleaños la había afectado mucho. Cumplir los cincuenta había sido un hito importante para ella, sobre todo ahora que estaba sola. No podía ignorarlo. Había decidido entretejer todas sus piezas como nunca había hecho, soldarlas en un todo en lugar de tener pedazos de sí misma vagando por el espacio. Quería que su vida tuviese sentido, al menos para ella. Quería volver al principio y resolverlo todo.
Muchas cosas le habían sucedido por accidente, sobre todo en los primeros años, o al menos eso le parecía a ella. Tuvo buena y mala suerte, aunque más buena que mala, por lo menos en la profesión y con sus hijos. No obstante, no quería que toda su existencia pareciese fruto de la casualidad. Muchas de las cosas que hizo fueron reacciones a las circunstancias o a otras personas y no decisiones tomadas de forma activa. Ahora parecía importante saber si esas reacciones habían sido acertadas. ¿Y luego qué? No dejaba de preguntarse de qué serviría eso. El pasado no cambiaría. No obstante, podría alterar el curso de su vida durante los años que le quedaban. Ahora que Sean había desaparecido, le parecía más importante tomar decisiones y no limitarse a esperar que le sucediesen las cosas. ¿Qué quería ella? Quería escribir un libro. Eso era lo único que sabía. Y tal vez a continuación viniese lo demás. Tal vez entonces entendiese mejor qué papeles quería interpretar en el cine, qué impacto deseaba tener en el mundo, qué causas quería apoyar y quién quería ser durante el resto de su vida. Sus hijos habían crecido. Ahora le tocaba a ella.

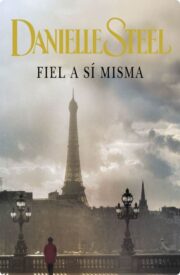
"Fiel a sí misma" отзывы
Отзывы читателей о книге "Fiel a sí misma". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Fiel a sí misma" друзьям в соцсетях.