– Si tienes que disparar, prepárate para sujetarte fuerte porque al sentir el disparo, los caballos entrarán en pánico. Los puedo controlar, pero es mejor que no suelte las riendas. ¿Estás bien, muchacho?
– Sssí, señor.
Los caballos relincharon y Karl los tranquilizó.
– Sh… Belle. Sh… Bill. Tranquilos. -Hubo un movimiento de arneses, como si los caballos hubieran entendido y asintieran. Una vez más, Karl gritó-: ¡Tanquiii…los!
Luego le habló a James:
– Aflójate con el rifle, muchacho. Eres como un reloj que tiene cuerda para tres días. Cuando no sabes qué hay allí afuera y cuánto debes esperar para descubrirlo, te pondrás tan tenso, que te resultará imposible actuar. Relájate un poco y deja que tus ojos y el rifle estén alertas.
– Pero… pero nunca vi un puma hasta ahora -dijo James, tragando saliva.
– No sabemos si es un puma. Podría ser un lince. El puma es de color castaño dorado como una tortilla bien hecha, con una cola larga y graciosa. El lince es castaño grisáceo, con manchas, y más difícil de distinguir en medio de las hojas verde oscuro. A veces aparece un gato montés con un rabo por cola, y de color castaño rojizo. Es mucho más pequeño que el puma y más difícil de detectar.
Se oyó, de pronto, una pequeña explosión y Anna se sobresaltó.
– Son sólo las bellotas que golpean contra las ruedas -explicó Karl-. Llegamos a los robles, jovencito. Se darán cuenta de lo que les dije acerca de las ramas altas.
James observó el modo minucioso con que Karl examinaba el bosque a derecha e izquierda y luego arriba. Karl estaba sentado muy derecho, el cuerpo entero tenso y alerta.
– Hay muchos robles aquí en Minnesota y abundantes bellotas para los cerdos. Estos animales engordan y crecen bien con las bellotas. El problema es que son demasiado estúpidos para quedarse en casa y a veces vagan por los bosques y se pierden. Entonces hay que ir a buscarlos.
– ¿Por qué no los cercan? -inquirió James.
Anna pensó que los dos se habían vuelto locos, hablando de cerdos y bellotas en un momento como ése.
– En Minnesota construimos los cercos para que los animales queden afuera y no adentro. Los bosques son tan ricos en comida para el ganado, que dejamos que los animales anden por donde quieran. Lo que debemos cercar es nuestra huerta, para que los voraces cerdos no acaben con nuestra provisión de comida para el invierno. He visto a los cerdos arrancar un sembrado entero de nabos en poco tiempo y comérselo todo. ¡Oh, a los cerdos les encantan los nabos! Si una familia pierde la cosecha de nabos, eso implicaría hambre durante el invierno.
Karl relajó algo su postura. Anna y su hermano lo percibieron antes de que él dijera:
– Ya está todo en orden. Pueden quedarse tranquilos.
– ¿Cómo lo sabes? -preguntó James.
– Por las ardillas. ¿Las ven?
Anna miró pero no vio ninguna ardilla.
– ¿Dónde? -inquirió, entrecerrando los ojos.
– Allí. -Siguiendo el dedo oscuro de Karl, por fin pudo ver una cola peluda saltando ágilmente entre los robles-. Las ardillas se esconden en sus nidos cuando los pumas están cerca. Cuando las vean escabullirse libremente entre los robles, la amenaza ya pasó. Sin embargo, sigue sosteniendo el arma por un rato, pero ahora apóyala sobre tus piernas, muchacho. Te portaste muy bien.
A James no le cabía el orgullo en el pecho. La excitación provocada por el peligro le era totalmente ajena. Nunca había sentido nada parecido. Sostener el rifle como un hombre, que Karl confiara en él para hacerlo, sentir que si se aproximara el peligro él defendería a los tres: todo esto despertaba en el joven su sentido de madurez.
– De este modo, has aprendido tu primera lección sobre el bosque -observó Karl.
– Sí, señor -replicó James, sin aliento.
– Dime lo que has aprendido.
– Que hay que ser cauteloso entre los pinos porque los pumas se amparan allí para ocultar su olor; que los robles son un muy buen refugio para los pumas; que se debe observar a las ardillas y estar con el rifle alerta hasta que aparezcan de nuevo. -James reservó lo mejor para el final-. Y que conversar un rato en voz alta ayuda a mantener alejado al puma.
Anna estaba anonadada. James había aprendido la lección sin necesidad de palabras; sólo había observado la conducta de Karl. Nunca se había dado cuenta de que su hermano fuera tan perspicaz.
Como si hubiera estado leyendo su mente, Karl expresó su alabanza:
– Eres ingenioso, muchacho. ¿Tu hermana es tan lista como tú? -Le echó una rápida mirada a Anna.
La joven levantó la cabeza hacia él, con aire provocativo, y luego miró como buscando más ardillas mientras decía:
– Es lo suficientemente lista como para saber que tendrá la ingrata tarea de reunir a los cerdos cuando se alejen por el bosque, y que se verá obligada a comer un montón de nabos contra su voluntad.
Por primera vez, Karl se rió sin contenerse. Fue una risa sonora, de barítono, que agradó y sorprendió a Anna y provocó la risa de James. Había habido tanta tensión entre ellos, que fue un alivio oír esa risa expansiva.
– En ese caso -dijo Karl-, lo mejor sería ver si están maduros los frutos del lúpulo; así, cuando James y yo comamos nabos, su hermana podrá comer pan, ¿eh, James?
– ¡Sí, señor! -James asintió con vehemencia y luego los hizo reír una vez más al agregar-: ¿Para qué?
Karl explicó que el lúpulo se usaba para hacer la levadura. Todos los veranos recogía sus frutos en cantidad suficiente como para que le durara todo el año.
– Creo que son los más grandes del mundo. También creo que no están maduros, todavía es temprano, pero podremos comprobarlo cuando pasemos por allí; así sabré cuándo volver a recogerlos.
Karl detuvo la carreta en un lugar del camino que era similar a cualquier otro.
– ¿Cómo sabes dónde detenerte? -preguntó Anna. Karl volvió a señalar.
– Por la incisión en la madera -contestó-. Debo comenzar a buscar detrás de los robles.
Un corte blanco y extenso apareció en el tronco del árbol, mostrándole a Karl el lugar, que era imperceptible desde la ruta.
Los condujo entre los arbustos, sosteniendo el arma en el hueco del brazo. Los llevó a la sombra perfumada, apartando cada tanto las ramas, volviéndose para observar cómo Anna se abría camino entre la espesura de los saúcos, con sus flores rosadas que pronto se convertirían en bayas al llegar el otoño.
La joven se agachó, hizo a un lado las ramas con el codo y, de repente, se encontró con la mirada de esos ojos azules que la estaban esperando.
– Con cuidado -dijo Karl.
De inmediato, Anna desvió la mirada, preguntándose cuándo había sido la última vez que la habían prevenido con esa simple frase, frase que iba más allá de las meras palabras.
– ¿Qué es esto? -preguntó, sumergida en sus pensamientos.
– Ramas de saúco.
– ¿Y para qué sirven?
– No para mucho -respondió, caminando al lado de ella-. En el otoño florece, pero la fruta es demasiado amarga para comer. ¿Por qué comer frutas amargas cuando se las puede obtener dulces?
– ¿Cuáles?
– Muchas -contestó-. Frutillas, frambuesas, moras, grosellas, fresas, uvas, arándanos. Los arándanos son mis preferidos. Nunca conocí una tierra con tantos frutos silvestres. Los arándanos aquí son grandes como ciruelas. Ah, y también hay ciruelas silvestres.
Llegaron donde estaba el lúpulo, enredaderas entrelazadas que trepaban sobre el saúco y caían en cascadas como hojas de parra. Aunque no había frutos visibles todavía, Karl parecía satisfecho.
– Habrá mucho lúpulo otra vez este verano. Tal vez mi Anna no tenga que comer nabos, después de todo.
Durante tanto tiempo había pensado en ella como en “mi Anna”, que las palabras se le habían escapado sin advertirlo.
Anna lo miró con un destello de sorpresa en los ojos y sintió que se le encendían las mejillas.
Karl concentró su atención en el lúpulo otra vez. Recogió una hoja larga y bien formada, y dijo:
– Aquí tienes, estúdiala bien. Si alguna vez encuentras otra igual, marca el lugar. Ahorraría tiempo, si no tuviéramos que venir aquí, tan lejos, por el lúpulo. Quizás encuentres algunas más cerca de nuestra casa.
“Nuestra casa”, pensó ella. Lo miró furtivamente y descubrió una mancha de color que subía del cuello abierto de su camisa. Miró el hueco de su garganta; de pronto, la nuez de Adán se agitó convulsivamente. Karl jugaba con la hoja, mirándola, haciendo girar el tallo entre sus dedos, como si hubiera olvidado que la había recogido. Ella extendió la palma y Karl se sacudió, como si se despertara. Con culpa, le puso la hoja en la mano. Anna demoró la mirada en la de él un momento más, y enseguida bajó los ojos y alisó la hoja.
Él estaba seducido por esa nariz pecosa. Parado allí, estudiando a su Anna mientras las sombras moteaban su frente, se imaginó su casa de adobe y el manojo de trébol en la cama, como bienvenida. Se puso tenso. “¿Por qué se me ocurrió semejante idea?”, pensó con angustia. En aquel momento le había parecido un gesto amable, pero ahora lo veía como algo tonto y equívoco.
– Creo que deberíamos irnos -dijo con suavidad, echando una breve mirada a James, que estaba explorando unos hongos grandes y amarillentos. Karl deseó, de pronto, que el muchacho no estuviera allí, para poder tocar la mejilla de Anna.
En ese momento, ella levantó los ojos. El corazón le latía con furia, y se puso a estudiar la hoja una vez más.
Karl se aclaró la garganta y le dijo a James:
– Toma tú también una hoja, muchacho. Será tu segunda lección.
Luego se volvió y los condujo fuera del bosque, mientras sus pensamientos no podían apartarse de Anna y de su pequeña nariz pecosa y respingada.
Capítulo 5
Era casi de noche cuando salieron, por fin, del camino principal y tomaron un sendero donde los árboles formaban un túnel estrecho y elevado. Allí había lugar sólo para una carreta. El matorral era tan espeso que los animales, a veces, resollaban cuando los yuyos le rozaban el hocico. Los caballos hicieron que el arnés sonara nuevamente, al agitar la cabeza en un exagerado gesto de reconocimiento.
– Sí, sé que están impacientes. Saben que estamos cerca de casa pero no puedo dejar que salgan disparando con nosotros. Cálmense.
Anna y James nunca habían escuchado a una persona hablarle a los animales como si fueran humanos. Aunque parezca mentira, Bill movió la anteojera al oír su nombre.
– El sendero es tan estrecho como ayer -dijo Karl-, así que cálmate, Bill.
En un modo muy parecido al de los caballos, James y Anna levantaron la cabeza presintiendo que estaban cerca del hogar y preguntándose cómo sería. Karl había anunciado que ésta era su tierra, y cada hoja, cada rama y cada grano de tierra iban adquiriendo mayor importancia para ella. Parecía que el olor era más penetrante; olor a cosas que crecían y maduraban mientras otras decaían, sumándose así al propio y secreto aroma del ciclo continuo de la naturaleza.
“Éste es mi camino”, pensó Anna. “Mis árboles, mis flores silvestres, el lugar donde mi vida será triste o alegre. Cuando venga el invierno, la nieve me cercará aquí con este hombre que les habla a los caballos y a los árboles”. Sus ojos abarcaron tan pronto como pudo todo el paisaje. El espacio se hizo más amplio y allí estaba, delante de ellos, el hogar de Karl y Anna Lindstrom; este lugar donde reinaba la abundancia y acerca del cual la novia había escuchado tanto.
Había un claro muy amplio, con una huerta detrás de un cerco. Anna sonrió al ver lo firme que era la tranquera, para evitar que los cerdos arrancaran, de raíz, los nabos de Karl. “¡Nabos!”, pensó.”¡Aj!”
La casa se extendía hacia la izquierda. Se trataba de una vivienda casi rectangular hecha de grandes panes de adobe, pegados con una mezcla de arcilla blanca y pasto. Tenía una chimenea de piedra que se elevaba desde un costado y un techo de troncos partidos, cubiertos con bloques de adobe. Había dos pequeñas ventanas y una puerta de madera pesada, asegurada con un largo tablón. A Anna le dio un vuelco el corazón al ver ese lugar donde Karl había vivido por dos años. ¡La cabaña era tan pequeña! ¡Y tan… tan tosca! Pero ella vio los ojos de Karl examinarlo todo para asegurarse de que estaba como lo dejó, y reconoció la mirada de orgullo de su propietario. Debía tener cuidado de no herir sus sentimientos.
Al lado de la casa, había una enorme pila de leña acomodada con tanta precisión como si la hubiera medido un agrimensor. Se maravilló de que las manos de su esposo hubieran cortado toda esa madera para formar una pila tan perfecta. Había también otras construcciones más pequeñas. Una parecía ser un ahumadero, pues tenía una chimenea de arcilla en el centro. La caballeriza estaba hecha de listones verticales de madera, y el techo, de corteza, asegurado con ramas de sauce. Anna experimentó un raro estremecimiento de orgullo porque ahora ya sabía que los juncos se obtenían del sauce. Pero, al mirar alrededor, se dio cuenta de pronto, de cuánto, pero cuánto, tendría que aprender para sobrevivir aquí y serle de alguna ayuda a Karl.

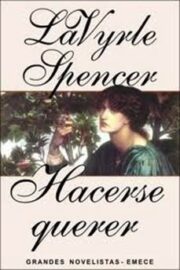
"Hacerse Querer" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hacerse Querer". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hacerse Querer" друзьям в соцсетях.