Karl giró sobre su lado de la cama y la miró de frente.
– Creo que voy demasiado rápido, Anna, lo siento. -Tomó la mano de su esposa y la besó en la palma; sus labios tibios, su aliento suave la rozaron por un breve instante; luego apoyó esa mano sobre la almohada, en el mismo lugar que antes habían ocupado las hojas de trébol-. Pero estuve tanto tiempo solo, Anna… No tenía a nadie con quien hablar, nadie a quien tocar, nadie que me tocara. Hubo momentos en que creí morir. A veces hacía entrar a la cabra, cuando se desataban las ventiscas del invierno, y hablaba con ella, y también hablo con los caballos. Hace bien tocar su hocico aterciopelado o acariciar las orejas de la cabra, pero no es lo mismo. Siempre soñé con tener alguien más con quien hablar, con escuchar otra voz que no fuera el balido de mi cabra.
Se llevó nuevamente la mano de Anna a los labios pero de una manera diferente, como si su calor fuera para él la salvación. Hizo que los dedos acariciaran sus labios y recorrieran su cara de un modo tal, que Anna se sintió glorificada, sabiendo que no lo merecía. Karl susurró con voz ronca:
– Oh, Anna, Anna, ¿sabes qué bien me hace el contacto de tus dedos?
Luego, Karl presionó la palma contra su mejilla. Era tibia y suave, y Anna recordó su aspecto al percibir el contorno. Las yemas de sus dedos rozaron las cejas, enseguida, los párpados cerrados. Allí notó Anna un débil temblor, y deseó que hubiera luz para poder captar esa visión tan sorprendente: un hombre que guardaba en su interior una emoción tan profunda.
– Nunca supe… nunca me contaste todas estas cosas en tus cartas.
– Pensé que te ahuyentaría. Anna, no quiero atemorizarte. Eres casi una niña y yo estuve solo demasiado tiempo.
– Pero yo hice un pacto, Karl -dijo con determinación.
– Sin embargo, estás temblando, Anna.
– Tú también -murmuró ella.
“Sí”, pensó Karl, “tiemblo un poco de ansiedad, un poco de timidez, otro poco de temor a espantarla”. Era su primera vez y él quería que fuera por mutuo consentimiento; más aún: por mutuo amor. Podía esperar un tiempo para lograr esas cosas de ella, pero había estado demasiado tiempo solo para no llevarse nada esa noche. Le rodeó la nuca con una mano, le acarició el mentón con el pulgar, maravillado ante la tersura de su piel comparada con la suya.
– ¿Me permites que te bese, Anna?
– Un hombre no necesita permiso para besar a su propia mujer -susurró.
Karl se apoyó sobre un codo y le acarició los labios con el pulgar, deseando que no se mostrara tan temerosa.
Anna estaba tensa esperando que viniera la peor parte. Pero no fue así. Todo era diferente con Karl. Diferente el modo en que esperó y la tocó suavemente primero, como para asegurarle que no le haría daño. Diferente cuando se le acercó con cuidado, haciendo que la chala sonara con un tono confidencial. Diferente cuando, con el pulgar todavía sobre sus labios, le dio tiempo a decir que no. Diferente cuando tocó apenas los labios de Anna con los suyos.
No hubo ni fuerza ni lucha ni temor; sólo un ligero contacto de la carne con la carne, una unión de alientos, una introducción. Y su nombre, “Anna”, susurrado sobre su boca como nunca nadie antes lo había pronunciado. Los dedos de Karl se hundieron tiernamente en su pelo, detrás de la cabeza, mientras ella comprendía nuevas cosas acerca de este hombre.
Con paciencia, Karl esperó alguna respuesta de Anna. La muchacha adelantó apenas el mentón y acercó aún más sus labios a los de Karl. Otra vez los labios se unieron, más tibios, más cercanos, permitiendo que Anna se aflojara al confiar más en él.
Por primera vez, Anna se sintió deseosa de responder a un hombre. Pero cuando Karl deslizó la mano por sus costillas, la joven se puso rígida, incapaz de controlar esa reacción. Karl apartó su boca de la de Anna, preocupado por hacer lo correcto, pues notó que la muchacha se protegía el pecho con los brazos.
– Anna, no deseo apurarte. Ahora tenemos tiempo, si es que no lo tuvimos antes.
Aunque aliviada, Anna se sintió tonta y torpe. El corazón le saltaba en el pecho, mientras buscaba, desesperada, algo que decir. Sentía, todavía sobre ella, el aliento tibio de Karl acariciándole el rostro. Tenía olor a jabón de afeitar y a tabaco pero sus labios tenían un ligero sabor a pétalos de rosa.
“¿Cómo puedo temerle a un hombre que tiene gusto a rosas?”, pensó. Sin embargo, estaba temerosa; sabía muy bien lo que los hombres les hacían a las mujeres. Este hombre, con toda su fuerza, podría hacerlo con comodidad, si quisiera. En cambio, se apartó, y ella ya no sintió el soplo de su aliento en la nariz.
– Lo… lo lamento, Karl -dijo. Luego agregó, vacilante-: Gracias.
La desilusión lo embargó. Pero, aun así, acarició la piel aterciopelada de su mejilla con el dedo índice calloso, en un gesto breve y tranquilizador.
– Tenemos mucho tiempo. Duerme ahora, Anna.
Enseguida se acostó en su lado de la cama, sin poder relajarse porque ahora sabía cómo era el contacto de su piel.
Anna giró sobre su lado, enfrentando la pared, se acurrucó y se arropó con la manta. Pero un extraño sentimiento la invadió, como si hubiera hecho algo mal y no sabía qué. Se sintió como antes, cuando se había puesto a llorar. Finalmente, se volvió un poco, miró por arriba de su hombro y murmuró:
– Buenas noches, Karl.
– Buenas noches, Anna -dijo él con voz apagada.
Pero para Karl no fue una buena noche. Estaba más tieso que una estatua; deseaba saltar de la cama, salir a correr en el aire húmedo de la noche y refrescarse; hablar a los caballos, sumergir la cabeza en la fuente de agua helada del manantial, ¡no sabía bien qué! Se quedó, en cambio, inmóvil, desvelado, porque ahora sentía el roce de la piel de Anna, el gusto de su lengua, el peso de su cuerpo diminuto que dejaba su huella en la otra mitad del colchón de chala. “¿Cuánto tiempo?”, se preguntó, con tristeza. “¿Cuánto tiempo me llevará cortejar a mi propia esposa?”
Capítulo 6
Por la mañana, Karl se fue a buscar la cabra antes de que James y Anna se despertaran. Cuando regresó, ya estaban levantados y vestidos y se habían metido en problemas. Al oír el sonido del cencerro, se miraron con desesperación a través de la humareda. Anna se abanicaba con la mano delante de los ojos y la nariz, infructuosamente.
– ¡Oh, no!, creo que ya está de vuelta -se lamentó.
– Es mejor -observó James.
Un momento más tarde, Karl apareció en el umbral.
– ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿Incendiando la casa?
– El adobe no… -Anna tosió-. El adobe no se quema.
– De modo que soy afortunado y no me quedé sin casa. ¿Alguna vez oyeron hablar del regulador de tiro?
Por supuesto que sí. Todos los fogones de hierro fundido tenían un regulador de tiro en su conducto, pero no pensaron que el hogar de Karl tuviera uno. Karl se metió dentro de la humareda de la chimenea, hizo los ajustes necesarios y luego los llevó afuera mientras el aire se despejaba.
– Ya veo que tendré que vigilarlos cada dos minutos para que no se metan en problemas -dijo de buen humor.
– Pensábamos que sería conveniente mantener el fuego vivo.
– Sí, así sería si hubieran hecho un buen fuego en vez de una hoguera. Pero esto vendrá bien cuando tengan que espantar a los mosquitos.
Parecía que Karl estaba dispuesto a usar la paciencia que había prometido.
– Esta noche les enseñaré cómo se hace un buen fuego. Ahora vengan a conocer a Nanna.
James se apegó a la cabra, de inmediato, y el animal parecía responderle.
– Nanna, éste es James -dijo Karl con afecto, doblándole la oreja a la cabra-. Y si este jovencito ordeña una cabra tan bien como hace el fuego, me volvería con los indios, si estuviera en tu lugar -murmuró en el oído de Nanna.
Anna se rió y por fin Karl la miró directo a los ojos, su mano todavía jugueteando con la oreja suave y rosada de la cabra. Sonriendo, dijo:
– Buenos días, Anna.
– Buenos días -contestó Anna.
Sus ojos se deslizaron hacia los dedos de Karl mientras acariciaban al animal, que cada vez inclinaba más la cabeza. Mientras tanto, Karl seguía mirando a Anna.
– ¿Sabes hacer bizcochos? -le preguntó.
– No -contestó.
– ¿Sabes ordeñar la cabra, entonces?
– No.
– ¿Puedes freír tocino y cocinar polenta en la grasa?
– Tal vez, no estoy segura.
– Bueno, ya nos vamos entendiendo.
Así es como recayó en James la tarea de ordeñar la cabra por la mañana, una vez que Karl se lo enseñó; y en Anna, la de cocinar el maíz en la grasa, mientras Karl traía el agua del manantial para los caballos, para usar en la casa y para lavarse afuera.
Karl se lavó cerca de la puerta. Desde el principio, le intrigó a Anna saber si se sacaría la camisa y soportaría el agua helada sin temblar. Karl sacó la navaja y la afiló, mientras el chico no dejaba de mirarlo.
– ¿Duele afeitarse, Karl? -preguntó.
– Solamente si la navaja no está afilada. Una navaja bien afilada hace que el corte sea más fácil. Espera hasta que te muestre cómo se afila el hacha. Cada vez que un leñador sale, debe llevar la piedra de afilar y usarla cada hora. Tengo mucho que enseñarte.
– ¡Oh! No puedo esperar.
– Tendrás que esperar. Por lo menos hasta que terminemos con el tocino y el cereal que hizo tu hermana.
– Eh, Karl…
– ¿Sí?
James bajó la voz.
– No creo que Anna haya cocinado esto antes. Seguro que le sale mal.
– Si es así, no debemos decírselo. Y si la primera vez que afiles el hacha no lo haces bien, tampoco te lo diremos.
No le había salido bien, realmente. El tocino se había quemado y el maíz estaba pegoteado. Para sorpresa de todos, Karl no hizo ningún comentario. En cambio, habló de lo hermoso que era el día, de todo lo que esperaba hacer y de lo agradable que era comer en compañía. Pero Karl y James parecían estar disfrutando de algo muy privado que Anna no podía compartir. No obstante, estaba complacida con la manera en que Karl parecía aceptar a su hermano.
Era un día privilegiado, de colores brillantes: el azul del cielo y el verde de los árboles reverberaban con el reflejo dorado de la luz solar. El sol no había alcanzado todavía la periferia del claro cuando los tres salieron. De los ganchos de arriba de la repisa, Karl descolgó su hacha y le entregó la hachuela a Anna. James aceptó con orgullo el rifle, una vez más.
– Vengan -dijo-. Primero les mostraré el lugar donde estará nuestra cabaña.
Atravesó a grandes zancos el claro hasta la base de piedras que formaban un rectángulo de cuatro metros por cinco y medio. Cuando subió a la base, puso un pie sobre una de sus piedras y señaló un lugar con la punta del hacha.
– Aquí estará la puerta, mirando al este. Usé mi brújula, una buena casa debe estar perpendicular a la Tierra.
Volviéndose a Anna, dijo:
– No habrá pisos sucios en esta casa, Anna. Aquí tendremos verdaderos pisos de madera. Acarreé las piedras de las tierras a lo largo del arroyo; las más planas que pude encontrar, para sostener los troncos de la base.
Luego, se volvió, y con un ligero movimiento, deslizó el suave y curvado mango de fresno por su mano. Señalando otra vez, dijo:
– Yo mismo despejé este lugar y coloqué las trozas a lo largo del sendero hasta los alerces. -La doble hilera de leños seguía su camino como las vías del ferrocarril, y se perdía entre los árboles-. En mis tierras, tengo el alerce virgen más erguido del mundo. Con troncos así, tendremos una casa firme, ya verás. No usaré entramados de madera sino leños enteros, apenas aplanados para que encajen justo, así las paredes serán gruesas y tibias.
Trozas y entramados de madera no le decían nada a Anna, pero se daba cuenta, por la densidad del bosque, del trabajo que le había dado a Karl despejar ese ancho camino.
– Vengan, les pondremos el arnés a los caballos y empezaremos.
Mientras caminaban hacia el establo, Karl preguntó:
– ¿Alguna vez aparejaste una yunta, muchacho?
– No… no, señor -contestó James, todavía mirando los troncos por sobre su hombro.
– Si quieres ser un buen carrero, debes primero aprender a colocar el arnés. Te enseñaré ahora -dijo Karl con decisión-. A tu hermana también. Puede llegar el momento en que necesite saberlo.
Entraron en el establo y Karl saludó a los animales con palabras tiernas. Se acercó a ellos y los palmeó en la grupa y el cuello; finalmente, les frotó la piel entre los ojos. El establo era pequeño, y el espacio, estrecho.
– Ven -le dijo Karl a Bill. Pero el caballo se quedó muy tranquilo esperando más caricias-. Ven -repitió Karl, más serio, apretujando su cuerpo entre el animal y la pared, y dándole a Bill una fuerte palmada para que obedeciera pero sin lastimarlo. Bill se movió, mientras que Anna estaba asombrada de ver cómo Karl se animaba a meter su cuerpo entre un animal tan enorme y la sólida pared del establo.

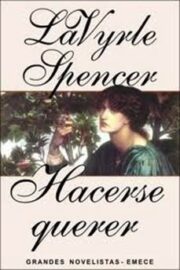
"Hacerse Querer" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hacerse Querer". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hacerse Querer" друзьям в соцсетях.