– Lleva a tu hermana para allá. Cuando un árbol cae, puede convertirse en asesino, si lo subestimas. El tronco puede partirse y saltar muy lejos tan rápidamente, que un chico ágil como tú no alcanzaría a escapar.
Volvió los ojos azules hacia Anna, que bajó los suyos y siguió a James con presteza.
Una vez que estuvieron a una distancia segura, Karl empezó a pronunciar palabras que estaba acostumbrado a escuchar desde que era chico.
– Un hombre que vale lo que pesa, debe saber exactamente dónde va a caer el árbol. Algunos dicen que si colocas un clavo en el suelo, un buen sueco digno de serlo es capaz de enterrarlo con el tronco del árbol que cae.
Sonriendo burlonamente, encontró una raíz nudosa y la señaló otra vez con el hacha.
– ¿Ves esa raíz, allí, cerca del roble? Pues se partirá en dos.
Se volvió nuevamente hacia el alerce. Desde su primer movimiento, Anna se sintió como transportada. Karl levantó el hacha, la balanceó primero a la izquierda, después a la derecha, mientras ella seguía observando. Con un movimiento fluido, manipuló la herramienta con un ritmo perfecto, la mano derecha deslizándose para encontrar la izquierda en el momento justo del impacto. Con la soltura propia de la larga experiencia, iba y venía de derecha a izquierda, haciendo que las astillas volaran muy alto por el aire. El ritmo era implacable y los ojos de Karl jamás se apartaban del tronco del árbol. El hacha producía un silbido al rasgar el aire, y un golpe de percusión cada vez que el acero se encontraba con la madera.
Anna y James no pudieron menos que levantar la mirada cuando los cortes cada vez más profundos comenzaron a hacer temblar el árbol. Un gran temblor empezó, también, a sacudir el estómago de Anna. El hombre, el hacha, el movimiento, el árbol: todo contribuía a crear un espectáculo embriagante que aceleró el ritmo de su corazón y la obligó a sujetarse el estómago con ambas manos. Empezó, entonces, el angustiante crujido final y, lentamente, el rugoso tronco comenzó a inclinarse. Karl apoyó otra vez el cotillo del hacha contra el árbol, dio un empujón y retrocedió. Se dio vuelta para observar a sus dos aprendices, que tenían el mentón en el aire. Anna se agarró el estómago, en tanto el muchacho tenía las manos apretadas sobre la cabeza en una especie de éxtasis. La cabeza del hacha resbaló hasta descansar sobre la mano de Karl mientras el tronco se sacudió, tembloroso, y cedió finalmente con un estampido final de corteza y médula, hasta que llegó el bramido de las ramas y el follaje en el instante en que el árbol se derrumbó, con un estrépito infernal, sobre la tierra sembrada de agujas.
Se oyó apenas el relincho de los caballos; luego se hizo el más poderoso silencio que Anna alguna vez escuchara. Miró a Karl a través de las motas de polvo suspendidas en los haces de luz y lo encontró contemplándola, con una ligera sonrisa en el rostro. Estaba muy tranquilo, siempre con su hacha, como si hubiera sido otro el que había derribado aquel árbol; relajado, una rodilla doblada, los dedos enroscados alrededor del mango del hacha, una fina película de polvo depositándose sobre sus hombros, una lluvia de ramas de alerce cayendo cerca de él.
Y dondequiera… por todas partes… la embriagadora fragancia del alerce: dulce, fresca y vital.
Antes de que pudiera controlarlo, la sensación plena que la embargaba se reflejó en sus ojos. Quizá, por primera vez en su vida, había tomado conciencia de la belleza como totalidad. En ese breve instante, Karl Lindstrom pudo leerlo en el rostro de Anna y supo que ella sintió lo mismo que él cuando el árbol se precipitó a tierra y aterrizó con su parte más lejana sobre la raíz nudosa del roble: satisfacción.
En ese momento, apareció James, lo que rompió el encanto; a los saltos y agitando los brazos, se volvió hacia Karl y exclamó:
– ¡Qué bárbaro! ¡Es algo sensacional! ¿Cuándo podré hacer yo lo mismo?
Karl se rió del modo acostumbrado y, con su hacha, le dio un golpecito a James en el estómago.
– Creo que no derribarás muchos antes de preguntar cuándo puedes parar. ¿No es cierto, Anna? -No quería romper el clima de afinidad que se había creado entre los dos.
– ¿Cuántos puedes derribar tú antes de parar? -preguntó Anna, acercándose, todavía fascinada por lo que había visto.
– Tantos como deba -contestó Karl-, mientras mis dos ayudantes se encarguen de las ramas más pequeñas y de arrastrar los leños por la corredera. Ahora debemos ocuparnos de podar el árbol y trozarlo.
– ¿Trozarlo? -se aventuró a preguntar James.
– Cortar el árbol del largo que necesitemos.
Se pusieron juntos a trabajar usando el hacha y la hachuela para podar las ramas irregulares del alerce. A Anna le asignaron la tarea de arrastrar las ramas más lejos y formar una pila.
Cuando el árbol estuvo limpio, Karl lo midió con el largo del hacha, hizo una pequeña muesca a los cinco metros, y se sentó a horcajadas. Volvió a agarrar su hacha, se ubicó de un salto sobre la corteza rugosa, con el peso perfectamente equilibrado entre los dos pies, separados a una distancia determinada, y la muesca quedó a mitad de camino entre sus botas. Esta vez habló entre movimiento y movimiento, explicando a James que los dos cortes que haría, uno a cada lado del tronco, debían formar un ángulo de cuarenta y cinco grados entre ellos.
El hacha se elevaba y arremetía una y otra vez. Con cada golpe, Karl se inclinaba más y más hasta que, doblándose a la altura de la cintura, siguió hachando cerca del suelo. Enseguida, con la agilidad de un mono, se volvió, curvando apenas los dedos de los pies para mantenerse sobre el leño, mientras afinaba el corte opuesto con golpes precisos. Saltó del árbol, dejando atrás las partes seccionadas, cada una con un extremo en forma de V.
Otros cuatro árboles fueron derribados y trozados.
– Un buen leñador no arrasa con el bosque, solamente lo aclara -explicó Karl-. De modo que sacamos un árbol de aquí, otro de allí, otro de más allá.
Una vez que los leños estuvieron podados y listos ahora para el arrastre, Karl mostró la técnica adecuada para levantar la carga, doblando más bien las rodillas que la espalda. Con gran esfuerzo, levantó el extremo de un tronco y James arrojó la pesada cadena detrás.
Cuando trajeron los caballos, Karl dio las instrucciones:
– Engancha la carga cerca del balancín, muchacho, como te muestro; de ese modo, el arrastre es más fácil para los animales.
Acompañado por el sonido de la cadena cuando el enorme gancho cayó sobre el eslabón, Karl advirtió:
– Cuando lo hagas tú mismo, debes ubicarte de costado mientras trabajas. Sólo un tonto se mete entre la yunta y la carga.
Luego, Karl dio una única orden y los caballos tiraron de la carga hasta depositarla en el extremo del camino de arrastre. En tanto se movía, Karl seguía instruyendo al jovencito, que se adaptaba al ritmo de los pasos del hombre, estirando sus jóvenes piernas de manera forzada.
– Cuando estás arrastrando carga, debes pensar antes de dar la orden de girar. Siempre hay que mantener un ángulo de tiro amplio para proteger a los caballos. Cuanto más recto sea el camino, más fácil les resultará el trabajo.
Volviendo con los caballos por el segundo leño, la voz de Karl cambió; sólo un débil chasquido hacía que los caballos se movieran. Pero cuando la carga era muy pesada, Karl les hablaba en tonos melódicos:
– Tranqui… los aho… ra.
Y los dóciles animales flexionaban sus enormes hombros, inclinándose hacia su carga con los músculos trabajados pacientemente, como les ordenaban. Y lo mismo ocurría con cada nuevo leño: consejos al muchacho y órdenes a la yunta, cada uno tratado con el respeto debido a su inteligencia y capacidad.
Nunca en la vida Anna había visto a su hermano tan feliz. Absorbía cada palabra que Karl pronunciaba, se arrodillaba y se incorporaba cuando Karl lo hacía, prestaba atención cuando Karl explicaba, caminaba a largos trancos, imitándolo. Por fin, Karl le pasó las riendas y le dijo que llevara la yunta hacia el próximo leño; entonces el muchacho preguntó con una ansiosa expresión en los ojos:
– ¿De verdad, Karl?
– Por supuesto. Quieres ser carrero, ¿no?
– S… s… sí, señor… pero…
– Los caballos deben aprender a acostumbrarse a ti. Alguna vez hay que empezar.
James se secó las palmas en los pantalones.
– Yo estaré a tu lado -le aseguró Karl-. Simplemente, debes sostener las riendas como te mostré, sin tirar de ellas. Belle y Bill saben lo que hacer. Te enseñarán tanto como yo, ya verás.
El muchacho tomó en sus manos, más pequeñas, el cuero suave y blando y dijo, en un tono cariñoso:
– Tran… qui… los, aho… ra.
Con los primeros pasos de los caballos, los ojos de James se abrieron grandes de asombro.
Pero Karl le habló, dándole confianza, como lo hacía con Belle y Bill.
– Lo estás haciendo bien, muchacho, deja que mantengan la cabeza… Sí… bien… Ahora la rienda de la izquierda, despacio… despacio… bien.
Cuando los caballos estuvieron cerca del leño siguiente, James comenzó a sonreír. El corazón le saltaba en el pecho de entusiasmo. También Karl parecía complacido.
– Te irá bien siempre que no te apoyes en los leños ni camines al costado de ellos, una vez que empecemos el arrastre por el sendero con los maderos ubicados de costado. Si el extremo de un leño golpea con un árbol, puede salir disparado y romperte las piernas como si fueran nada más que leña. Siempre camina detrás de la carga.
– Sss… sí, señor, lo recordaré.
Fueron necesarias más instrucciones cuando se sujetó la carga de maderos con una cadena en cada extremo, antes de ser remolcada por el arrastradero hasta el sitio de la futura cabaña. Todos marcharon juntos con la primera carga. Karl permitió que James llevara las riendas, y le mostró la velocidad correcta y la importancia de evitar los tocones que bordeaban el camino abierto y resultaban peligrosos tanto para los caballos como para el conductor. Explicó, también, cómo se había mantenido suave la pendiente para evitar el riesgo de que una carga golpeara los corvejones del caballo.
Cuando se descargaron los leños en el claro, Karl lavó los caballos y explicó que nunca había que darles agua helada con el cuerpo caliente. Usó, en cambio, agua que había sido extraída esa mañana. Los alimentó con heno y grano y los lavó otra vez; por último, permitió que los caballos descansaran. Ellos tres entraron en la casa para el almuerzo.
Después de la comida, James llevó la yunta, sin carga, hacia el sendero de arrastre. Karl se sintió complacido al ver que el muchacho se había acordado de enganchar el garfio en los eslabones antes de salir. Karl y Anna lo siguieron; él, empapado de sudor y cargando el hacha y el fusil; ella, con su nariz rosada, llevando la hachuela y una canasta donde recoger pequeños trozos de madera.
– Eres un buen maestro, Karl -dijo Anna, observando cómo sus botas aplastaban el pasto con cada paso, incapaz de mirarlo a los ojos.
– El muchacho es rápido y voluntarioso -replicó Karl, con modestia, mirando hacia adelante.
– Nunca lo vi tan feliz. -Anna lo miró furtivamente.
– ¿No? -Los ojos azules miraron la cara de Anna, que se movía a su lado, las dos sombras juntas bajo el sol de mediodía.
– No -dijo Anna, pensativa-. Nunca estuvo cerca de un hombre antes.
– ¿Y su padre?
Miró a Anna de soslayo pero la muchacha desvió la mirada hacia James y los caballos.
– James nunca conoció a su padre.
– ¿Y tú?
Lo miró por un instante antes de admitir:
– Yo tampoco. -Luego, se agachó, sin perder el paso, recogió una varita y empezó a desgastar la punta con la uña.
– Lo siento, Anna. Los hijos deberían conocer a sus padres. Yo mismo no hubiera podido venir aquí y empezar este tipo de vida sin las sabias enseñanzas de mi propio padre.
– Y ahora se lo enseñas todo a James -dijo Anna, otra vez pensativa.
– Sí, soy afortunado.
– ¿Afortunado? -inquirió la joven.
– ¿Qué hombre no se sentiría afortunado cuando puede mantener vivo todo lo que le han enseñado, transmitiéndoselo a otro alumno ansioso por aprender?
– ¿De modo que estoy perdonada, Karl, por haberlo traído sin avisarte antes?
– Te he perdonado mil veces, Anna -dijo Karl. Se preguntó si realmente alguna vez se había sentido incomodado por el jovencito.
– ¿De verdad disfrutas al enseñarle?
– Sí, mucho.
– James aprendió mucho esta mañana, y yo también.
– Fue una mañana memorable. Especialmente por lo que pude enseñarles. -Miró los delgados hombros del muchacho, que conducía los animales delante de ellos; luego, percibió el magnífico bosque que los rodeaba; finalmente miró a Anna de lleno en la cara y terminó diciendo-: La mañana en que comenzamos a construir nuestra cabaña de troncos.

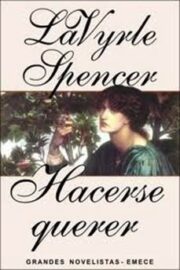
"Hacerse Querer" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hacerse Querer". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hacerse Querer" друзьям в соцсетях.