Luego, James se aproximó y Karl la soltó. Los tres fueron hacia la costa.
Cuando Karl anunció que el guiso ya debía de estar listo, Anna se sorprendió al descubrir que se había olvidado de su cansancio mientras retozaban. Cada uno fue, en forma separada, a secarse y a vestirse y luego recorrieron juntos el sendero hasta la casa. No iban solos pues los acompañaban el canto de los pájaros y el croar de las ranas que venían a orquestar esa hora del crepúsculo.
Un olor agradable los saludó desde la puerta. Karl disfrutó de la comida, en especial, al observar cómo Anna y James devoraban el guiso, en cantidad suficiente como para dos osos. Antes de que los platos se vaciaran por última vez, James comenzó a cabecear y pronto su hermana lo imitó. Karl los llevó rápidamente a la cama.
Ya era noche plena cuando Karl encendió su pipa y se dirigió al establo. Belle y Bill, resoplando lentamente, cambiaron de posición, satisfechos, y lo saludaron desde el establo. Sabían quién había entrado; reconocían al visitante como parte integral de ellos mismos. La mano suave acarició las anchas cabezas entre los ojos. Finalmente, cuando al ir extinguiéndose, el tabaco de la pipa se hizo penetrante, Karl dijo, con voz profunda:
– Es animosa, mi Anna. ¿Qué te parece, Bill? No es tan fácil de domar como tu Belle, ¿eh?
En la oscura casa de adobe, Karl dejó a un lado la pipa y se desvistió. Se acomodó sobre las envolventes chalas. Con un gesto automático, extendió el brazo para rodear a Anna, que dormía. La atrajo hacia sí, sintiendo al mismo tiempo satisfacción y necesidad. Pensó en los pechos de Anna y recordó cómo los había visto en el agua. Estaban ahora tan cerca, arriba de su brazo… Todo lo que tenía que hacer era correr el brazo lentamente, deslizar la mano hacia arriba y ya estaría tocando su pecho, al fin. ¡Cuánto deseaba acariciarla, saber cómo era ese primer contacto!
Pero Anna dormía, totalmente exhausta, mientras Karl sufría, atormentado por su sentido de justicia. Cuando se uniera a Anna por primera vez, quería que fuera algo compartido. La quería despierta, consciente, receptiva y sensible.
Podía esperar. Había esperado todo este tiempo para aliviar su soledad. Lo que habían compartido hoy, los tres, sería suficiente por ahora. Eso y el contacto de su cuerpo dormido, curvado sobre su propio estómago, y la textura de su pelo, donde él apoyó la cabeza, por encima de la espalda.
Capítulo 8
Anna se encontró, al despertar, con una miríada de sonidos: el confuso canto de los pájaros, que era más bien un parloteo sin melodía, los golpes del hacha, voces masculinas, una repentina carcajada. La cama estaba vacía a su lado. También el jergón en el piso. La puerta de la cabaña estaba abierta, dándole la bienvenida al largo rayo de sol, que se derramaba sobre el piso como un chorro de oro. Apretó los puños, se desperezó y se retorció, saboreando la esencia de todo: sonidos, sol, comodidad.
Al levantarse, se encontró con un improvisado cuarto de vestir: un rincón separado del resto de la habitación por una manta que colgaba de una cuerda.
Cuando Karl entró, pudo verla de atrás. La miró apreciativamente, mientras Anna metía la cabeza detrás de la cortina para investigar su rincón privado.
– Buen día, Anna.
Anna se volvió hacia él y lo encontró sonriéndole, con la luz del sol a sus espaldas y abrazando una carga de leña contra el pecho. En la otra mano llevaba su hacha, como siempre.
– Buen día, Karl. -Estaba de pie, los dedos de los pies curvados contra el piso de tierra, el camisón arrugado, el pelo totalmente indomable.
A Karl no podía haberle agradado más su apariencia.
De repente, Anna se dio cuenta de que los dos estaban sonriendo estúpidamente: él, con más de diez kilos de leña en un brazo; ella, con una manta atravesada delante de sus ojos. Miró la cuerda de la que colgaba, agitó la tela para ver su caída y preguntó:
– ¿Remodelaste tu casa para mí?
Karl rió y contestó:
– Creo que sí.
Luego se dirigió hasta la chimenea con la carga.
– Gracias -le dijo Anna a su poderosa espalda mientras se inclinaba, haciendo sonar la madera.
Karl se volvió y echó una rápida mirada a los pechos y luego al rostro de Anna.
– Debí haber pensado en eso ayer, con el chico aquí y todo.
Anna, perturbada, pues había seguido la dirección de los ojos de Karl, preguntó enseguida:
– ¿Le estabas enseñando a usar el hacha?
– Sí, con algo más pequeño que un alerce de pie.
– ¿Cómo lo hizo?
James entró en ese momento y contestó la pregunta.
– ¡Mira, Anna! Partí casi toda la madera que trajo Karl.
– ¿Casi toda? -repitió Karl con una inclinación de la cabeza.
– Bueno… por lo menos la mitad.
Los tres se rieron al unísono; después James preguntó:
– ¿Qué balde debo usar para la leche?
– Cualquiera de los que están en el manantial -contestó Karl señalando el lugar.
Antes de salir corriendo, excitado y ansioso, James murmuró:
– Tenías razón, Karl. Nanna volvió sola a casa para que la ordeñaran, y vino directo hacia mí y me olfateó la mano como si supiera que yo me ocuparía de esa tarea de ahora en adelante.
Anna comprendió cuánto significaban para un muchacho de trece años, ese lugar, esas responsabilidades, ese hombre; también se dio cuenta de lo bueno que sería para su hermano crecer y hacerse hombre, llevando una vida como ésa.
– ¡James es tan feliz, Karl! -exclamó, sin encontrar otra forma de expresarlo.
– Yo también -respondió Karl, volviéndose para mirarla por sobre su hombro; luego se agachó para reanudar la tarea de hacer el fuego.
Cuando la joven desapareció tras la cortina, Karl se sintió intrigado al ver los pies descalzos que asomaban por debajo, y se olvidó de lo que estaba haciendo. Observó cómo el camisón caía amontonado alrededor de los tobillos, cómo la manta se abultaba aquí y allá. Los pies de Anna giraron hacia el baúl, que había quedado detrás de la manta. Luego pareció hacer equilibrio sobre un solo pie.
– ¡Ay!
La exclamación llegó desde la chimenea.
– ¿Karl?
– ¿Qué pasa?
– Nada.
– ¿Entonces, por qué gritaste “ay”?
– Creo que habrá un poco de piel ardiendo con el fuego, eso es todo.
Anna dejó las manos quietas. “¿Karl hizo algún mal movimiento con el hacha?”, se preguntó, pensativa. “¿Karl?” Luego, al mirar sus pies descalzos y el espacio entre la cortina y el piso, esbozó una amplia sonrisa.
Cuando el fuego ya estaba ardiendo, Karl preguntó:
– ¿Sabes hacer panqueques?
– No.
– Lo sabrás después de hoy. Pensé que podría abandonar las tareas de la cocina una vez que tú llegaras y que me dedicaría a ser nada más que un leñador. Pero tendré que enseñarte a hacer panqueques primero.
Anna hizo una mueca. Ella prefería las tareas del bosque antes que las de la cocina, pero se abrochó el último botón y salió a enfrentarse con su destino doméstico.
– Entonces, enséñame cómo hacer un panqueque -ordenó en un afectado tono de autoridad.
– ¡Annuuuh! -exclamó cuando la vio, exagerando la pronunciación de su nombre-. ¿Qué es eso que te has puesto?
– Pantalones. -Los tocó con las manos.
– ¿Pantalones? Sí, ya veo que son pantalones pero… eres mujer.
– Karl, ayer mis faldas se mojaron hasta las rodillas antes de llegar a los alerces. Y se enroscaban en las ramas y me hacían trastabillar y están manchadas de resina por haberlas arrastrado entre el matorral. Y… y me hacías el trabajo más difícil, así que decidí probarme unos pantalones de James. ¡Mira! -Dio una vuelta- ¡Me quedan bien!
– Sí, ya veo, pero no sé qué pensar. En Suecia no encontrarías a ninguna dama usando pantalones, ni siquiera escondida en la alacena.
– ¡Tonterías! -replicó enseguida pero con tono apacible-. En Suecia, seguro que hay tantos hombres para construir las casas que no necesitan de las mujeres para que los ayuden, ¿no?
– Sí, es cierto -admitió con desgano-. Pero, Anna, no sé, con esos pantalones…
– Bueno, yo sí sé. Sé que no quiero tropezar con esas faldas empapadas. Además, ¿quién me va a ver, salvo tú y James?
A Karl no se lo ocurría ningún argumento lógico. Había considerado sus vestidos inapropiados. Pero, ¿pantalones? No pudo evitar decirle:
– Supongo que en Boston no había nadie que te impidiera ir por ahí en pantalones cuando se te antojara, ¿no es cierto?
Anna lo miró de soslayo y, luego, apartó los ojos. Encontró la cama todavía sin hacer y se puso a estirar las sábanas.
– Hacía casi todo lo que quería allí.
– Estoy seguro de ello. ¿Y no te gustaba aprender a preparar masa de panqueques?
– Aquí estoy -dijo Anna, y estiró los brazos, las palmas hacia arriba-, lista para aprender. Pero no puedo prometerte que me guste.
Karl explicó que tenía que adaptar la receta de su madre para hacer panqueques suizos, delgados y livianos, porque se las tenía que arreglar sin huevos.
Se veía a tal punto ridículo, ese Karl suyo tan enorme, de pie al lado de la mesa batiendo la masa de los panqueques, que Anna no pudo evitar hacerle bromas. Durante toda la lección se negó a estar seria, mientras Karl le daba las instrucciones, usando medidas curiosas.
– Dos palmas llenas de harina.
– ¿Las palmas de quién? ¿Las tuyas o las mías? -lo provocó.
– Dos pizcas de sal.
– Tendría que pedirte prestados tus palmas y tus dedos cuando me toque a mí, porque son de distinto tamaño de los míos.
– Bastante bicarbonato de soda, levadura, como para llenar la mitad de una cascara de avellana.
– ¿Y si yo nunca vi una avellana? -preguntó con picardía.
Le arrancó la promesa de mostrarle una, pronto, y la orden de enderezarse y prestar atención, aunque el mismo Karl tenía que hacer lo imposible por mantenerse serio.
– Un trozo de tocino del tamaño de dos nueces, más o menos.
– Por fin, nueces, algo que conozco. Es la primera medida útil que me has dado.
– Sin huevos -dijo, desalentado-. No hay gallinas, no hay huevos.
– ¿Sin huevos? -Anna fingió lamentarlo- ¿Qué voy a hacer? Estoy segura de que mis panqueques serán tan duros como piedras, sin huevos.
Karl hacía denodados esfuerzos para contenerse y no besar esa carita traviesa. Prometió que pronto saldrían a buscar huevos de guaco. Luego venía la leche de cabra.
– Lo suficiente como para darle consistencia.
Anna observó de cerca la mezcla, metiendo la cabeza en su camino para que él no pudiera ver, y le avisó cuando le pareció que la mezcla estaba “a punto”.
Los panqueques resultaron ser una comida de lujo, en especial cubiertos por la miel, que, según Karl explicó, había sido preparada ahí mismo en primavera, con la resina extraída de sus propios arces. Pronto le enseñaría cómo hacerla.
Anna se perdió el arreo de los caballos esa mañana porque tuvo que quedarse a limpiar los platos y raspar la leche de cabra del fondo del balde de madera, con ese jabón amarillo desagradable que le quemaba la piel. Cada vez se le hacía más evidente a Anna por qué un hombre necesitaba ayuda aquí, en este desierto. ¿Quién, en su sano juicio, no desearía que alguien se ocupara de las desagradables tareas de la casa?
Pero, una vez fuera de la cabaña, recuperó el ánimo. Afuera, era donde más disfrutaba: cuando el viento agitaba sus cabellos; cuando los caballos estornudaban y movían la cabeza con impaciencia; cuando veía a James satisfecho porque había ayudado con el arnés, otra vez, y se había acordado de todo con claridad; cuando Karl tomaba su hacha y los cinco partían al encuentro de los alerces nuevamente.
Ahuyentaron una bandada de guacos esa mañana, y Karl abatió uno de esos pájaros escurridizos y veloces de un solo tiro, riéndose cuando descubrió a Anna en cuclillas y tapándose los oídos con los codos, aterrorizada.
– Es sólo un guaco -dijo-, mi muchachito valiente en pantalones.
– ¿Sólo un guaco? Sonó como un huracán.
– La próxima vez que lo oigas sabrás que son sólo alas y no necesitarás esconderte como un ratón.
La facilidad con la que Karl derribó al pájaro convenció a Anna de que era un tirador consumado, junto con todo lo demás. Le sacó las vísceras de inmediato. Al mediodía terminó de prepararlo, mientras James observaba y aprendía, y Anna sentía náuseas.
Karl estaba radiante de orgullo cuando les mostró dónde guardaba el arroz de la India. Este cereal también se obtenía en el lugar, de un lodazal en su propia tierra, en el sector nordeste. Puso el arroz a remojar en agua hirviendo, prometiéndoles una sabrosa cena. Enseguida les enseñó cómo rellenar el guaco con el oloroso arroz, cómo envolverlo todo en hojas de plátano húmedas y meterlo en las brasas junto con las batatas envueltas de la misma manera. Les enseñó también a endulzar las batatas con miel de arce; la comida estaría realmente sabrosa cuando volvieran del baño.

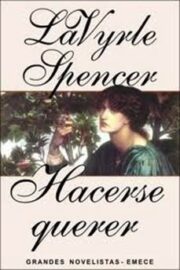
"Hacerse Querer" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hacerse Querer". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hacerse Querer" друзьям в соцсетях.