Hacerse Querer
Título original: The Endearment
Esta novela es una obra de ficción histórica. Los nombres, personajes, lugares e incidentes que se relacionan con figuras no históricas son producto de la imaginación de la autora, o se usan en forma ficticia. Cualquier semejanza de tales figuras no históricas, lugares o incidentes con personajes reales -vivos o muertos-, acontecimientos o lugares es pura coincidencia.
A
mi querida amiga
Ellen Anderson Niznik,
cuyos padres, hace muchos años,
se tomaron de la mano y cruzaron el umbral de la iglesia
para sentarse a contemplar la puesta de sol.
Nota histórica
Durante los años precedentes a la admisión de Minnesota como estado, cuando todavía se la consideraba la frontera, pocas mujeres se aventuraban en sus confines, en particular más allá de las cataratas de Saint Anthony. La vida de frontera exigía un costo demasiado alto a cualquier mujer que fuera a vivir a ese país del Norte. Aunque los periódicos del Este describían en forma tentadora lo que el territorio de Minnesota podía ofrecerles a los hombres, y los invitaba a establecerse allí, estas invitaciones no se hacían extensivas a las mujeres. En cambio, los artículos de dichos periódicos las desalentaban a acercarse a esa tierra salvaje e indómita. Por eso, la mayoría de los hombres llegaban solos al desolado territorio de Minnesota, dispuestos a ganarse la vida con sacrificio. Así se hizo necesaria la costumbre de mandar a pedir esposas, sin conocerlas previamente. A esas mujeres se las conocía con el nombre de “novias por correspondencia”.
L. S.
Capítulo 1
Anna Reardon había hecho algo imperdonable. Había mentido desvergonzadamente para lograr que Karl Lindstrom se casara con ella. Había engañado a ese hombre con toda intención, a fin de que le enviara el dinero para viajar a Minnesota como su “novia por correspondencia”. Él esperaba una muchacha de veinticinco años, hábil cocinera, experta ama de casa, dispuesta trabajadora rural y… virgen.
Más aún, esperaba que llegara sola.
Lo único acerca de lo que cual no había mentido, era su apariencia. Se había descripto a sí misma con precisión como una irlandesa, con el pelo del color del whisky, tan alta como la cruz de una mula, más bien delgada, de ojos castaños, orejas chatas, con algunas pecas, de facciones pasables, con la dentadura completa y sin marcas de viruela.
En cuanto al resto de las cartas, eran una sarta de mentiras tan bien fraguadas como para hacer que el confiado Karl le enviara el dinero del pasaje, dándole así la oportunidad de escapar de Boston.
A pesar de estas fabulaciones, a Anna no le había resultado fácil mentir. Desde el momento en que la muchacha, desesperada y sin hogar, había dictado las cartas a su hermano menor, éstas pesaban sobre su conciencia como un castigo. En realidad, cada vez que volvía a contar sus mentiras, el castigo se manifestaba en un agudo dolor en la boca del estómago y aun ahora, a sólo minutos del encuentro con Karl Lindstrom, la invadía un sufrimiento tan intenso como nunca antes había experimentado.
El dolor se le había hecho cada vez más intolerable durante el largo y tedioso viaje hacia el Oeste, viaje que había comenzado un mes atrás después de que los témpanos se disolvieron en los Grandes Lagos. Anna y su hermano, James, habían viajado en tren desde Boston a Albany durante todo el mes de junio, luego en barco por canal a Buffalo. Después abordaron un buque de vapor por el lago, cuyo destino era un hoyo fangoso llamado Chicago, una ciudad que en 1854 consistía sólo en un camino de madera, que iba desde el barco hasta el hotel. Más allá, se extendía la región desierta que Anna y su hermano acababan de atravesar.
Un carrero los llevó a Galena, en el territorio de Illinois. Este tramo del viaje había llevado una semana entera durante la cual los mosquitos, el clima y el traqueteo de la carreta por el terreno desigual contribuyeron al malestar general. En Galena tomaron un buque de vapor hacia St. Paul, donde subieron a una carreta tirada por bueyes que los condujo a pocos kilómetros de las cataratas de St. Anthony.
¡Dios mío! Comparada con Boston la ciudad era decepcionante por completo, nada más que algunas construcciones rudimentarias, toscas, sin pintura. Le hizo pensar a Anna qué debía esperar de Long Prairie, ese pueblo de frontera donde conocería a su futuro esposo.
Durante más de un mes, no tuvo otra cosa que hacer sino observar cómo se deslizaban kilómetros y kilómetros de tierra y agua y preocuparse por lo que Karl Lindstrom haría cuando se enterara del engaño.
Con los nervios destrozados, se preguntaba cómo se le había ocurrido, alguna vez, que llevaría adelante con éxito semejante plan.
Una mentira se haría evidente de inmediato: James. Nunca le había dicho a su futuro esposo que tenía un hermano por el que se sentía responsable. No tenía idea de cuál sería la reacción de ese hombre cuando se encontrara con un cuñado adolescente junto a su futura esposa.
La segunda mentira era su edad. Karl Lindstrom había especificado en el anuncio que deseaba una mujer madura y experimentada; de modo que Anna sin lugar a dudas sabía que, de haber admitido su verdadera edad, Lindstrom la consideraría más inmadura que el trigo en primavera. Por eso le había dicho que tenía veinticinco años -igual que él-, en vez de diecisiete. Anna se imaginaba que cualquier mujer de veinticinco años tendría la experiencia práctica requerida para ser una esposa de frontera. ¡Dios la protegiera cuando se descubriera la diferencia!
Por primera vez en su vida, Anna deseó tener algunas arrugas, algunas patas de gallo, algún rollo en la cintura, ¡cualquier cosa que la hiciera parecer mayor! Apenas la viera, Lindstrom descubriría la verdad. ¿Y qué diría entonces? “Llévate a tu hermano y vuélvanse derecho a Boston.” ¿Con qué?, pensó Anna.
¿Qué harían si Lindstrom los dejara totalmente desamparados y sin recursos? Anna se había visto forzada a ganarse el dinero del pasaje para llevarse a James a Minnesota con ella, sin que Lindstrom se enterara, y el recuerdo la hacía estremecer y le hacía más doloroso el nudo que tenía en el estómago. “¡Otra vez, no!”, pensó. “¡Nunca más!”
Tanto ella como su hermano estaban a merced de Lindstrom. Pensar que él, tal vez, hubiera contado algunas mentiras, la ayudaba a calmar su estómago irritado. No había ninguna garantía de que Karl no hubiera mentido. Le había escrito acerca del lugar y de sus planes para el futuro, pero la preocupaba que le hubiera hablado muy poco de sí mismo. ¡Tal vez porque no había mucho que decir!
Había escrito hasta el cansancio sobre ¡Minnesota, Minnesota, Minnesota! Disculpándose por su falta de originalidad y su inglés imperfecto, Karl citaba artículos de periódicos donde se atraía a los inmigrantes y colonos a ese lugar indómito.
«Minnesota es mejor que la llanura. Es un lugar donde se puede vivir con sencillez pero con más de lo suficiente. Un lugar en el que hay bastantes árboles para el combustible y materiales para la construcción. Un lugar donde los frutos silvestres crecen en cantidad, mientras animales de caza de todo tipo recorren los bosques y las praderas; lagos y arroyos donde abundan los peces. Bosques generosos, praderas fértiles, colinas, lagos y arroyos en los que el cielo se refleja brindan generosamente su utilidad y su belleza.»
Estas descripciones, escribía Karl, llegaron hasta su Suecia natal, donde una repentina explosión demográfica trajo aparejada la escasez de la tierra. Minnesota, tan parecida a su amada Skane, lo había seducido con esta invitación.
Así es como atravesó el océano con la esperanza de que sus hermanos y hermanas pronto lo siguieran. Pero su soledad no se vio aliviada por ningún hermano, hermana o vecino.
¡Qué idílico sonaba todo esto cuando James le leía a Anna lo que Karl decía de Minnesota! Sin embargo, cuando se trataba de describirse a sí mismo, Lindstrom era mucho menos expresivo.
Todo lo que había dicho fue que era sueco, rubio, de ojos azules y muy “corpulento”. De su cara había dicho: “No creo que asuste a nadie”.
Anna y su hermano se rieron cuando James lo leyó, y los dos coincidieron en que Lindstrom parecía tener sentido del humor. Al ir ahora a su encuentro por primera vez, Anna deseó con fervor que así fuera, pues él lo necesitaría antes de lo que se imaginaba.
En un esfuerzo por disipar sus temores, Anna se puso a pensar en cómo sería Lindstrom. ¿Sería buen mozo? ¿Cómo sería el timbre de su voz? ¿Su modo de ser? ¿Qué clase de marido sería? ¿Considerado o severo? ¿Tierno o rudo? ¿Indulgente o intolerante? Esto, sobre todo, preocupaba a Anna, pues ¿qué hombre no se enojaría al enterarse de que su mujer no era virgen? De sólo pensarlo, le ardieron las mejillas y se le revolvió el estómago. De todas sus mentiras, aquélla era la más grave y la menos perdonable. Era la que más fácilmente podría ocultarle a Karl hasta que fuera demasiado tarde para que él pudiera reaccionar; sin embargo, no pudo evitar que un sudor frío y húmedo le recorriera el cuerpo.
James Reardon se había hecho cómplice voluntario del plan urdido por su hermana. En realidad, fue el primero en encontrar el anuncio de Lindstrom, y se lo mostró a Anna. Pero como su hermana no sabía ni leer ni escribir, le tocó a él ocuparse de las cartas. Al principio resultó fácil hacer una acertada descripción del tipo de mujer que Lindstrom deseaba. Sin embargo, a medida que el tiempo corría, James se dio cuenta de que se estaban enredando en una trama que ellos mismos habían tejido. El muchacho había insistido en que Lindstrom supiera, por lo menos, que él, James, también iría. Pero Anna pudo más. Había argumentado que si Karl conociera la verdad, sus esperanzas de escapar de Boston se verían frustradas.
James viajaba montado sobre canastos, barriles y bolsas, con el ceño fruncido por la preocupación. Pensaba, mientras se zarandeaba sobre ese maltrecho camino estatal, en cuál sería su destino si Lindstrom mantuviera la promesa de casarse con Anna pero sin incluirlo a él en el convenio. Miró al sol frunciendo el entrecejo. Llevaba una gastada gorra encasquetada hasta los ojos; un mechón castaño rojizo asomaba por encima de las orejas; líneas demasiado profundas para un rostro tan infantil surcaban su frente.
– Vamos -dijo Anna, tocando con suavidad los nudillos del muchacho, de tamaño inadecuado para el largo de sus dedos-. Todo va a salir bien.
Pero él seguía mirando hacia el oeste, mientras su cabeza, recostada contra el costado de la carreta, se sacudía, cada vez que las ruedas caían en algún bache.
– Ah, ¿sí? ¿Y qué, si nos manda de vuelta? ¿Qué hacemos entonces?
– No creo que lo haga. De cualquier modo, nos pusimos de acuerdo, ¿no?
– ¿Sí? -preguntó, echándole una rápida mirada-. Debimos haberle dicho esa parte de la verdad.
– ¡Y terminar pudriéndonos en Boston! -replicó Anna por centésima vez.
– Y así, terminaremos pudriéndonos en Minnesota. ¿Cuál es la diferencia?
Pero Anna odiaba discutir y le dio un cariñoso pellizco en el brazo.
– Vamos, te estás echando atrás.
– ¡Y tú, no! -respondió James sin aceptar el mimo.
Había visto cómo Anna se agarraba el estómago. Al notar su cara contraída, James lamentó haber comenzado otra vez la discusión.
– Estoy tan asustada como tú -admitió ella finalmente, sin pretender ya disimular-. Me duele tanto el estómago, que creo que voy a vomitar.
Karl Lindstrom creía, sin ninguna sombra de duda, que Anna Reardon era tan buena como decían sus cartas, y él tomaba sus palabras a pies juntillas. Se paseaba ida y vuelta frente al negocio de Morisette, esperando ansioso la llegada de la próxima carreta de abastecimiento. Lustró sus botas una vez más, frotándolas con la parte trasera de sus pantalones. Se quitó la gorra de lana negra con pequeña visera, y la golpeó contra la cadera, miró el camino y volvió a ponérsela sobre el pelo rubio. Trató de silbar entre dientes pero sintió que desafinaba y se interrumpió. Se aclaró la garganta, metió las manos en los bolsillos y pensó en ella otra vez.
Se había habituado a pensar en ella como su “pequeña Anna, rubia como el whisky”. No importaba que hubiera dicho que era alta, tampoco que su pelo era rebelde. Karl la imaginaba tal como recordaba a las mujeres de su tierra: mejillas rosadas, fuerte, un rostro agradable enmarcado por rubias trenzas suecas. Pecas, había dicho. Pasable, había dicho. ¿Qué significaba eso, pasable? Quería que ella fuera más que pasable, deseaba que fuera bonita.
Luego, con un sentimiento de culpa por darle demasiado valor a algo tan superficial, comenzó a pasearse una vez más, diciéndose: “¿Qué hay en una cara, Karl Lindstrom? Lo que importa es lo de adentro”. A pesar de sí mismo, Karl seguía esperando que su Anna fuera linda. Pero se dio cuenta de que esperar belleza de alguien que fuera capaz de ayudar tanto en la granja era demasiado.

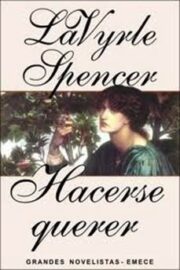
"Hacerse Querer" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hacerse Querer". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hacerse Querer" друзьям в соцсетях.