– ¿Mmm?
“¿Cómo una sola sílaba puede sonar tan tensa?”, se preguntó Anna.
– ¿Qué pensaste la primera vez que me viste?
– Que eras muy joven y muy flaca.
Anna tironeó del vello, Karl saltó pero siguió con las manos detrás de la cabeza.
– ¿Quieres una esposa gorda y vieja? -bromeó.
– En Suecia las chicas son un poco más rollizas.
– Un poco más rollizas, ¿eh? -Sintió que él se encogía de hombros como pidiendo disculpas, y Anna prometió, fingiendo sinceridad-: Trataré de engordar para ti, Karl. Creo que no me llevará demasiado tiempo, a juzgar por cómo estoy comiendo. Pero me llevará mucho más tiempo envejecer.
Karl sonrió en la oscuridad.
– ¿Me casé con una chica que me tomará el pelo hasta la muerte?
Masajeó el pecho de Karl una vez más, como si estuviera amasando una pasta.
– Sí, soy una bromista joven y delgaducha. Te tomaré el pelo sin piedad.
Se sentó sobre los talones, sin sacarle las manos de las costillas porque podía descubrir más por lo que percibía debajo de las palmas que a la luz del día.
Karl se rió suavemente, complacido, como siempre, por su veta de humor. Otra vez se hizo el silencio y Karl tuvo que controlarse para no preguntar lo que siempre pensó que no tendría importancia. Últimamente, sin embargo, desde que Anna había empezado ese juego de mantenerlo en suspenso, la pregunta había crecido en significación, hasta que ahora no pudo contenerse:
– ¿Qué pensaste cuando me viste? -La voz sonó ligeramente ronca.
Recordó ese primer día. La cara que asomó dentro de la carreta, la enorme mano deslizando la gorra por la cabeza con un lento movimiento, la expresión de infantil asombro en sus hermosos rasgos cuando Karl paseó la mirada sobre ella la primera vez. Recordó que el corazón le latía con furia, como ahora.
– Que me mentiste -contestó con voz suave.
– ¡Yo!
– Sí, por no haber hecho mérito a tu apariencia en tus cartas.
Los dedos de Anna rozaron un pezón de Karl. Estaba más duro que un guijarro y, con un sobresalto, pensó: “¿Los de los hombres se ponen así de duros?”. Con rapidez, apartó los dedos y se preguntó si estaban duros porque Karl se había excitado o si estaban así todo el tiempo. Sus propios pechos estaban tan contraídos, que le dolían.
Una ola de vanidad inundó a Karl al escuchar las últimas palabras de Anna. ¡Ah, cómo le acariciaba el pecho…! “Entonces, me encuentra agradable”, pensó. Enseguida, sintiéndose culpable por el pensamiento, dijo con voz áspera:
– Es lo de adentro lo que importa.
– Es lo de adentro lo que importa pero hay otras cosas que importan también. -Esas cosas empezaban a adquirir cada vez mayor importancia a medida que las manos de Anna jugueteaban sobre Karl.
– ¿Qué otras cosas? -no pudo resistir preguntarle.
– Tamaño, forma, colores, rasgos, caras…
– Creo… que tienes razón -admitió Karl, al recordar el discurso del padre Pierrot sobre este tema la noche anterior al casamiento.
– Pensé tanto en cómo serías, mientras James y yo viajábamos hacia Minnesota. Cuando llegué y te vi por primera vez, estaba satisfecha. Me gustó lo que vi pero recuerdo haber estado… bueno, sorprendida de tu tamaño. Bueno… me asustó bastante.
La mano de Anna seguía deslizándose por el pecho de Karl, y le hacía poner la piel de gallina en ambos brazos.
– Eres un hombre grande, Karl -murmuró en la oscuridad.
– Como mi padre -replicó.
Luego Anna le midió el ancho del pecho con las manos extendidas.
– Siete manos de ancho -contó.
– Es por usar el hacha.
Donde la mano de Anna se detenía, el corazón de Karl latía peligrosamente. Sin embargo, él no se movió; entonces Anna subió las manos para rodearle uno de los bíceps.
– Y eres fuerte.
Con la voz áspera, Karl susurró:
– Despoblé mucho bosque.
– ¿Como tu padre? -Había bajado la voz.
– Sí, como mi padre. -Temblaba.
– ¿Y es éste el cuello de tu padre? -preguntó, rodeándolo con ambas manos pero sin poder unirlas. A Karl se le erizó la piel.
– Creo.
– No puedo encerrarlo con mis manos. Quise hacerlo para ver qué se sentía.
Karl pensó que si seguía más tiempo así, Anna aprendería a sentir algo más que su cuello. Pero, a continuación, le tocó el pelo.
– Tienes el pelo tan rubio… Nunca vi un pelo tan rubio.
– Soy sueco -le recordó sin ninguna necesidad.
– ¿Y todos los suecos piensan tan mal de sí mismos? -preguntó, pensando: “Ahora, Karl, por favor, ahora”.
Permaneció inmóvil, atontado por las sensaciones despertadas por sus caricias.
– Puedo hablar sólo por mí mismo -dijo con voz quebrada.
– ¿Y decir que tu cara no es para asustar a nadie?
– Sí.
Le tocó una sien, apoyó luego la mano sobre la larga mejilla y siguió la línea de la ceja con la punta de un dedo.
– ¿Qué es eso de decir semejante cosa de un rostro como éste? ¡Que tu cara no es para asustar a nadie!
Siguió un largo e intenso silencio y pareció como si un trueno, producido por la expansión de esos dos corazones, atravesara las paredes de la cabaña y repercutiera en la noche agitada.
– ¿Te asustó?
– No, Karl, seguro que no -susurró, y le tocó ligeramente los labios con la punta de los dedos.
Karl sentía el pecho tan tenso, que apenas podía respirar.
– Me parezco a mi madre.
– Tu madre es una mujer hermosa.
El pecho de Karl se expandió más que nunca.
Anna sabía con exactitud qué estaba haciendo, qué le estaba pasando a Karl. Y sabía también que era injusto. Pero había descubierto el eterno poder de la femineidad, y no podía resistir ejercerlo. “Soy despiadada”, pensó. “Sé lo que le está sucediendo a su cuerpo y sé que hoy no conducirá a nada. Sin embargo, no puedo resistir asediarlo, sabiendo que lo he doblegado a mi voluntad”.
Lo había forzado demasiado, su voluntad podía quebrarse en cualquier momento. Karl había estado todo esto tiempo acostado con ambas brazos doblados detrás de la cabeza, pero ahora llevó una mano al hombro de Anna, en la oscuridad, y lo comprimió con fuerza. La sujetó con ese apretón de hierro hasta que, suavemente, se puso encima de ella y la forzó a acostarse de espaldas con un beso que demostraba que, para él, el juego se había acabado.
“¡Oh, Dios!, Karl, pensé que esto duraría hasta la mañana”, se dijo Anna.
La boca de Karl era tibia, grande, y su beso, hambriento. La lengua tocó la suya y luego se movió en círculo sobre sus labios. Anna sintió bajo su lengua la delicada y suave piel de los labios internos de Karl y, desde muy adentro de su cuerpo, un estremecimiento hizo que sus partes bajas estuvieran a punto de estallar de deseo. Karl le pasó la lengua por los dientes, exploró la hendedura entre ellos y el labio superior. Movió la mano por la curva de su cintura, la deslizó hacia arriba como buscando satisfacer un vacío y llenó la palma con el pecho de la joven mientras con la otra mano la tomaba por atrás de la cabeza.
Descansando la cabeza contra el costado de la nariz de Anna, le rogó con voz ronca:
– Anna, no juegues conmigo de esta manera. He esperado demasiado.
“Díselo ahora”, se ordenó a sí misma. Pero era como tocar el cielo ser acariciada, por fin, de esa manera tan íntima y total. La mano que derribaba árboles, que les ponía el arnés a los caballos y sostenía el hacha como si fuera el juguete de un niño era, ahora, tierna en su insistencia; al masajearle los pechos, provocaba en Anna el deseo vivo de entregarse totalmente a las caricias de esa mano callosa.
– Oh, Anna, ¿eres niña o mujer? Eres tan tibia…
Con ternura, siguió acariciándole los pechos, embriagado por ese contacto tan deseado y sintiendo los pezones duros y erguidos.
– ¡Oh, Karl, me temo que soy las dos cosas! ¡Espera, Karl!
– Basta de esperas, Anna. No tengas miedo. -Su mano recorrió las costillas y acarició la cadera de la muchacha mientras le cubría la boca con la suya.
Anna se dio cuenta de que Karl no era el único engañado; se había engañado también a sí misma. Lo deseaba con tanto fervor que al estimularlo se había estimulado a sí misma y todo ese juego era ya una tortura imposible de seguir soportando. Anna apretó fuerte la mano de Karl.
– Karl, lo siento… ¡espera! No debí haber empezado esto esta noche. Tengo… el período.
La mano de Karl interrumpió las caricias, y él se apartó, tenso. Anna oyó el profundo suspiro que exhaló antes de dejarse caer con un audible quejido y golpearse la frente con el dorso de la muñeca. Ella creyó oír el rechinar de sus dientes.
– ¿Por qué no me lo dijiste, Anna? -preguntó, nervioso-. ¿Por qué justo esta noche? -Su disgusto era evidente.
Anna advirtió la furia apenas controlada cuando se apartó de ella y se recostó, una vez más, con los brazos debajo de la cabeza.
– Lo siento, Karl. No me di cuenta. Sólo un profundo silencio acogió su respuesta-. No te enojes. A mí… a mí tampoco me gusta esto. -En una actitud defensiva, se volvió hacia su lado de la cama, se acurrucó debajo de la manta y la sujetó con los brazos.
– Lo sabías y no obstante empezaste el juego.
– Dije que lo lamentaba, Karl.
– Hace ya dos semanas que sigo tu juego. Ya he tenido suficiente. Pienso que lo que hiciste no tiene nada de divertido.
– No te enojes.
– No estoy enojado.
– Sí, lo estás. No volveré a hacerlo otra vez.
Se quedó mirando la oscuridad por un largo rato; era obvio que estaba furioso con ella. Después preguntó:
– ¿Cuánto dura esto de las mujeres?
– Un par de días más -murmuró.
– ¿Un par? ¿Dos más, Anna? -preguntó deliberadamente. Estaba arrinconada, pero sólo pudo responder:
– Sí, dos más.
Se dio cuenta de que con esas palabras se comprometía a una fecha determinada. De aquí a dos noches, se decidiría su suerte. Todo dependía de lo que Karl pudiera o no descubrir acerca de su pasado, una vez que hicieran el amor.
– Muy bien -dijo Karl con determinación-, dos días más.
Anna no podía precisar muy bien cuáles eran sus temores. No pensaba en realidad: “Si Karl se da cuenta de la verdad, me enviará de vuelta”. Sabía que no lo haría. Sin embargo, la culpa y la incertidumbre la instaban a armarse en contra de su probable enojo. Su único resguardo era demostrar que era valiosa en ese lugar, que Karl pensara que era indispensable. Anna admitió que había mucho que demostrar en esos dos días.
Comenzó la mañana siguiente intentando hacer panqueques. Cuando Karl y James volvieron de las tareas matinales, encontraron a la intrépida Anna a punto de volcar una porción de la mezcla en la sartén.
– ¿Entonces puedo dedicarme a mi tarea de leñador por fin? -preguntó Karl con una sonrisa, mientras Anna se secaba nerviosamente las manos en el pantalón.
– Tal vez -dijo, dubitativa, y hubiera volcado la mezcla sin engrasar antes la sartén, de no ser por la advertencia de Karl.
A medida que iba cocinando los panqueques y dándolos vuelta, notaba que no se parecían en nada a los de Karl. Los suyos eran chatos y sin color. Pero, de todos modos, Anna le sirvió a Karl los primeros y se apresuró a preparar la segunda tanda para James.
Karl dio una ojeada a esos especímenes chatos y con bordes ondulantes. “Demasiada leche”, pensó, “y poco bicarbonato.” Pero comió esa porción y luego otra, sin hacer ninguna crítica.
Cuando Anna dio el primer mordisco, sus mandíbulas quedaron inmóviles. Karl y James se miraron por el rabillo del ojo, tratando de no reírse. Enseguida ella escupió el bocado en su plato, con asco.
– ¡Aj! -exclamó-. Esto es como una rodaja de pezuña de vaca.
Los otros dos por fin soltaron la carcajada, mientras Anna se acusaba a sí misma, disgustada.
– Pensé que los sorprendería pero soy demasiado tonta para poder recordar una simple receta. ¡Es horrible! ¡No sé cómo pudieron comer tantos!
– Estaban duros, ¿no, James? -preguntó Karl entre accesos de risa.
James sacó la lengua y giró los ojos hacia arriba.
– ¡No te atrevas a tomarme el pelo porque tuve un fracaso, Karl Lindstrom! ¡Por lo menos, lo intenté! ¡Y ya puedes guardar tu lengua, mocosito! -le gritó a James.
Karl silenció la risa pero su pecho siguió sacudiéndose.
– Tú fuiste la primera en decir que parecía una pezuña de vaca -le recordó James.
– ¡Yo puedo decirlo! -le espetó-. ¡Tú no! -Sacó bruscamente el plato de la mesa y les dio la espalda a los dos.
– Dile a tu hermana que no tire las sobras -dijo Karl en voz alta, detrás de Anna-. Podemos usarlas para herrar los caballos.
Pero cuando Anna giró hacia Karl, él ya se había dirigido a la puerta. El panqueque le pasó de largo cerca de la cabeza y fue a dar en el patio, donde Nanna se aproximó, lo olfateó con curiosidad y ¡créase o no! siguió su camino sin mostrar ningún interés. Anna se quedó en la puerta, con las manos en las caderas, diciéndole a gritos a la espalda de Karl, que se alejaba del claro:

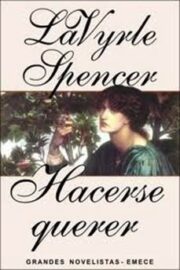
"Hacerse Querer" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hacerse Querer". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hacerse Querer" друзьям в соцсетях.