– ¡Muy bien! Tú, el talentoso, ¿qué hice mal?
– Quizá te olvidaste del bicarbonato -le gritó, divertido, sin volverse siquiera.
Anna pateó con fuerza el panqueque que yacía en el suelo, sucio de tierra, y se volvió a la puerta mascullando:
– ¡Bicarbonato! ¡Una tonta que se olvida del bicarbonato!
Para completarla, Karl se volvió y agregó:
– ¡Y le pusiste demasiada leche!
Karl observó cómo el ágil trasero de Anna giraba y entraba en la casa otra vez. La noche anterior sospechó que Anna le había mentido para postergarlo un poco más. Pero ahora sabía que era verdad. Karl tenía varias hermanas y recordaba los inexplicables arrebatos de furia que las sacudían en forma cíclica.
Anna estaba tan enojada consigo misma, que tenía ganas de llorar. Después de todas las promesas que se había hecho para complacer a Karl, ¡miren lo que había logrado! Blandir el recipiente y arrojarle el panqueque, como si fuera culpa de él. ¡Esos panqueques estaban horribles!
La comida del mediodía salió aun peor porque tendría que haber sido más fácil. Todo lo que tenía que hacer era cortar el pan en rebanadas y freír bistecs de ciervo. Se ofreció a volver más temprano del bosque para preparar el fuego y empezar a cocinar la carne, de modo que estuviera lista para la hora del regreso de los hombres con la carga de madera.
Las rebanadas de pan le salieron en forma de cuña. Los bistecs de ciervo, que crudos se veían tan sabrosos, se habían quemado por fuera y chorreaban sangre fría por dentro. Nadie mencionó la mala calidad de la comida. Pero los bistecs apenas si se tocaron.
La ineptitud de Anna en la cocina sirvió para algo, después de todo. Estaba tan furiosa, que trabajaba todo el día como una máquina para quitarse de encima la frustración. Esa tarde, gracias a su excesiva energía, ella y James pudieron mantener el ritmo de trabajo de Karl, árbol por árbol. En los treinta minutos que le llevaba a Karl derribar un árbol, Anna limpiaba las ramas de otro alerce, y James deslizaba una carga pendiente abajo. Período del mes o no, Anna demostraría que servía para algo.
Al fin del día, el estómago de Anna comenzó a gruñir como un erizo encolerizado. Karl estaba muy cerca y, al oírla, no pudo evitar esbozar una sonrisa. Sin embargo, siguió trabajando, con el torso desnudo y muy divertido.
Anna no pudo aguantar más. Cuando el próximo árbol cayó con estruendo en medio del silencio, miró a Karl y, aunque era más temprano que lo acostumbrado, le preguntó:
– Karl, ¿podríamos volver temprano, hoy?
– ¿Por qué? -preguntó, ya con su hacha en la mano y dirigiéndose al próximo árbol.
– Porque estoy tan hambrienta, que no tengo la fuerza necesaria para cortar una rama más.
– Yo también -dijo James desde el otro extremo del alerce. Pero le echó una cauta mirada a su hermana, mientras lo admitía.
– Yo también -dijo Karl, tratando de no hacer ningún gesto.
De repente, la situación le resultó cómica a Anna. Todos allí trabajando, mientras ella gruñía, protestaba y se ponía hecha una furia. Sabía que debía ser la primera en reírse. Comenzó emitiendo una risita débil y afectada pero, antes de comprender bien qué pasaba, James soltó una risa ahogada y luego Karl se acopló. Enseguida Anna produjo con la nariz un ruido nada elegante y los tres estallaron en carcajadas.
La muchacha se dejó caer en medio del aserrín en un arrebato incontenible de alegría. Karl estaba con un pie sobre el tocón y una mano apoyada en el hacha, riendo con la cara vuelta al cielo azul; por su parte, James se acercó a Anna corriendo por entre las ramas del árbol derribado y se arrodilló, él también, en medio del aserrín. Las cornejas debían de haberlos oído, pues se sumaron con su canto cacofónico desde el bosque. Los tres rieron hasta que el estómago comenzó a sonarles cada vez más. Anna finalmente se incorporó, débil y agotada pero contenta. Karl la miró con aprobación; tenía el pelo salpicado de aserrín, dos círculos oscuros de transpiración debajo de los brazos, tizne de corteza en el mentón. Nunca había visto nada más hermoso.
– Creo que no me equivoqué la primera vez que te confundí con un cachorro de oso todavía húmedo detrás de las orejas, Anna. ¡Mira cómo estás! Mi esposa no debiera estar así, sentada en el suelo con sus pantalones y cubierta de aserrín por todas partes.
Pero por el modo de sonreírle, Anna se dio cuenta de que había sido perdonada por lo de la noche anterior. Haciéndole mohín, le preguntó:
– ¿Podemos irnos ahora mismo, Karl?
– ¿Ahora mismo?
– ¡Ahora, ahora mismo!
– Pero tenemos que podar y trozar este árbol primero, y…
– ¡Y para entonces tendrás que enterrarme! ¡Por favor, vayamos ahora, me estoy muriendo de hambre, Karl, muriendo!
– Muy bien. -Karl se rió. Sacó el hacha del tronco y la extendió hacia Anna-. Vayamos.
Anna miró a ese esposo suyo, y apreció el rostro bronceado y risueño, enmarcado por los rizos húmedos cerca de las sienes. Se preguntó cómo había logrado ser tan afortunada. El corazón le brincaba de alegría al contemplarlo, sosteniendo el hacha con firmeza y sonriéndole con esa mirada de ojos azules. Con una tímida sonrisa, se agarró del cotillo del hacha con las dos manos y Karl tiró para ayudarla a ponerse de pie, en medio de una lluvia de astillas. Anna prácticamente voló por el aire antes de aterrizar contra Karl, quien la tomó con el brazo libre y la atrajo hacia su cadera, sonriéndole a los ojos mientras ella lo miraba.
James los observó complacido y en tanto se alejaba, dijo-: Voy a traer a Belle y a Bill.
Karl dejó caer el brazo pero elevó los ojos hacia el pelo de Anna y alargó la mano.
– Estás hecha un desastre -le dijo, sonriendo, mientras le quitaba, con un golpecito, una ramita de pino.
Ella apoyó el dedo índice en la sien de Karl y siguió el hilo de una gota de transpiración que le caía hasta el borde del pelo.
– Tú también -le devolvió. Luego se puso el dedo en la punta de la lengua sin dejar de mirarlo con sus ojos castaños, antes de volverse con coquetería. Karl abrió los ojos de asombro ante ese gesto.
Los cinco comenzaron el descenso por la pendiente. Anna decía que la yunta nunca se había movido con tanta lentitud; si no se apuraban, se caería muerta sobre los troncos a mitad de camino. Pero Karl le recordó que no debían apurar a los caballos, por precaución. Anna caminaba a paso vivo, delante de Karl, balanceando apenas las caderas en forma provocativa.
– ¿Qué cocinaste para la cena? -le preguntó su esposo, detrás de ella.
Anna arrojó fuego por la mirada, y continuó su marcha mientras lo regañaba:
– No te hagas el gracioso, Karl.
– Creo que es otra persona la que se hace la graciosa aquí. Y si no tiene más cuidado con sus bromas, terminará por ocuparse hoy de la cocina.
Anna se volvió y dio unos saltitos hacia Karl, mientras rogaba con voz suplicante:
– Haría cualquier cosa por una comida decente preparada por otra persona, para variar.
– ¿Cualquier cosa? -preguntó, sugestivamente. Alargó sus pasos para alcanzar a Anna, quien, ignorando su insinuación, siguió marchando a paso vivo hacia la cena-. Ven aquí, Anna -le ordenó en un tono apacible.
– ¿Qué?
– Te dije que vinieras, tienes aserrín en los pantalones.
Anna se volvió para inspeccionarse el trasero como mejor podía mientras continuaba pendiente abajo. Pero Karl se le puso a la par y Anna sintió la mano rozar sus asentaderas, lo que le provocó ligeros escalofríos de anticipación a través del estómago y los pechos. Después de haberla tocado, Karl dejó la mano en la cintura de la muchacha y la atrajo suavemente hacia su cadera. Balanceando él su hacha sobre un hombro, caminaron juntos hacia el claro.
Esa noche se permitieron el lujo de disfrutar de unas sabrosas lonjas de jamón porque fue lo más rápido que a Karl se lo ocurrió. Lo bajó de una de las vigas de la casa del manantial, de donde colgaba como un murciélago. Le mostró a su mujer cómo hacer salsa con el jugo del jamón, leche y harina, con la que acompañaron unas papas hervidas que Anna se las arregló muy bien para pelar; este primer y pequeño éxito doméstico la llenó de orgullo.
Durante la preparación de la cena, Karl le advirtió:
– Se nos está por acabar el pan. Creo que mañana te enseñaré a amasar más.
Desconsolada, se lamentó:
– ¡Oh, no! Si no pude preparar panqueques, seguro que estropearé el pan.
– Tomará tiempo, pero lo aprenderás.
Levantó las manos en un gesto de impotencia.
– Pero hay tanto para recordar, Karl. Todo lo que me enseñas tiene diferentes ingredientes. No me lo puedo aprender todo.
– Date tiempo y podrás.
– Pero te hartarás de que arruine tus valiosos alimentos, cuando tienes que trabajar tanto para conseguirlos.
– Eres muy impaciente contigo misma, Anna. ¿Acaso yo me quejo? -le preguntó, y levantó hacia ella los ojos azules.
– No, Karl, pero sólo deseo poder aprender más rápido para que no tengas que hacerlo todo. Si me salieran las cosas bien desde el principio, me dejarías sola sin pensar que te quemaría la casa junto con la cena. ¡Ay! Todavía no limpié la sartén del desayuno.
– Con un poco de arena es más fácil -le aconsejó Karl.
La arena dio resultado y Anna exhibió con orgullo el recipiente remozado. Pero más tarde, cuando el jamón se veía y se olía tremendamente delicioso, Anna se detuvo en la puerta, sosteniendo contra el estómago el bol de papas peladas.
– ¿Karl?
Karl levantó la mirada y vio que ella jugueteaba distraídamente con un trozo de cascara enrulada, enroscándola alrededor del dedo índice.
– ¿Qué pasa, Anna?
Ella estudió la cascara con atención.
– Si supiera leer, me podrías anotar cosas para que yo pudiera cocinar como corresponde. Quiero decir… -Lo miró, expectante-. Quiero decir que entonces no importaría si la memoria me falla. -Y otra vez bajó los ojos hasta el bol.
– No pasa nada malo con tu memoria, Anna. Con el tiempo, todo te resultará más fácil.
– ¿Pero me enseñarías a leer, Karl? -Los ojos de la muchacha se volvieron hacia él. -Sólo lo necesario para saber los nombres de las cosas, como harina y tocino… y bicarbonato.
Una sonrisa tierna y comprensiva iluminó el rostro de Karl.
– Anna, no te voy a mandar a hacer las maletas porque te hayas olvidado del bicarbonato en los panqueques. Ya tendrías que saberlo, mi pequeña.
– Ya sé. Es sólo que haces todo tan bien y yo no puedo hacer nada sin que me vigiles paso a paso. Quiero hacer las cosas bien para ti.
Lo que más hubiera deseado hacer en ese momento era ir hacia la puerta, arrebatarle el bol con las papas, tomarla en sus brazos y besarla hasta que el jamón se quemara.
– ¿No sabes que para mí es suficiente con que desees hacerlo?
– ¿Sí? -Los grandes y aniñados ojos se abrieron de asombro.
– Claro que sí. -Se sintió gratificado por la sonrisa de Anna.
– ¿Pero me enseñarías a leer de todos modos, Karl?
– Tal vez en el invierno, cuando el tiempo rinde más.
– Para ese entonces, tal vez haya quemado toda tu valiosa harina -dijo con un aire travieso.
– Pero entonces tendremos una nueva cosecha. Se dirigió con el bol hacia la puerta, feliz ahora.
– Anna…
– ¿Qué?
– Guarda las cáscaras. Plantaremos las que tengan brotes y veremos si la temporada es bastante larga como para que nos brinde una segunda cosecha. La necesitaremos.
Se volvió para estudiarlo con atención.
– ¿Hay algo que no sepas, Karl?
– Sí -contestó-. No sé cómo me las arreglaré hasta mañana a la noche.
Esa noche le enseñó a preparar levadura con el agua de las papas y un puñado de frutos de lúpulo desecado. A esto le agregó un jarabe extraño que, según Karl, se extraía de la pulpa de las sandías, una abundante fuente de azúcar. El azúcar que Karl sacaba del arce tenía un sabor demasiado fuerte para el pan. Por eso hervía pulpa de sandía todos los veranos y la conservaba en tarros, cubierta con cera de abejas disuelta.
Dejaron los ingredientes de la levadura sobre el calor de la chimenea, y allí quedarían durante la noche. Los tres saborearon restos del néctar de sandía, un manjar que Anna y James no habían paladeado jamás.
– ¿Puedo servirme más, Karl? -preguntó James.
Karl vació la jarra en la taza del muchacho.
– Está delicioso -confirmó Anna.
– Tengo muchas otras cosas deliciosas para mostrarles. Minnesota tiene placeres interminables para ofrecernos.
– Tenías razón, Karl. Es realmente una tierra de abundancia.
– Pronto las frambuesas silvestres estarán maduras. ¡Eso sí que es un manjar!
– ¿Qué más? -preguntó James.
– Moras silvestres, también. ¿Sabes que cuando la mora está verde es de color rojo?

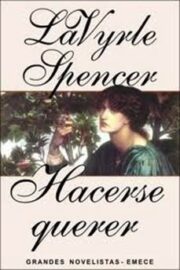
"Hacerse Querer" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hacerse Querer". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hacerse Querer" друзьям в соцсетях.