James quedó confundido por un momento, luego se rió.
– Es una adivinanza al revés: ¿qué es rojo cuando está verde?
– Pero cuando está madura, se vuelve negra como la pupila del ojo de una serpiente de cascabel -dijo Karl.
– ¿Hay serpientes de cascabel aquí? -preguntó Anna, asombrada.
– Hay unas pequeñas. Pero no he visto muchas. Tuve que matar sólo a dos desde que vine aquí. Pero como las serpientes se comen a los fastidiosos roedores en los sembrados, no me gusta matarlas. Pero la de cascabel es una peste, por eso debo hacerlo.
A Anna le dio un escalofrío. No habían ido a bañarse antes de la cena porque estaban muy apurados por comer. Karl sugirió un remojón ahora, pero la mención de las serpientes hizo que Anna se decidiera por la palangana. James también estuvo de acuerdo en que por esa noche saltearía el baño.
Cuando estuvieron arropados en la cama, Anna fue la primera en susurrar, como de costumbre:
– ¿Karl?
– ¿Mmmm?
– ¿Has vuelto a pensar en un fogón para la nueva casa?
– No, Anna. Estuve muy ocupado y se me fue de la mente.
– No de la mía.
– ¿Crees que un fogón te hará ser mejor cocinera? -preguntó, divertido.
– Bueno, podría ser -se atrevió a responder.
Pero Karl se rió.
– ¡Bueno, podría ser! -repitió-. Y también podría ser que no, y Karl Lindstrom habría gastado su buen dinero para nada.
Un pequeño puño le asestó un golpe en el tórax.
– Tal vez podamos hacer un convenio, tú y yo. Primero Anna aprende a cocinar decentemente, después Karl le compra un fogón.
– ¿De verdad, Karl?
Hasta en el susurro la voz de Anna sonó con entusiasmo.
– Karl no es ningún mentiroso. Por supuesto que es verdad.
– Oh, Karl…
Se sentía entusiasmada sólo al pensar en ello.
– Pero yo seré el que juzgue si cocinas bien.
Anna permaneció en la oscuridad con una sonrisa dibujada en los labios.
– Voy a hacer un buen pan mañana. ¡Ya verás!
– Yo soy el que va a hacer un buen pan, mañana. Tú observarás cómo lo hago.
– Está bien. Observaré. Pero esta vez me voy a acordar de todo, como James -prometió-. Irás a comprar ese fogón antes de que termine el mes, vas a ver.
Ya se imaginaba dueña de un fogón de hierro: sería maravilloso descubrir que la cocina no era algo tan odioso, y así todo resultaría bien.
– ¿Karl?
– ¿Mmm…?
– ¿Cómo horneas el pan sin un horno?
– En el horno de barro que está afuera. ¿Nunca lo viste?
– No. ¿Dónde está?
– Atrás, al lado de la pila de leños.
– ¿Es ese montón de barro seco?
– Sí.
– ¡Pero no tiene puerta!
– Voy a hacer una puerta sellando todo con arcilla húmeda después de meter adentro las piezas de pan.
– ¿Pretendes que me pegotee toda con la arcilla cada vez que haga el pan, durante el resto de mi vida?
– Lo que pretendo es que vengas aquí y cierres tu boquita. Dije que pensaría acerca del fogón y lo haré. Me estoy cansando de hablar de pan, arcilla y fogones.
Entonces encontró un lugar donde acurrucarse en los brazos de Karl e hizo lo que se le ordenaba: cerrar la boca. Cuando Karl intentó besarla, Anna no quiso abrir la boca. Él volvió a intentarlo de la manera más persuasiva, pero sólo se encontró con una boca que sonreía con los labios sellados.
– ¿Qué es esto? -preguntó Karl.
– Estoy haciendo lo que prometí hacer. Juré obedecer a mi esposo, ¿no? Por eso cuando me dicen que cierre la boca, la cierro.
– Bueno, tu esposo te ordena que la abras otra vez. Y Anna obedeció de buen gusto.
Capítulo 11
La elaboración del pan resultó ser un proceso más complicado de lo que Anna se imaginaba, sobre todo por el hecho de que debían hacer catorce piezas de una sola vez, lo suficiente para dos semanas.
Por la mañana, la preparación de lúpulo se había convertido en un montón de burbujas efervescentes que hubo que filtrar a través de un colador de crin; el líquido caía dentro de lo que Karl denominó “caja de la masa”, un leño de nogal negro ahuecado y con patas. Hubo que agregar agua, grasa y mucha, mucha harina. Anna se puso en actividad en ese momento, amasando codo a codo con Karl. Antes de mezclar toda la harina, los brazos le dolían como si hubiera estado trabajando con el hacha de Karl, en lugar de hacerlo con la masa del pan. La caja tenía una tapa cóncava hecha también de madera ahuecada; cuando la masa estuvo lista, fue guardada allí y dejada cerca del calor del hogar para que levara.
– Y ahora sabes cómo se amasa el pan -dijo Karl.
– ¿Siempre haces tanto?
– Es más fácil, a la larga, que tener que amasar más seguido. ¿Tienes los brazos cansados?
– No -mintió.
Se trataba de una pequeña mentira inocente, pues no quería que Karl la considerara demasiado débil para esa tarea.
– Bueno, vayamos a ver el alerce que dejamos recostado en la tierra ayer.
Ese día fue diferente de los otros. Entre Anna y Karl no hubo intercambio de bromas ligeras. Como por acuerdo, esquivaron las miradas, evitaron el contacto y hasta la palabra.
¡Porque ése era el día!
Subieron por el camino de arrastre detrás de Belle y Bill. Hoy Karl tomó las riendas en vez de entregárselas a James. Era reconfortante tener en las manos esas riendas, que le eran tan familiares; era bueno fijar la mirada en las grupas de los caballos, también familiares, cuando los ojos intentaban desviarse hacia Anna. Le resultaba fácil darles órdenes tiernas pero severas a los animales; sin embargo, no encontraba de qué hablar con Anna.
No obstante, estaba al tanto de cada uno de los movimientos de Anna. No tenía necesidad de mirar en su dirección para presentir cada gesto, cada ruido que hacía. El susurro de los pantalones al rozar el pasto de la mañana, la rápida inclinación de la cabeza cuando un faisán llamaba su atención, el rítmico balanceo de la canasta que llevaba en las manos, el natural contoneo de las caderas, el gesto de alerta cuando encontraba una ardilla, el modo en que observaba al animalito al pasar, la determinación en su postura cuando se ponía a trabajar con las ramas, el modo en que se llevaba la jarra a la boca cuando se interrumpía para beber, la manera en que se secaba los labios con el dorso de la mano, la curva de la espalda cuando se inclinaba para llenar la canasta, la forma en que acercaba una vara a la nariz antes de dejarla caer, la pausa para echarse el pelo hacia atrás cuando sentía calor en la nuca, el modo en que sonreía, tranquilizando a James, cuando éste parecía preguntarle en silencio: “¿Por qué este repentino cambio entre tú y Karl?”
Anna experimentó también una sensación de mutuo contento con Karl, como si, de pronto, hubieran hecho sonar un diapasón en su cuerpo y éste vibrara al unísono con el de Karl, ejecutando el nuevo movimiento de una sinfonía comenzada hacía ya dos semanas.
Este primer movimiento, con la frescura propia del allegro, repercutió y se perdió luego en lo alto entre los alerces. Fue reemplazado por un adagio sensual que los atrapó en su ritmo lento y medido. Hasta el hacha de Karl pareció acompañar este ritmo más moderado, marcando con su golpe seco los minutos que faltaban para la llegada de la noche. Era como si Anna estuviera al lado de Karl, codo a codo, como antes.
Anna percibía todos sus movimientos, aunque no lo había mirado en forma directa en toda la mañana. La mano de Karl sobre el anca de Belle y la manera en que rozaba, como al descuido, la cadera de Anna; la palmada en el hombro antes de dejarla para sujetar el curvado mango de fresno; la forma en que sacaba pecho y esa última mirada antes de levantar el hacha por primera vez ese día; la respiración profunda, el modo de retener el aliento en el tórax antes del flexible balanceo inicial; luego la simetría del movimiento, el pelo rubio al sol meciéndose con el impulso de cada golpe; la barbilla levantada cuando el árbol se sacudía, el parpadeo de los ojos cuando la corteza se rajaba, y el estremecimiento de satisfacción cuando el árbol se derrumbaba; el modo en que se desabotonaba la camisa con una sola mano, la rotación de los hombros hacia atrás para desembarazarse de la prenda, el mango apoyado sobre la ingle mientras se desnudaba el torso y la camisa volaba por el aire; la manos bien abiertas tomando el hacha una vez más, haciéndola sonar; el repentino silencio cuando James señaló algo, sin palabras; Karl, agazapado como un gato, tomaba su fusil y apuntaba a una ardilla que estaba encaramada en un árbol como si esperara, hipnotizada, servir de cena para esa noche; el rebote del disparo, que apenas sacudió el hombro de Karl; la mirada azorada cuando, al bajar el fusil y apoyar la culata cerca del pie, descubrió que la ardilla se había escapado indemne.
Ése fue uno de los pocos momentos en que los ojos de Karl se encontraron con los de Anna. La muchacha apartó la mirada y giró la cabeza para poder sonreír ante el tiro errado, sin que él lo notara.
Durante ese largo día, los pensamientos de ambos rondaban sobre temas paralelos.
“¿Qué pensará Anna de mí?”
“¿Qué pensará Karl de mí?”
“¿Vendrá a nadar conmigo?”
“Karl querrá que vaya a nadar.”
“Será mejor que vuelva a afeitarme.”
“Será mejor que me lave la cabeza.”
“Me gustaría poder ofrecerle un jabón mejor.”
“Me gustaría tener un camisón menos rústico.”
“La cena será interminable.”
“Apenas si tendré hambre.”
“¿Iré al granero?”
“¿Iré a la cama primero?”
“Nunca hubo días más largos.”
“Nunca hubo días tan cortos.”
“¿Anna se resistirá?”
“¿Karl me exigirá?”
“Es tan diminuta.”
“Es tan grande.”
“¿Qué necesitan las mujeres?”
“¿Será tierno?”
“¿Se dará cuenta de que es mi primera vez?”
“¿Se dará cuenta de que no es mi primera vez?”
“¿Debo esperar a que el chico se duerma?”
“¡James, vete a dormir temprano!”
“Seguro que querrá que disminuya el fuego.”
“James verá con el resplandor.”
“¡Que revienten esas chalas!”
“¡Oh, esas chalas crujientes!”
“¿Le quitaré yo el camisón?”
“¿Me quitará Karl el camisón?”
“Mis manos son tan callosas.”
“Se me pusieron ásperas las manos.”
“¿Y si le hago doler?”
“¿Dolerá como la primera vez?”
“¿Advertirá mis dudas?”
“¿Advertirá mis temores?”
“Habrá sangre.”
“No habrá sangre.”
“Espero hacerlo bien.”
“Espero que no sospeche.”
Al mediodía sobaron la masa y Karl le enseñó a darle forma a los panes. Roció la asadera de hierro forjado con harina de maíz antes de colocar la primera hogaza. Karl dijo que como tenían bastantes alerces para empezar a hachear, no volverían esa tarde al bosque. Si Anna quería, podía arrancar los pastos secos de la huerta, que había sido relegada al olvido este último tiempo. Además tenían que plantar esas cáscaras de papa antes de que se secaran, y era necesario preparar el fuego con madera dura para el horneado.
En consecuencia, Karl se ocupó de hachear la madera, y Anna, de la huerta. ¡Por Dios! Anna no podía distinguir los yuyos de las hierbas; terminó arrancando, en cambio, la consuelda de Karl, que era mucho más alta que el resto y no tenía aspecto de verdura. Sin darse cuenta de su error, siguió con su tarea hasta que Karl vino a mostrarle a qué profundidad debía plantar las cáscaras. Echó una ojeada al lugar y luego al montón de yuyos, y preguntó:
– ¿Dónde está mi consuelda?
– ¿Tu qué? -preguntó Anna.
– Mi consuelda. Hace muy poco tiempo crecía aquí, a lo largo del extremo de esta hilera.
– ¿Te refieres a esa cosa larga y finita?
– Sí.
– ¿Eso es… consuelda?
Karl miró otra vez el montón de yuyos, luego a Anna y se agachó para recoger la planta marchita.
– ¿Es esto?
– Me temo que era.
– ¡Oh, no!
Otro día cualquiera se hubieran reído con alegría por lo que Anna había hecho. Pero hoy estaban demasiado conscientes uno del otro. Anna se encogió de hombros y Karl, mirando la consuelda, le sonrió. La tocó y dijo:
– Es un vegetal resistente. Creo que podrá sobrevivir a pesar de tus cuidados. Lo pondré de nuevo en su lugar pero necesitará mucha agua para volver a crecer.
– Voy a buscarla -ofreció Anna, y salió corriendo hacia el manantial.
Fue saltando por entre las hileras de vegetales, mientras Karl contemplaba su pelo rubio como el whisky sacudirse con cada salto, olvidado por completo de la mustia consuelda que tenía en la mano.
Regresó con el balde lleno. Karl hizo un hueco, esperó mientras Anna echaba el agua, y luego se arrodilló para volver a plantar la hierba y apisonar tierra húmeda sobre las raíces con la suela de su enorme zapato. Sobre él, Anna sostenía la manija de soga del balde de madera con ambas manos, hipnotizada al ver su espalda desnuda y la columna que desaparecía debajo de los pantalones. Había estado hachando antes de acercarse y una película de transpiración brillaba sobre sus hombros. El pelo sobre la nuca estaba húmedo y se enrulaba, rebelde, con el calor. Se puso de pie, tomó el balde, lo levantó y bebió hasta saciarse; se limpió la boca con el dorso de la mano y dijo-: Debo volver a mi trabajo.

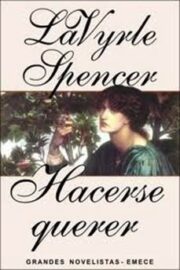
"Hacerse Querer" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hacerse Querer". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hacerse Querer" друзьям в соцсетях.