Anna hubiera deseado poder ayudarlo a hachar en vez de estar hundiendo cáscaras de papas en la tierra. Al mismo tiempo, era perturbador estar al lado de Karl hoy. Tal vez fuera bueno estar trabajando cada uno en lo suyo.
El Sol estaba bajo y las palomas comenzaron a inquietarse. El día se iba haciendo más fresco mientras las aves revoloteaban por el borde del claro y sobre el techo de la casa del manantial, emitiendo roncos sonidos y suaves arrullos. Las alegres golondrinas acudían a la fuente a beber y mojaban allí los rojos copetes. Las golondrinas del granero bajaban en picado y se lanzaban, en ráfagas color azul grisáceo, a la persecución de los insectos nocturnos, dispersando la nube gris de mosquitos. Las libélulas se alejaban de los brotes de papa y se perdían en el espacio, dispuestas a plegar sus alas de gasa durante la noche. Los gusanos abandonaban su incesante recorrido por las plantas de repollo, curvaban la espalda por última vez y desaparecían dentro de las hojas, donde los hambrientos pájaros no pudieran encontrarlos.
También Karl curvó la espalda por última vez. Dejando que el mango de fresno se deslizara por su palma, inspeccionó la primera hilera de troncos, que ya estaban acomodados. Anna se había ido hacia el manantial.
– Bueno, ¿qué piensas, muchacho?
– Creo que estoy cansado.
– ¿Demasiado cansado como para caminar hasta la mina de arcilla?
– ¿Dónde está?
– Subiendo un trecho por el arroyo. Necesitamos arcilla fresca para sellar el horno de barro.
– Seguro, voy contigo, Karl.
– Bueno. Pregúntale a tu hermana si quiere venir, también. Y dile que traiga un balde vacío del manantial.
James pensó que Karl le podía haber hecho esas preguntas a Anna él mismo, pero ambos se habían portado en forma extraña y reservada toda la tarde, como si hubieran tenido algún altercado. De manera que James gritó:
– ¡Hey, Anna! ¡Karl dice si quieres venir con nosotros a buscar arcilla!
Anna estaba cerrando la puerta y se volvió hacia su hermano. Karl estaba detrás de James, observándola.
– Dile a Karl que sí -contestó.
– Dice que traigas un balde. La muchacha se volvió a buscarlo.
Anna llevaba el balde, James la pala y Karl el rifle. El hombre marchaba adelante mientras explicaba:
– Los faisanes se están alimentando, llenándose el buche de ripio a lo largo del arroyo. Quiero que permanezcan detrás de mí, por si nos topamos con alguno.
Los hermanos recordaron cómo Karl había errado el tiro esa mañana.
Caminaron en fila a lo largo del gastado sendero hacia el arroyo. Pero a mitad de camino encontraron un ocioso puercoespín que iba en la misma dirección. Marchaba, sin preocupación alguna, sobre las patas arqueadas y macizas, olfateando el camino con su nariz aplastada hasta que notó que tenía compañía. Luego, dando un resoplido de advertencia, metió la cabeza entre las patas delanteras y sacudió la cola, protegiéndose el pequeño estómago libre de púas.
– Déjenle bastante espacio libre a esta criatura -advirtió Karl, encabezando la marcha alrededor del pinchudo roedor-. Vale la pena recordar que compartimos con él el bosque y que le gusta saborear la sal de las manos del hombre. Debido a esto siempre les recomiendo colgar el hacha al fin del día. Si se lo deja, es capaz de devorar el mango transpirado en muy poco tiempo. Y lleva tiempo modelar el mango de un hacha.
Siguieron caminando hasta un sitio donde una espesa capa de arcilla, surcada por numerosas huellas, se extendía al pie de los sauces. Intrigado, James se arrodilló para investigar de quién eran las huellas. Él y Karl se quedaron un largo rato en cuclillas inspeccionando las marcas, mientras Karl las iba identificando:
– Mapache, zorrino, rata, nutria, puercoespín de garras largas.
Pero ningún conejo ni marmota porque, según Karl, ellos necesitaban solamente la humedad que obtenían de las hojas cargadas del rocío de la mañana temprana. Una vez satisfechas todas las preguntas de James, llenaron el balde con arcilla y regresaron a través de la luminosa caricia esmeralda del bosque.
Cuando llegaron al claro, encontraron el horno encendido con los carbones de madera dura; Karl los retiró con la pala y dejó sólo el ladrillo ardiente que irradiaba calor por dentro. Después de introducir las hogazas, selló rápidamente la abertura con puñados de arcilla húmeda, alisando, moldeando, humedeciendo, volviendo a alisar; espesos hilos amarillos se filtraban entre los dedos de Karl y corrían por el dorso de sus manos.
Había algo sensual en ese espectáculo y a Anna le costaba arrancar los ojos de él. Volvió a recordar las innumerables veces en que había visto a Karl tocar los caballos, y la noche que le acarició los pechos. Era como si una lava ardiente le recorriera las entrañas al observar, por detrás de Karl, cómo llevaba a cabo esa tarea. Bajó los ojos hasta su nuca, luego hasta sus hombros, que cambiaban de posición con los amplios movimientos circulares sobre la nueva pared del horno de barro. Anna recordó la sal de Karl sobre su lengua cuando tomó con el dedo esa gotita que le brillaba en la sien.
De pronto, Karl se volvió, desde su posición agachada, para mirar a Anna. Observó la cara de la muchacha, que se había vuelto roja como una sandía madura. Anna desvió rápidamente la mirada y la dirigió a sus propias manos, que todavía retenían, debajo de las uñas, la suciedad de la huerta.
Una oleada de anticipación sacudió a Karl, quien se volvió para darle un último golpecito al horno.
– Lo abriremos por la mañana y tendremos pan fresco para el desayuno.
– Eso suena bien -dijo Anna con el rostro todavía sonrojado, la mirada fija en la pared del granero en el otro extremo.
Karl se incorporó y estiró el cuerpo.
– Con toda seguridad, se harán presentes los indios en quince kilómetros a la redonda. Pueden olfatear la horneada a veinte hectáreas de distancia.
– ¿De verdad? -intervino James, excitado-. Me gustan los indios. ¿Podemos ir a nadar ahora?
Karl le contestó al muchacho pero mirando a Anna.
– Anna teme a las serpientes desde que las mencioné.
– ¡No, es mentira! -exclamó ella-. ¡Sí! Les tengo miedo pero… quiero decir… bueno, vayamos. Estoy aburrida de la huerta de todos modos.
Karl se controló para no sonreír. Nada hacía reaccionar a Anna salvo un desafío lanzado en su propio estilo. Mientras contemplaba su rostro con atención, dijo:
– Yo también estoy aburrido del horno.
Pero su mujer giró con tal precipitación, que él no pudo ver si todavía estaba sonrojada.
– Vayamos, entonces -dijo James, encabezando la partida.
Un auténtico sentimiento de timidez embargaba ahora a Karl y a Anna, lo que acentuaba la anticipación y la aprensión ante la llegada de la noche.
¿En qué estaría pensando James? Anna estaba preocupada, pues sabía exactamente lo reservados que se habían mostrado durante buena parte del día. Pero ya no había remedio. James podía pensar cualquier cosa. Sin embargo, en cierto modo, James resultó ser la bendición que el padre Pierrot había predicho. Pues mientras le hablaban a él, se comunicaban ellos a través de él. Como siempre ocurre con los enamorados, lo importante no era las cosas que se decían sino las que se dejaban de decir.
– Nunca vi una serpiente a esta hora de la tarde. Buscan comida durante el día, y no nadan.
– Yo no soy el que está preocupado por ellas, es Anna.
– Si pensara que hay peligro, no los llevaría a la laguna.
– James, ¡más despacio! ¡Caminas muy ligero!
– No soy yo. Es Karl. ¡Despacio, Karl! Anna no puede mantener el paso.
– Oh, ¿me estaba apurando?
– ¡Hey, Anna! Ven aquí, a lo hondo, con nosotros.
– No, hoy no.
– ¿Por qué?
– Me voy a lavar la cabeza.
– ¡Lavarte la cabeza! ¡Siempre dijiste que odiabas ese jabón con grasa!
– Deja a tu hermana tranquila, muchacho.
– ¿Te afeitas de nuevo, Karl? Ya te afeitaste esta mañana.
– Déjalo tranquilo, James.
– ¡Hombre! ¡Estoy hambriento después de este baño! Pásame el guiso.
– Seguro… aquí está.
– Hey, ¿qué pasa que no comen esta noche?
– No tengo mucha hambre.
– Yo tampoco.
– Hey, Anna, estuviste muy callada todo el día.
– ¿Te parece?
– Sí. ¿A qué se debe?
– Arranqué la consuelda de Karl y parece que está enojado conmigo.
– ¿Es por eso que están enojados uno con el otro?
– Yo no estoy enojado con Anna.
– Yo no estoy enojada con Karl.
– Ayuda a tu hermana a limpiar los platos. Ha tenido un día muy duro hoy.
– Yo también.
– Sólo haz lo que te digo, James.
– Me ocuparé de los caballos.
– ¿Qué hay que hacer allí afuera, si ya los llevaste al establo a dormir?
– Deja a Karl tranquilo, James.
– Bueno, ¡diablos! Lo único que hice fue preguntar.
– Prepara la cama, ¿quieres?
Ya en el establo, Karl encendió su pipa, pero ésta quedó olvidada con su perfume a tabaco y sin tocar.
– Hola, Belle. Vine a decir buenas noches. -Karl le acarició el cuello y las crines y le frotó el tosco pelo con los dedos hasta que Belle giró su gigantesca cabeza curiosa- ¿Qué piensas, vieja? ¿Piensas que ya estará en la cama?
Belle abrió y cerró los ojos, allí en la oscuridad. Pero esta noche ni Belle ni Bill pudieron tranquilizar a Karl.
– Ah, bueno… -suspiró el hombre-. Buenas noches a los dos.
Les dio a ambos una palmada en la grupa y se dirigió lentamente hacia la casa. Tomó el cordel del pasador entre los dedos. Se detuvo, pensativo, luego se volvió hacia la palangana y se lavó las manos para quitarse el olor de los caballos.
De regreso en el interior de la casa, encontró a James todavía levantado. El tiempo se movía como los caracoles de blando caparazón en una mañana fresca. Anna se cepillaba el pelo, mientras James parecía más interesado que nunca en erigir paredes de leños. Sus preguntas eran interminables, Karl las contestó todas, pero finalmente se incorporó, levantó los codos en el aire, contorsionó el cuerpo y bostezó de la manera más convincente.
– No me lo digas -advirtió James-, mañana es otro día… ¡ya lo sé! Pero no tengo nada de sueño.
Anna sintió un temblor en el estómago.
– Bueno, Karl sí. Y él no puede pasarse la noche entreteniéndote, así que a la cama, hermanito.
Por fin, James se tiró en la cama.
– Voy a remover el carbón -dijo Karl.
Se arrodilló, oyó el ruido de la tapa del baúl al abrirse detrás de él, y se quedó donde estaba, atizando el fuego, moviendo las manos hasta que, por fin, las chalas hablaron.
Karl se puso de pie, sacó la camisa fuera del pantalón, pasó por encima de los pies de James y se sumergió en las profundas sombras que envolvían la cama, la de él y Anna. Karl se preguntó si el fuerte latido de su corazón haría que las sogas crujieran. ¡Seguro que una conmoción tan violenta como la suya sacudiría al mundo entero!
Su vida entera culminaba en esto: yacer al lado de esta mujer, esta niña, esta virgen; su padre le había enseñado muy bien cómo ser un hombre en este mundo, en todos los aspectos menos en éste. Su padre le había transmitido un profundo respeto por las mujeres, pero más allá de eso, muy poco. De sus hermanos mayores había aprendido que este aspecto del matrimonio les resultaba desagradable a algunas mujeres, principalmente porque les producía dolor, sobre todo la primera vez. Cómo hacer que a Anna le resultara placentero, ésa era su preocupación. Cómo conducirla tiernamente, cómo tranquilizarla… “¿En qué estará pensando Anna, allí tan quieta? ¿Se habrá puesto el camisón? ¡No seas necio, hombre, por supuesto que se lo puso! Esta noche no es diferente. ¡Oh, sí que lo es! ¿Cuánto hace que estoy aquí temblando como un colegial?”
– Ven aquí.
Anna lo oyó murmurar y lo sintió levantar el brazo y ponerlo alrededor de ella. Anna levantó la cabeza, el brazo de Karl la atrajo y se deslizó por debajo de su cuerpo. Muy suavemente, le frotó la espalda a través del camisón en círculos cada vez más amplios. Anna sintió que un escalofrío le recorría la columna. Por un fugaz momento, Karl hesitó en la base de la columna, luego siguió acariciándola con movimientos suaves hasta que Anna se relajó un poco. Diestramente la hizo rodar sobre sí misma hasta que la oreja de la muchacha quedó apretada contra sus bíceps.
Anna sintió estallar dentro de la cabeza el latido de su propio corazón. ¿Cuánto tiempo había estado apoyada sobre la espalda, rígida, pidiéndoles a sus músculos que se relajaran? Ahora, lentamente, la mano de él lograba lo que la voluntad de ella no había podido. “Cierra la boca”, se dijo a sí misma, “o te oirá respirar como una liebre y se dará cuenta de lo aterrada que estás.” Pero respirar por la nariz le resultó aún peor. De modo que cuando los labios de Karl tocaron los suyos, ya estaban abiertos.

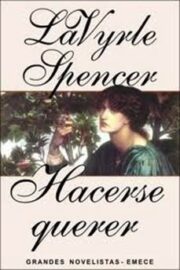
"Hacerse Querer" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hacerse Querer". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hacerse Querer" друзьям в соцсетях.