La voz de Karl sonó detrás de Anna:
– Todo esto es nuestro, Anna. Tenemos abundancia, ¿no?
Se inclinó hacia adelante, le rodeó la cintura y la atrajo hacia sus muslos, apretándola con fuerza y haciéndole apoyar la cabeza de costado sobre su hombro. Karl olía a madera fresca, sudor, caballos, cuero y un montón de cosas maravillosas.
Karl le frotó las costillas debajo de los pechos, mientras Anna se estiraba hacia atrás para apoyar la mano en el hombro musculoso.
– Sí, Karl. Ahora entiendo cuando hablas de abundancia. No tiene nada que ver con cantidades, ¿no es cierto?
Como respuesta la sujetó aún más fuerte y murmuró:
– Ven, bajaremos adentro.
Karl giró el cuerpo y se dispuso a bajar.
Descendieron juntos hasta que quedaron dentro de las cuatro paredes nuevas. El sol penetraba por entre las maderas y formaba, en el interior, barras de luz y sombra que se proyectaban en ángulo sobre rostros, hombros y cabelleras.
Era como una catedral verde y fresca con el cielo raso de color celeste. Un lugar acogedor, privado, inundado por la penetrante fragancia limpia y fresca de la madera. La mirada de ambos se dirigió a lo alto. Por arriba de las paredes, una franja de ramas se balanceaba levemente en la brisa del verano. Luego miraron hacia abajo. El viento suspiraba a través de las paredes irregulares, los pájaros perezosos piaban desde los olmos, el arroyo venía canturreando desde el manantial.
Las bandas de sol y sombra lo atravesaban todo: el torso desnudo de Karl, la cara pecosa de Anna, la casa humilde donde pronto habría puerta, ventana, hogar, buhardilla y cama. Anna se apretó contra Karl, quien abrió los brazos y cerró los ojos. Los brazos de la muchacha rodearon el cuerpo rayado por la luz del sol, que se reanimó al sentir ese peso liviano contra sus piernas. Con las bocas juntas, giraron en círculo, sin pensar en lo que hacían pero respondiendo a una necesidad de moverse juntos, muy apretados y armoniosamente.
– ¡Oh, Anna, qué felices seremos aquí! -dijo él por fin, con los labios apoyados contra el pelo de la joven.
– Dime dónde va a estar nuestra cama -dijo Anna.
Karl la condujo a un rincón donde los únicos adornos eran un conjunto de hojas, ramas y pasto.
– Aquí -señaló, imaginándola-. Aquí haré el hueco para la chimenea. Y aquí estará la escalera que conducirá a la buhardilla. Y aquí pondré el aparador. ¿Te gustaría tener un armario en tu cocina, Anna? Lo puedo hacer de arce; ya elegí un buen árbol. Y también pensé en un sillón hamaca; siempre quise tener uno. Con mi azuela puedo modelar un buen asiento y hacer un respaldo con varas flexibles que obtendré del sauce. ¡No te imaginas lo hermoso que será ese sillón!
Anna no pudo evitar sonreírle; compartía su alegría, aunque ella hubiera preferido un fogón de hierro en lugar de un armario y un sillón hamaca. Pero no lo dijo; no quería empañar el entusiasmo de Karl.
– ¿Cuándo empezamos a rellenar? -preguntó Anna.
– Pronto -murmuró él-. Primero hay que traer del bosque la madera para la cumbrera. Ya la tengo elegida.
– ¿Cuándo estará lista, Karl? ¿Cuándo podremos mudarnos?
– ¿Estás ansiosa, pequeña mía?
– Estoy cansada de mentirle a James acerca de todos esos paseos que estuvimos dando últimamente.
La abrazó otra vez contra su pecho, y rió sobre el cuello de la muchacha; con la boca apoyada allí, aspiró y adoró la sal de su transpiración, producto del trabajo. Dejó caer el brazo hasta las caderas de Anna, y la atrajo hacia él. Luego encerró con las manos las posaderas de la joven, aunque no hubo necesidad de presionarla contra su voluntad; las dos voluntades se habían fusionado en una sola. Ella había llegado a amar el contacto de ese cuerpo moldeado contra el suyo, lo buscaba tan ansiosamente como él.
– Si mi Tonka Sqnaw sostiene la mentira, su hermano se dará perfecta cuenta, esta vez, de que no estamos dando ningún paseo en plena luz del día y con la cabaña a medio construir.
– Ya que sabrá la verdad de cualquier modo, esta Tonka Squaw irá y le contará la verdad: que su enorme y ardiente cuñado está ocupándose de la plantación de pepinos.
Las dos carcajadas resonaron por las paredes de la cabaña.
La instalación de la cumbrera fue una ocasión auspiciosa, puesto que fue la primera oportunidad que tuvo James de demostrar su temple como carrero. Era una tarea riesgosa, y Anna pudo observar cómo su hermano echaba, cada tanto, una mirada a lo alto de las paredes; cómo tiraba de la carga, inhalando profundamente y resoplando con exageración, inflando las mejillas y llevando hacia atrás el pelo de la frente.
El alerce que Karl había elegido era un gigante imponente, más largo que cualquier otro. Estaba ahí, a la espera, al lado de la cabaña. Apoyados contra la hilera más alta de troncos, había cuatro árboles más delgados, sin las ramas y con la superficie blanca y brillante al sol.
Las pesadas cadenas fueron atadas a la abrazadera y James sintió que le transpiraban las manos. Nunca en la vida había querido complacer a un hombre más de lo que quería complacer a Karl hoy. James se secó la frente y levantó otra vez los ojos hacia lo alto de la cabaña; deseaba que hubiera otro hombre para ayudarle a Karl y tener él un pretexto. Pero, al mismo tiempo, el desafío aumentaba sus deseos de hacer mejor las cosas.
James hurgaba en su memoria para recordar las lecciones que Karl le había enseñado acerca de la importancia de tranquilizar a los caballos con palabras apacibles cuando trabajaban. Pero su voz sonó a falsete cuando trató de hablarle a Belle con calma. Los animales, acostumbrados a trabajar uno al lado del otro, se mostraban inquietos ahora que estaban separados, atados uno a cada extremo de la larga cumbrera. Muy raras veces se les pedía que respondieran por separado a alguna orden; en consecuencia, Belle inconscientemente giró hacia Bill, y James ordenó:
– ¡Aparta! ¡Aparta!
Pero el nerviosismo hacía que su voz sonara demasiado aguda.
Desde el otro lado del camino, Karl le explicó:
– Muchacho, no te olvides de que estás hablándole sólo a Belle pero que Bill también puede oír tus órdenes. Cuando le des una orden, usa su nombre.
James tragó saliva y trató de repasar todo lo que Karl le había enseñado: “Los caballos tienen el sentido del oído muy desarrollado; si le gritas a un animal, es para descargarte. Las órdenes calmas pero firmes son las mejores”.
– Sostén las riendas tirantes hasta que te dé la señal, luego los haremos arrancar juntos -instruyó Karl-. ¡Recuerda: si las dejas muy flojas, perderemos la cumbrera en un patinazo!
Inconscientemente, Anna giró hacia arriba los puños, como si fuera ella y no su hermano quien llevara las riendas. Su propio corazón estaba tan acelerado como el de James. Le dio una rápida mirada a Karl; la confianza que le tenía a James se notaba en su manera relajada de pararse y en la tranquila expresión que tenía en el rostro cuando se dirigió al muchacho para animarlo.
– ¿Cuántas veces manejaste la yunta, muchacho? -preguntó Karl ahora.
– Montones de veces. Todos los días, desde que estoy aquí.
– ¿Y alguna vez te fallaron?
– No… señor.
– ¿Y tú alguna vez les fallaste? -No… señor.
– ¿Cuántos hay en una yunta?
– ¿Qué? -El rostro de James manifestó sorpresa ante la pregunta.
– Una yunta. ¿Cuántos hay en una yunta?
– D… dos, por supuesto.
– Hasta ahora manejaste dos percherones bien crecidos. Ahora tienes que conducir sólo la mitad, ¿no es así? James dudó un instante y replicó:
– Correcto. -A pesar de que sabía que ahí estaba el problema.
– Un hombre que puede arrastrar una cumbrera y colocarla en su lugar, puede hacer cualquier cosa con su yunta. -Y con estas palabras, Karl se ubicó detrás de Bill.
Nunca antes Karl había usado el término “hombre” para referirse a James. Al escucharlo en ese momento, sabiendo que ésa era la tarea de un hombre, James trató de responder a la confianza que habían depositado en él.
Las riendas parecían engrasadas. El sudor le corría por el hueco de la nuca, y le temblaban los tobillos. Las ancas de Belle eran tan macizas, que las débiles riendas de cuero no podrían contra ella si decidiera liberarse. Sujetándolas con fuerza, James se preguntó, desesperado, si no habría olvidado enganchar algún débil eslabón de la cadena al revisarla. ¿Serían las correas que llevaban todo el peso de la carga lo suficientemente gruesas y resistentes? Pero era demasiado tarde para corregir algún error ahora que las tensas cadenas empezaron a tirar y el extremo suelto desapareció con un ruido metálico.
James miró a Karl. El hombrón le guiñó un ojo. Luego le dio la silenciosa señal, y los dos, el hombre y el muchacho, hablaron:
– ¡Levántate, Belle! ¡Levántate, Bill!
Hubo al principio un relincho de protesta, luego un sonido seco cuando la cumbrera se apoyó sobre los troncos verdes. Los pechos de los percherones estaban tensos dentro del arnés, y James dio el primer paso, echándose hacia atrás, como lo había visto hacer a Karl. Primero resonó el crujido de la madera verde a través del claro; luego, el quejido de los troncos al someterse a ese peso.
– ¡Levántate, Belle! -ordenó James, mientras el animal sentía aumentar la presión en el pecho. El caballo levantó la cabeza con el esfuerzo y sus pasos se hicieron más cortos y más altos- ¡Levántate, Belle! ¡Vamos!
La cumbrera (seis metros de peso mortal y aplastante, si se desviaba) se deslizó con firmeza, en forma horizontal, hacia el cielo.
Los caballos siguieron moviéndose. Ya no podían verse entre ellos pues la cabaña los separaba. Lo mismo pasó con los conductores. Ahora sólo podían ver un extremo de la cumbrera; imaginaban el resto subiendo, moviéndose, acercándose al amarre hasta que, cuando los pulmones de los caballos parecían a punto de estallar por dentro, llegó un sonido sordo pero suave, y la voz de Karl desde el otro lado de la cabaña.
– ¡Lo logramos, muchacho, lo logramos!
James se olvidó de sí mismo entonces, dejó escapar un “¡hurra!”, y saltó por el aire, haciendo que la asustada Belle saltara de costado dando pequeños pasos.
Anna dejó escapar el aliento que tenía retenido y corrió hacia adelante llena de gozo, tan excitada como James ante su éxito.
– ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! -cantó, sumamente complacida con sus progresos como carrero.
– Lo logré, ¿no?
– Con una pequeña ayuda de Belle.
– Así es -admitió James, y volvió a reír.
– ¡Oh, Belle, vieja novia mía! -exclamó el muchacho, y le besó la barriga.
En ese momento, se acercó Karl.
– ¿Qué es esto? ¿Mi cuñado besando a mi caballo?
La pregunta los hizo estallar, de nuevo, en carcajadas.
– Lo logré, Karl -dijo James con orgullo.
– Seguro que sí. Le puedes enseñar una o dos cosas a algunos suecos que conozco, acerca de cómo deslizar una cumbrera.
James sabía que ésa era la mejor alabanza que podía esperar de Karl. Ambos elevaron la mirada hacia el poste, ubicado correctamente en su lugar.
– Tuve mucho miedo, Karl.
– A veces debemos hacer las cosas, tengamos o no miedo. Ser capaz de decir después: “Tuve mucho miedo”, hace a un hombre más grande, no más pequeño.
– No te puedo contar lo aterrado que estaba cuando tenía esas riendas en mis manos.
Semejante admisión no pudo menos que divertir a Karl. Sonrió y agregó:
– Yo también estaba aterrado. Siempre lo estoy cuando la cumbrera se eleva. Pero lo logramos, ¿eh?
– Seguro que sí.
Capítulo 13
La elevación de la cumbrera fue el catalizador en la enriquecedora relación entre Karl y James. Después de ese día, surgió entre ellos una afinidad tan intensa como James nunca antes había experimentado con otro hombre; por su parte, Karl sólo había compartido una relación semejante con sus hermanos mayores.
Descubrieron que podían hablar más de igual a igual después de la prueba que James había rendido como carrero. La comodidad con la que trabajaban, aprendían y enseñaban juntos creó, al mismo tiempo, fluidez en la comunicación. Pronto se encontraron hablando de sus sentimientos, recuerdos y deseos más íntimos.
Karl narraba a James innumerables historias acerca de su vida en Suecia, de su familia tan unida y cariñosa, de la profunda soledad que había experimentado durante esos dos años, antes de que él y Anna vinieran. Karl llegó a confesar lo maravilloso que era no tener que dormir solo nunca más, no tener que comer solo.
A menudo hablaban de Anna. James no tenía duda alguna de que Karl amaba a su hermana. Ese conocimiento le aportaba una seguridad de la que siempre había carecido en su vida. Así protegido, comenzó a crecer como hombre.

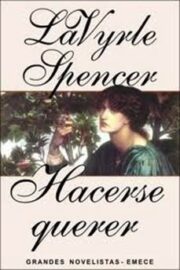
"Hacerse Querer" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hacerse Querer". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hacerse Querer" друзьям в соцсетях.