Al lado de ella, Karl estaba totalmente despierto, con los brazos vacíos y deseosos de rodear a la Anna de antes. Pero el tonto orgullo sueco lo mantenía apartado y agresivo.
El día en que Karl practicó la abertura para la puerta distaba mucho de ser como él se lo había imaginado. “Ése será un momento para celebrar: el día en que Anna, James y yo entremos en la casa por primera vez”, había pensado. Pero Anna estaba demacrada y cansada, con manchas color púrpura debajo de los ojos. James, silencioso y con el andar pesado, no sabía cómo actuar en medio de los dos. Karl, por su parte, se mostraba eficiente y amable.
Se abrió la arcada mirando al este, como Karl había prometido. Pero cuando entraron por primera vez, no fue entre barras de luz y sombra como antes. Las vigas del techo estaban en su lugar ahora y gran parte de los huecos habían sido rellenados. La única luz penetraba por la arcada. A Anna la cabaña le pareció sombría. Cuidadosamente, evitó acercarse al rincón donde los dos se habían besado, o al sitio donde, según le había dicho Karl, estaría la cama.
James simuló estar interesado y se puso a caminar por ese espacio encerrado, exclamando:
– ¡Guau! ¡Es tres veces más grande que la casa de adobe!
– Más de tres veces, incluyendo el desván.
– Nunca tuve antes un lugar para mí solo -dijo James.
– Ya es hora de que nos pongamos a trabajar y dejemos de soñar con desvanes. Hay mucho por hacer antes de construir la buhardilla. ¿Estás dispuesto a entrar esas piedras, muchacho?
– Sí… señor.
– ¡Bien! Engancha a Belle y a Bill, entonces. Yo saldré contigo y te mostraré dónde está la pila.
Con una sensación de fatalismo, Anna partió con los dos hombres para ayudar a James a cargar las piedras en una especie de carreta que, según explicó Karl, era el asiento y los patines del trineo que usaba para acarrear en el invierno. Karl les mostró dónde estaba el montón de piedras, al este de las plantaciones, y regresó a la cabaña; los dos hermanos quedaron luchando con la fatigosa tarea de esa mañana. Sí, eso era lo que le parecía a Anna hoy: una fatigosa tarea. Toda la hermosa motivación había desaparecido.
Cuando James iba conduciendo el trineo de regreso al claro, con Anna a su lado, los dos estaban tristes y cansados.
Anna casi se arrastró hasta el claro, luego hasta la puerta de la cabaña. Estaba más iluminada ahora, pues Karl estaba usando su hacha para hacer el agujero de la chimenea.
Presintiendo que ella estaba atrás, se volvió y la encontró observando su trabajo.
– ¿Estás construyendo la chimenea, ahora, Karl? -preguntó.
– Sí. Una casa debe tener chimenea.
“Y una novia debe ser virgen, ¿no es así, Karl?”, pensó Anna. Estaba destinada a cocinar, calentar agua, hacer jabón y hervir ropa usando sólo la chimenea por el resto de su vida. De modo que Karl, a quien Anna consideraba incapaz de ser vengativo, se estaba tomando la revancha. Deseaba gritar: “¡No hagas esto, Karl! ¡No tuve opción, y lo siento… lo siento tanto!”
Karl, con el corazón destrozado, retornó a su trabajo. Recordaba lo contento que estaba cuando había planeado la construcción de esta chimenea. Había soñado tanto con traer a Anna a ese lugar, acostarla delante del flameante fuego, en el crudo invierno, jugar con ella, apretarla contra su cuerpo, envolverse ambos en la piel de búfalo y quedarse dormidos sin preocupaciones, allí, en el piso.
Las piedras de la chimenea iban subiendo una a una, solitariamente.
Llegó el día en que Karl anunció que debían ir a ver si el lúpulo estaba maduro. Se lo dijo a James. Le hablaba muy poco a Anna, aunque cuando lo hacía, siempre se mostraba amable. Pero no era amabilidad lo que Anna quería. Quería al Karl que bromeaba, la adulaba y parloteaba tanto acerca de los desastres que ella hacía cuando cocinaba. Ahora, a pesar de que sus comidas no habían mejorado, Karl no hacía ningún comentario; simplemente comía, imperturbable; se levantaba de la mesa y se iba con su hacha o su rifle al hombro. Continuaba enseñándole a Anna las cosas que ella necesitaba saber, pero las lecciones estaban desprovistas del goce y la alegría que las habían caracterizado.
De modo que fue a James a quien Karl anunció:
– Creo que debemos ir a ver cómo está el lúpulo. Si queremos pan el próximo invierno, sería conveniente ir ahora.
– ¿Engancho a Belle y a Bill? -preguntó James, ansioso.
Durante todos esos días, trató de hacer lo imposible para que Karl sonriera pero no lo logró.
– Sí. Nos iremos apenas termines de ordeñar a Nanna.
Cuando llegó la hora de partir, Anna se dio cuenta de que no iban simplemente a traer una carga de materiales para la construcción. Los caballos miraban en dirección al camino por primera vez desde que ella y su hermano llegaron. Se acercó a la puerta y se quedó entre las sombras, para que Karl no la viera. Se preguntó adonde irían. De repente, temió que la dejaran allí sola, pues nadie le había dicho nada. Karl trajo unas canastas de mimbre y las ubicó en la carreta. Anna lo vio volverse hacia James y luego el muchacho vino trotando hasta la casa de adobe. Anna se apartó de la puerta.
– Karl dice que es tiempo de ver cómo está el lúpulo. Me dijo que te preguntara si tú vienes también.
El corazón de Anna cantaba y lloraba al mismo tiempo. Karl no tenía intención de dejarla, entonces, pero tampoco la había invitado él mismo. Dejó caer la pala en el cubo de madera y se detuvo sólo para cerrar la puerta detrás de ella.
Cuando llegó a la carreta, Karl ya estaba subido al pescante. Él dirigió los ojos a la casa por un momento, y las esperanzas de Anna pronto se desvanecieron: no estiró la mano para ayudarla a subir. Por el contrario, mientras Anna subía por un lado, Karl bajaba por el otro; se encaminó luego hacia el montón de leños y tomó uno macizo, que atravesó delante de la puerta.
– ¿Por qué no me lo recordaste, Karl? -preguntó, preocupada porque nunca sería la clase de esposa que Karl necesitaba. No podía recordar algo tan simple como trabar la puerta con un tronco.
– No importa -respondió él.
Con tristeza, Anna pensó: “No, no importa. Ya nada importa, ¿no, Karl?”
Los frutos del lúpulo silvestre ya estaban maduros. Los pesados tallos se aferraban con sus filamentos curvados a los árboles que los sostenían, y cada enredadera se enroscaba en el sentido de las agujas del reloj, como era propio del lúpulo; Karl les había explicado que ésa era una de las maneras de identificarlo. Las ramas rizadas y pegajosas, de un verde amarillento y con la textura del papel, estaban cargadas de frutos duros de color púrpura. Entre todos los recogieron y llenaron las canastas con más de lo que necesitaban.
– Por lo que se ve, vamos a comer un montón de pan este invierno -dijo Anna.
– Venderé la mayor parte del lúpulo. Con ello se hace buen dinero -explicó Karl.
– ¿En Long Prairie? -inquirió Anna.
– Sí, en Long Prairie -respondió Karl, sin darle ninguna pista acerca de cuándo haría el viaje.
Cuando los tres estaban listos para partir con las canastas desbordantes, Anna se agachó para tocar un nuevo vástago que asomaba al pie de la planta madre; Karl les había dado el nombre de “gajos” a esos pequeños retoños.
– Karl, ya que no tienes lúpulo en tus tierras, ¿por qué no llevamos estos gajos y probamos si prenden?
– Ya lo hice. Pero murieron.
– ¿Por qué no volvemos a probar?
– Si quieres… pero no traje nada con qué desenterrarlos.
– ¿Y tu hacha? ¿No podrías usarla para arrancar la raíz? La expresión de Karl era de horror.
– ¿Con mi hacha? -Se aterrorizó ante la idea de que su preciosa hacha se mezclara con los terrones de tierra-. A ningún hombre se le ocurre apoyar el hacha en la tierra. El hacha se usa sólo para la madera.
Sintiéndose tonta, Anna miró los gajos y exclamó, con un hilo de voz:
– ¡Oh! -Pero se arrodilló, decidida a obtener la planta de alguna manera. -Veré si la puedo desenterrar con las manos, entonces.
Para sorpresa de Anna, Karl se arrodilló a su lado y juntos excavaron, tratando de llegar a la base de la raíz. Hacía días que no trabajaban tan juntos y cada uno era consciente de las manos del otro, excavando y arañando para liberar la raíz del retoño de lúpulo. Anna buscaba con desesperación complacer a Karl, en alguna medida. Sabía que si la raíz se afirmara y creciera, sería como hacerle una ofrenda a Karl.
– La regaré todos los días -prometió.
Al volverse hacia ella, Karl la encontró arrodillada y pudo leer otras promesas en sus ojos. Apartó la mirada y dijo:
– Será mejor que la envolvamos en musgo para que no se seque antes de llegar.
Se alejó en busca del musgo, dejando a Anna con las promesas muriéndose en sus ojos y en su corazón.
En ese momento, apareció James, que venía de la carreta con una canasta.
– ¿Recogiste una planta?
– Sí. Karl me ayudó.
– Me parece que no va a crecer, si Karl no lo logró… -agregó James.
El comentario despreocupado de James casi hace llorar a Anna. “Tal vez tenga razón”, pensó. Sin embargo, la angustiaba ver que James estaba tan dedicado a Karl, que apenas si tenía tiempo de preocuparse por lo que ella sentía o por tratar de levantarle el ánimo, como siempre hacía en el pasado.
Karl regresó con el musgo y cubrió la raíz; luego se levantó y dijo:
– Es mejor que consigas dos, Anna.
– ¿Dos?
– Sí. -Se lo notó tímido de repente-. El lúpulo crece en dos plantas: la planta macho y la planta hembra; si consigues el macho, obtendrás mejores frutos, siempre que decida crecer.
– ¿Cómo sabes que ésta es hembra? -preguntó Anna.
Sus ojos se encontraron por un instante y se apartaron. Luego Karl se acercó para mostrarle las pocas espigas que colgaban de la planta madre.
– Por las espigas -explicó. Extendió un dedo y tocó una panícula-. Las de las hembras son más cortas, de apenas unos cinco centímetros. -Se acercó a otra planta, trepada a un árbol cercano, y pasó la mano por la panícula. Tenía unos quince centímetros de largo-. Las de los machos son más largas.
Luego se volvió con presteza, recogió una canasta y se fue, dejando que Anna desenterrara sola el brote macho, si quería.
Con determinación, la muchacha liberó el segundo brote y lo llevó a la carreta, evitando mirar a Karl. Envolvió la planta con el musgo, junto con la otra, mientras Karl esperaba pacientemente que ella subiera a la carreta. ¡Lloviera o tronara, Anna haría que esas dos plantas crecieran!
Cuando ya habían recorrido más de la mitad del camino hacia la casa, Karl detuvo los caballos.
– Decidí construir el techo con tejas de madera de cedro -anunció-. Aunque los árboles no son míos, no creo que sean propiedad de nadie; de modo que no le sacaré la madera a ningún dueño. No emplearé más que un solo árbol para las tejas de toda la casa, y lo derribaré en muy poco tiempo.
A Anna todas las coníferas le parecían iguales. Pero una vez que Karl empezó a trabajar con el hacha, pudo percibir que el aroma era diferente. La fragancia del cedro era tan fuerte, que se preguntó si no los embriagaría. Una vez más, pudo contemplar la belleza y la gracia del cuerpo de Karl mientras manejaba su hacha. No lo había visto derribar ningún árbol desde que se distanciaron. El espectáculo la conmovía como algo mágico; era como si se gestara, en la misma boca de su estómago, el anhelo de derribar esa barrera que existía entre ellos.
Repentinamente, se dio cuenta de que Karl había disminuido el ritmo de los hachazos, y eso era algo que nunca hacía.
Dio otros dos golpes y cada uno fue respondido por un eco. Pero cuando dejó de hachar, el eco siguió. Permaneció alerta como un gallo ante el cloqueo de una gallina. Giró la cabeza hacia todos lados, pensando que estaba imaginando cosas, pero los golpes continuaron en alguna parte, en dirección al norte.
Anna y James los oyeron también y permanecieron atentos.
– ¿Oyeron eso? -preguntó Karl.
– Es sólo un hacha -dijo James.
– ¿Sólo un hacha, muchacho? ¡Sólo un hacha! ¿Sabes lo que eso significa?
– ¿Vecinos? -se aventuró a preguntar James, con una sonrisa en sus labios.
– Vecinos -confirmó Karl-, si tenemos suerte.
Fue la primera sonrisa auténtica que Anna vio en el rostro de Karl en todos estos días. Volvió a levantar el hacha, esta vez obligándose a mantener su propio ritmo, tratando de no apurarse, pues esto a la larga agotaba a un hombre y reducía sus fuerzas.
El eco se detuvo por un momento. Los tres imaginaron a un hombre desconocido, que interrumpía sus hachazos para escuchar el eco del hacha de Karl, que le llegaba a través del bosque.
El lejano golpe se unió nuevamente al del Karl, pero esta vez como un eco que sonaba entre los hachazos de Karl; los dos leñadores se hablaban en un lenguaje que sólo un hombre del bosque podía entender. Regulaban la velocidad de tal manera que se producía una ida y vuelta de pregunta y respuesta.

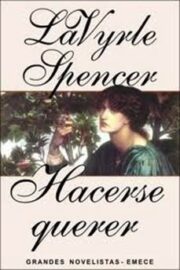
"Hacerse Querer" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hacerse Querer". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hacerse Querer" друзьям в соцсетях.