Y por fin, quedaron sólo dos amantes, arrodillados frente al resplandor de esas llamaradas que perfilaban sus siluetas; haces de luz anaranjada iluminaban la mitad de cada cuerpo, captaban el fulgor en los ojos de uno y lo enviaban, danzando, a los del otro; ojos que se abrían, se asombraban, se adoraban, se absorbían.
Cuando Karl pudo, por fin, levantar los ojos hacia Anna, contempló allí un asombro sofocado, comparable al suyo. Conmovido, se olvidó de sí mismo y le habló en sueco. La arrulladora cadencia sonó como un canto a los oídos de Anna, aunque no entendió el significado de las palabras.
¿Cómo pudo alguna vez burlarse de ese tono tan suave y musical? Ahora sabía que eso formaba parte del Karl que ella adoraba, lo mismo que ese cuerpo musculoso, ese rostro bronceado, su paciencia y su innata bondad. De repente, sintió la necesidad de entender esas palabras musicales que Karl le había dicho en un tono tan reverente.
– ¿Qué dijiste, Karl? -preguntó, levantando hacia él los ojos nublados por las lágrimas.
Deslizando un dedo por su mandíbula, por el borde de luz que enmarcaba el mentón, la nuca, el pecho, el estómago, el muslo y la rodilla, le dijo, esta vez en inglés:
– Anna, eres hermosa.
– No, dilo en sueco. Enséñame a decirlo en sueco.
Observó cómo los labios de Karl formaban esos sonidos extraños. Tenía unos labios hermosos, curvados, algo gruesos, y se veían sensuales cuando repitió:
– Du ar vacker, Anna.
Tocando los labios de Karl, Anna repitió:
– Du ar vacker, Karl.
Los dedos de Anna seguían acariciándole la piel cuando Karl dijo:
– Jag alskar dig.
Por el modo de cerrar los ojos al pronunciar esas palabras, de fruncir los labios y apretar la mano de la joven contra su boca, Anna supo, antes de que las repitiera, qué significaban.
– Jag alskar dig, Onnuch -repitió, haciendo que el corazón de Anna latiera alocadamente al escuchar ese hermoso Onnuh.
– Jag alskar dig -dijo Anna suavemente, en un sueco que sonaba a yanqui, pero que revelaba el sentido de las palabras, sin importar el idioma-. ¿Qué dije, Karl? -preguntó en un susurro.
– Dijiste que me querías.
Tomó el rostro de su esposo entre las manos y lo besó.
– Jag alskar dig -repitió ella-. Jag alskar dig. Jag alskar dig, Karl. -Lo besó con pasión por todos lados hasta que lo obligó a cerrar los ojos.
Los dos cuerpos tibios se encontraron. Karl la fue empujando hacia abajo, lentamente, hasta que Anna sintió la suavidad de la piel de búfalo debajo de ella y la firmeza del cuerpo de Karl por encima, encerrada entre las dos texturas.
La abrazó, la acarició, la besó; pudo percibir qué era lo que más placer le causaba, cuando la muchacha sonreía, se acurrucaba, arqueaba el cuerpo y gemía. Con las manos y la lengua, la llevó al borde de un abismo frente al cual Anna se puso a temblar, esperando la caída final que la llevaría al paroxismo. Pero los roncos sonidos que Anna dejaba escapar de la garganta le advirtieron a él que debía conducirla con más lentitud, prolongando el placer que encontraban el uno en el otro.
Karl giró sobre la espalda y estiró el cuerpo. Recibía cada caricia de Anna disfrutando del roce de esas manos y esos labios sobre su propio cuerpo ardiente, a medida que el contacto se hacía más íntimo.
De pronto, Anna se trepó sobre Karl y le hizo sentir la presión tibia y firme de los pechos, el estómago y las caderas. Las trenzas habían caído y las hebras del pelo enmarcaban ese rostro infantil, como una aureola de fuego. Karl encontró un mechón suelto y lo aflojó aún más con los dedos mientras ella seguía sobre él, besándole el cuello y el pecho, moviéndose sinuosamente hacia abajo. Muy pronto, Karl se olvidó de las trenzas.
Los dos cuerpos se enroscaban juntos, cambiaban de posición, se besaban, probaban, trataban insaciablemente de obtener todo lo que podían. Entregaban cada parte del cuerpo con libertad, dejando que los sentidos se expandieran más allá del goce.
– Dímelo otra vez, Anna -exclamó, apasionado, una mano enredada en el pelo de la muchacha, la otra acariciándole la zona más profunda, mientras ella se movía rítmicamente-. Dime que me quieres como yo te quiero.
– Jag alskar dig. Te quiero, Karl -dijo en un tono casi salvaje, acentuando el significado de este acto que ahora compartían.
Una vez más se reencontraron con la recordada magnificencia de la primera vez, la armonía en la fusión de los cuerpos cuando Karl la penetró, la liviandad del movimiento cuando se unieron en un mutuo ritmo de flujo y reflujo.
Transgredieron las barreras del lenguaje y crearon uno propio, hecho de sonidos amorosos: murmullos sin palabras, respiración entrecortada, silencios palpitantes, gemidos de placer. Cuando la fuerza y la plasticidad los condujeron al paroxismo del placer, se expresaron en el lenguaje universal: el temblor y el grito profundo y masculino, la respuesta ahogada y femenina. Luego se derrumbaron juntos, exhaustos, en medio de un imponente silencio; sólo el crepitar y el chisporrotear del fuego compartían esa comunión total.
Karl descansaba en Anna, en paz después de todo este tiempo. La muchacha le acarició el pelo húmedo detrás de la nuca. Los hombros de Karl se estaban secando al calor del fuego y de esos dedos delgados. Tenía la boca hundida en el cuello de Anna.
Después de descansar así por un largo rato, Anna le habló, la mirada en el cielo raso, donde danzaban las sombras.
– Karl, ¿sabes a qué te pareces?
Se preguntó si se atrevería a decírselo; sin embargo, estaba allí, en su mente, había estado allí desde la primera vez que lo tocó, aun desde antes de que lo tocara.
– Eres como el mango de tu hacha cuando has dejado de usarla.
Karl se incorporó para mirarla a la cara.
– ¿Como el mango de mi hacha? -preguntó, sorprendido.
– Dulce, cálido, largo, resistente, curvado… y, como alguna vez dijiste, flexible.
– Ya no, no lo soy -dijo, sonriendo.
– Sabía que te reirías de mí si te lo decía.
– Sí -le contestó, y le besó la nariz-. De ahora en adelante, le haré bromas a mi Anna para que nunca se olvide de cómo es el mango de un hacha.
– Oh, Karl… -Pero Anna estalló en carcajadas.
– ¡Cómo extrañé esa risa! -exclamó Karl.
– ¡Cómo extrañé tus bromas!
Se sonrieron, mirándose a la cara.
– Oh, Anna, eres grandiosa -dijo, enormemente feliz. Enseguida dejó pasear la mirada por ese rostro y ese pelo tan queridos.
– ¿Qué soy yo? -lo provocó Anna.
Pero le costaba compararla con cualquier cosa que conociera. Nada la superaba.
– No sé lo que eres. Sólo sé lo que no eres. No eres sueca, de modo que no debes usar esas horribles trenzas en ese pelo irlandés que te pertenece. Quise desatarlas pero las dejé peor. -Luego, viéndola preocupada, la tranquilizó-: No, ahora no, Anna. Estás tentadora a pesar del desastre de tu pelo, así que déjalo como está. Y no eres gorda y no eres buena cocinera y no eres la mejor en cuidar una huerta, pero no me importa, Anna. Te quiero como eres.
– Está bien, Karl -dijo ella, y enlazó los brazos en el cuello de su esposo-. Te prometo que nunca cambiaré.
– ¡Bien!
– Pero, Karl…
– ¿Sí?
– Si te vas a tomar la molestia de enseñarme a leer y a escribir este invierno, podrías enseñarme en los dos idiomas, desde el principio.
Karl sólo atinó a reírse y a besarla otra vez.
– Oh, Anna, eres impredecible.
Cuando los sonidos de la noche se acallaron y hasta los animales nocturnos parecieron haberse dormido, Anna y Karl se unieron a ellos.
– Saca afuera el cordel para cuando vuelva el muchacho, Anna -dijo Karl, mientras levantaba la pesada manta de búfalo y la llevaba a la cama, en el rincón.
Anna abrió la puerta y se quedó contemplando la noche por un momento.
– Karl, nunca comprendí, realmente, lo que hiciste de este lugar y de todo lo que aquí abunda, hasta que creí que te había perdido. Pero ahora, sí lo sé. Lo sé de verdad.
– Ven a la cama, Anna.
La muchacha le sonrió por encima del hombro, cerró luego la puerta y caminó sobre las tablas del piso de madera, recién cortadas, en dirección a la luz de la vela, al lado de la cama.
Karl la esperaba.
En el centro de la cama, entre las dos almohadas, había una sola rama de trébol perfumado, arrancada del bouquet que había decorado la mesa de la cena, donde la mermelada de arándano se estaba secando sobre dos platos olvidados.
LAVYRLE SPENCER
Nació en 1943 y comenzó trabajando como profesora, pero su pasión por la novela le hizo volcarse por entero en su trabajo como escritora. Publicó su primera novela en 1979 y desde entonces ha cosechado éxito tras éxito.

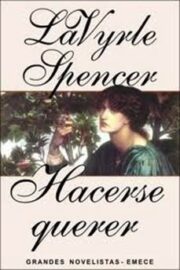
"Hacerse Querer" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hacerse Querer". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hacerse Querer" друзьям в соцсетях.