En cuanto a los que ella parecía preferir… Eso era lo que más irritaba. Escogía a los hombres menos probables. Bertrand Mayhew, por ejemplo, venía de buena familia pero era prácticamente pobre y había sido incapaz de tomar una decisión por su cuenta desde que su madre murió. Luego estaba Hobart Cheney, un hombre sin dinero ni apariencia, sólo con una desafortunada tartamudez. Las preferencias de la deliciosa señorita Weston eran incomprensibles. Estaba despreciando a Van Rensselaers, Livingstons y Jays por Bertrand Mayhew y Hobart Cheney.
Las madres estaban aliviadas. Ellas se divertían mucho con la compañía de la señorita Weston… las hacía reír y se compadecía de sus enfermedades. Pero no tenía el nivel requerido como nuera, ¿verdad? Siempre con un volante desgarrado o perdiendo un guante. Su pelo no estaba nunca en su sitio, siempre tenía un mechón caído alrededor de sus orejas o curvándose en las sienes. En cuanto a la manera audaz que tenía de mirar con esos ojos… reconfortante, pero al mismo tiempo turbadora. No, después de todo, la señorita Weston no podría ser la clase de esposa adecuada para sus hijos.
Kit era consciente de la opinión que tenían de ella las matronas de la sociedad, y no las culpaba por ello. Como una “Chica Templeton”, incluso las comprendía. Pero eso no impedía que entretuviera a sus parejas, con la típica voz falta de aliento, sureña, que había perfeccionado imitando a las mujeres de Rutherford. Ahora, sin embargo, su pareja era el pobre Hobart Cheney quién apenas era capaz de mantener una conversación bajo las mejores circunstancias, menos aún cuando estaba contando los pasos de baile tan vigorosamente bajo su respiración, de modo que permaneció en silencio.
El señor Cheney tropezó, pero Elsbeth la había entrenado bien durante los últimos tres años, y Kit lo condujo hacia atrás antes de que alguien se diera cuenta. También le mostró la sonrisa más brillante de manera que él no se diera cuenta que, en realidad, era ella la que lo llevaba.
El pobre señor Cheney no sabría nunca lo cerca que había estado de ser su elección como marido. Si hubiese sido un poquito menos inteligente, podría haberlo elegido. De cualquier modo, Bertrand Mayhew constituía la mejor elección.
Observó al señor Mayhew de pie solo, esperando el primero de los dos bailes que ella le había prometido. Reconoció la familiar opresión que siempre sentía cuando lo miraba, hablaba con él, o pensaba en él.
Él no era mucho más alto que ella, y su barriga sobresalía debajo del cinturón de sus pantalones como el de una mujer embarazada. A los cuarenta, había vivido toda su vida a la sombra de su madre, y ahora que ella estaba muerta, necesitaba desesperadamente que otra mujer tomara su lugar. Kit había decidido que esa mujer sería ella.
Elsbeth estaba disgustada, señalando que Kit podría conseguir a cualquiera entre una docena de hombres elegibles que eran más ricos que Bertrand Mayhew y menos desagradables. Pero Elsbeth lo comprendía. Para conseguir Risen Glory, Kit en su matrimonio necesitaba poder, no riqueza, o un marido que esperara que se comportara como una apropiada y sumisa esposa, cosa que ella no haría en absoluto.
Kit sabía que no sería difícil convencer a Bertrand para utilizar el dinero de su fondo fiduciario en comprar Risen Glory, ni tampoco tendría problemas para convencerlo de vivir allí permanentemente. Por eso, sofocó la parte de sí misma que deseaba haber encontrado un marido menos repugnante. Tras la cena de medianoche, lo llevaría a la sala de recepción para ver la nueva colección de fotos tridimensionales de las cataratas del Niágara, y entonces se lo preguntaría. No sería difícil. Había resultado ser asombrosamente fácil manejar a los hombres. Dentro de un mes estaría en camino hacía Risen Glory. Desgraciadamente, estaría casada con Bertrand Mayhew.
No malgastó ni un minuto en pensar en la carta que había recibido ayer de Baron Cain. Rara vez tenía noticias de él, y cuando las tenía era solamente para reprenderla a causa de uno de los informes trimestrales que recibía de la señora Templeton. Sus cartas eran siempre tan formales y dictatoriales que no podía arriesgarse a leerlas delante de Elsbeth, pues la hacían volver a sus viejos hábitos de blasfemar.
Después de tres años, el libro mental que contenía sus quejas contra él había engordado con innumerables páginas. En su última carta le ordenaba que se quedara en Nueva York hasta nuevo aviso, sin ninguna explicación. Pensaba ignorarlo. Estaba apunto de tomar las riendas de su vida, y no le dejaría interponerse en su camino.
La música acabó con un dramático crescendo, y Bertrand Mayhew apareció inmediatamente a su lado.
– ¿Señorita… señorita Weston? Yo me preguntaba… es decir, usted recuerda…
– Como no, pero si es el señor Mayhew -Kit inclinó la cabeza y lo contempló a través de sus pestañas, un gesto que había practicado tanto bajo la tutela de Elsbeth que se había vuelto natural-. Mi querido, querido señor Mayhew. Estaba asustada – aterrada de hecho- de que me hubiera olvidado y se hubiese ido con alguna otra joven.
– ¡Oh, yo, no! ¿Oh señorita Weston, cómo podría usted creer que yo haría, alguna vez, algo tan poco caballeroso? Oh, estrellas, no. Mi querida madre nunca tendría…
– Estoy segura de ello -se excusó con gracia frente a Hobart Cheney, y enlazó su brazo con el del señor Mayhew, consciente de que el ademán era excesivamente familiar-. Venga, venga. ¿Nada de caras largas, me oye? Sólo estaba bromeando.
– ¿Bromeando? -parecía tan perplejo como si ella le estuviera diciendo que había montado desnuda por la Quinta Avenida.
Kit reprimió un suspiro. La orquesta empezó a tocar una enérgica pieza, y dejó que la condujera al baile. Al mismo tiempo trató de librarse de su depresión, pero un vistazo al padre de Elsbeth lo hizo difícil.
¡Qué tonto tan pomposo! Durante la Pascua, uno de los abogados de la firma de Hamilton Woodward había bebido demasiado y abordado a Kit en la habitación de música de los Woodwards. Un sólo toque de aquellos babosos labios, y le había dado un fuerte puñetazo en el estómago. Ahí podría haber acabado todo, pero casualmente el señor Woodward entraba en ese momento en la habitación. Mintiendo, su socio culpó a Kit de tratar de seducirle. Kit lo negó airadamente, pero el señor Woodward no la creyó. Desde entonces, había tratado sin éxito de boicotear su amistad con Elsbeth, y toda la noche había estado mirándola con expresión mordaz.
Se olvidó del señor Woodward cuando vio a una nueva pareja ingresar en el baile. Había algo familiar en el hombre que captó su atención, y cuando la pareja se acercó a la señora Templeton para presentar sus respetos, lo reconoció. Oh, mi…
– ¿Señor Mayhew podría usted acompañarme hasta la señora Templeton? Está hablando con alguien a quien conozco. Alguien a quién no he visto durante años.
Los caballeros de Nueva York, Boston, Philadelphia, y Baltimore notaron que la señorita Weston había dejado de bailar e intentaron ver lo que había captado su atención. No sin poca envidia, estudiaron al hombre que acababa de entrar en el salón de baile. ¿Qué tenía aquel pálido y delgado desconocido que había llevado tal atractivo rubor a las mejillas de la esquiva señorita Weston?
Brandon Parsell, el ex oficial de caballería en la famosa “Legión de Hampton" de Carolina del Sur, tenía algo de artista en la mirada, aunque era plantador por nacimiento y no sabía de arte más allá que le gustaba ese tipo que pintaba caballos. Su pelo era castaño y liso, peinado hacía un lado sobre una frente fina y bien moldeada. Tenía un bigote cuidadosamente recortado y unas conservadoras patillas.
No era el tipo de rostro que inspiraba fácil camaradería con miembros de su propio sexo. Por el contrario, era un rostro que gustaba a las mujeres, recordaba a novelas sobre caballería y evocaba sonetos, ruiseñores y urnas griegas.
La mujer a su lado era Eleanora Baird, la simple, y emperifollada hija de su jefe. Agradeció su presentación a la señora Templeton con una cortés reverencia y un cumplido apropiado. Al escuchar su lento hablar sureño, nadie habría adivinado la aversión que sentía contra todos ellos: Los brillantes invitados, la imponente anfitriona, incluso a la soltera norteña a quién se había visto obligado ha acompañar esa noche.
Y entonces, sin previo aviso, sintió una aguda punzada de nostalgia, un ansia por los amurallados jardines de Charlestón un domingo por la tarde, un gran anhelo por el silencioso aire nocturno en Holly Grove, la antigua casa de su familia.
No había ninguna razón para el torrente de emoción que apretó su pecho, ninguna razón a parte del leve y dulce perfume al jazmín de Carolina, que producía un susurrante raso blanco.
– Ah Katharine, querida- la señora Templeton la llamó con ese estridente acento del norte que retumbaba los oídos de Brandon. -Aquí hay alguien a quién me gustaría presentarle. Un paisano suyo.
Él se giró despacio hacia el sugestivo perfume de jazmín y tan rápido como el latido de un corazón, se perdió en el hermoso y obstinado rostro, que encontró su mirada.
La joven sonrió.
– El señor Parsell y yo ya nos conocemos, aunque veo por su expresión que no me recuerda. Que vergüenza, señor Parsell. Ha olvidado a una de sus más fieles admiradoras.
Aunque Brandon Parsell no reconocía el rostro, si reconoció la voz. Conocía esas vocales ligeramente borrosas y las suaves consonantes, mejor que su propia respiración. Era la voz de su madre, sus tías y sus hermanas. La voz que durante cuatro largos años, había aliviado la muerte, desafiado a los yanquis y enviado a los caballeros a volver a pelear. La voz que había enviado con gusto a sus maridos, hermanos, e hijos a la "Gloriosa Causa".
La voz suave de todas las mujeres criadas en el Sur.
Esta voz los había alentado en Bull Run y en Fredericksburg, y los había calmado en aquellas largas semanas en las montañas de Vicksburg, esa voz que había llorado amargas lágrimas en pañuelos perfumados de lavanda, y había susurrado "No importa" cuando perdieron a Stonewall Jackson en Chancellorsville.
Esta era la voz que había espoleado a los hombres de Pickett en su desesperado ataque sobre Gettysburg, la voz que habían escuchado cuando estaban tendidos moribundos en el barro de Chickamauga, y la voz que ellos no se permitieron escuchar en aquel Domingo de Ramos de Virginia cuando habían rendido sus sueños en el Palacio de Justicia de Appomattox.
Aún a pesar de la voz, había una diferencia entre la mujer que estaba de pie ante él y las mujeres que esperaban en casa. El vestido de baile de raso blanco que llevaba era evidentemente nuevo. No se había colocado ningún broche de forma astuta para esconder un zurcido que era casi, pero no del todo, invisible. No había señales de que una falda originalmente diseñada para llevar un aro hubiera sido deshecha y vuelta a coser para mostrar una silueta más estilizada, y a la moda. También había otra diferencia entre la mujer que estaba de pie ante él y las que esperaban en casa. Sus ojos violetas no contenían ningún secreto reproche, nunca expresado.
Cuando finalmente pudo hablar, su voz pareció venir de lejos.
– Me temo que tiene ventaja sobre mi, señorita. Me cuesta creer que haya sido capaz de olvidar un rostro tan memorable, pero si usted dice que así es, no voy a discutirlo, sólo le pido perdón por mi mala memoria. ¿Quizá usted me podría informar?
Elvira Templeton acostumbrada a la forma llana de hablar de los hombres de negocios yanquis, parpadeó dos veces ante sus floridos modales.
– Señor Parsell le presento a la señorita Katharine Louise Weston.
Brandon Parsell era demasiado caballero para dejar ver su conmoción, pero aún así, no fue capaz de encontrar las palabras para responder de forma adecuada. La señora Templeton continuó con las formalidades, presentando a la señorita Baird, y por supuesto al señor Mayhew. La señorita Weston parecía divertida.
La orquesta comenzó a tocar los acordes del vals "El Danubio Azul". El señor Parsell salió de su estupor y se giró hacia el señor Mayhew.
– ¿Le importaría a usted mucho traer una taza de ponche para la señorita Baird, señor? Acaba de comentar que tiene sed. Señorita Weston ¿Puede un viejo amigo reclamar el honor de este vals? -era una anormal falta de etiqueta, pero Parsell no podía pensar en protocolos.
Kit sonrió y le entregó su mano enguantada. Juntos se dirigieron hacía la pista de baile. Finalmente Brandon rompió el silencio. -Has cambiado, Kit Weston. Creo que ni tu propia madre te reconocería.
– Nunca he tenido madre, Brandon Parsell, como tú bien sabes.
Él se rió en voz alta ante su bravuconería. No se había dado cuenta de cuánto extrañaba hablar con una mujer con el espíritu intacto.

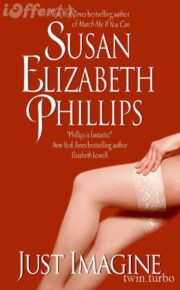
"Imagínate" отзывы
Отзывы читателей о книге "Imagínate". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Imagínate" друзьям в соцсетях.