– Claro que te he escuchado. Estabas dándome las razones por las cuáles debería trabajar para tu padre.
– Es muy influyente.
– Ya tengo un trabajo.
– De verdad, Baron eso no es un trabajo. Es una actividad social.
Él la miró levemente.
– No hay nada de social en esto. El juego es la forma en que me gano la vida.
– Pero.
– ¿Te apetece subir arriba, o quieres que te lleve a tu casa? No quiero demorarme mucho aquí.
Ella se puso de pie de inmediato y en un minuto estaba en su cama. Tenía unos pechos llenos y maduros y él no pudo entender por qué no se sentía mejor con ellos en las manos.
– Lastímame -susurró ella-. Sólo un poco.
Él estaba cansado de lastimar, cansado del dolor del que parecía no poder escapar aunque la guerra ya había acabado. Hizo un mohín cínico.
– Todo lo que quiera la señora.
Más tarde, cuando estuvo solo y ya vestido para la noche, se encontró vagando por las habitaciones de la casa que había ganado con una pareja de reyes. Y recordó la casa dónde había crecido.
Tenía diez años cuando su madre se marchó, dejando a su padre sólo en una mansión desierta de Philadelphia, que se estaba cayendo a pedazos. Tres años después su padre murió y un comité de mujeres vino a llevarlo a un orfanato. Se escapó esa noche. No tenía ningún destino en mente, solamente una dirección. Oeste.
Pasó los siguientes diez años yendo a la deriva de una ciudad a otra, guardando ganado, poniendo raíles de ferrocarril y mojándose buscando oro hasta que descubrió las mesas de póker. El Oeste era tierra virgen que necesitaba hombres cultos, pero él nunca admitiría que no sabía ni leer.
Las mujeres caían rendidas a los pies del guapo chico de rasgos esculpidos y fríos ojos grises que susurraban misterios, pero ese frío en su interior nadie pudo deshelarlo. Su capacidad para sentir amor se había congelado en su niñez. Si sería para siempre, Cain no lo sabía. Tampoco le preocupaba.
Cuando estalló la guerra, atravesó el río Mississippi hacía el este por primera vez en doce años y se alistó, no para ayudar a preservar la Unión, sino porque era un hombre que valoraba la libertad por encima de todo, y no podía soportar la esclavitud. Entró en los grupos de carácter duro de Grant y mereció la atención del general cuando capturaron Fort Henry. Cuando llegaron a Shiloh, ya era un miembro del personal de Grant. Casi lo mataron dos veces: una vez en Vicksburg, y cuatro meses más tarde en Chattanooga. Missionary Ridge fue la batalla que abrió el camino para la marcha de Sherman hacía el mar. Los periódicos empezaron a escribir de Baron Cain, como el "Héroe de Missionary Ridge", alabándolo por su coraje y patriotismo. Después de que Cain hiciera una serie de exitosas incursiones a través de las líneas del enemigo, se citó al General Grant diciendo "Perdería mi mano derecha antes de perder a Baron Cain".
Lo que ni Grant ni los periódicos sabían era que Cain vivía para correr riesgos. El peligro, como el sexo, hacía que se sintiera vivo y completo. Quizá por eso se ganaba la vida jugando al póker. Un día podría apostar todo a una carta.
Pero todo había comenzado a aburrirle. Las cartas, los clubs exclusivos, las mujeres… nada empezaba a importarle realmente. Había algo que se le escapaba, pero no tenía ni idea que era.
Kit se despertó ante el sonido de una voz masculina desconocida. Sentía la limpia paja contra la mejilla, y por un momento creyó estar de vuelta en casa, en el granero de Risen Glory. Entonces recordó que lo habían destruido.
– ¿Por qué no te marchas ya, Magnus? Has tenido un día largo.
La voz venía desde el otro lado de la pared del establo. Era fría y profunda, sin alargar las vocales, ni susurrar las consonantes como hablaba la gente de su tierra.
Parpadeó tratando de despertarse. Todo volvió a su mente. ¡Dulce Jesús! Se había quedado dormida en la cuadra de Baron Cain.
Se incorporó lentamente sobre un codo, lamentando no poder ver más. Las indicaciones que le había dado la mujer del ferry debían estar equivocadas, porque era ya de noche cuando encontró la casa. Se subió a un árbol y se acurrucó durante unas horas, pero no ocurría nada y decidió saltar el muro que rodeaba la casa para ver mejor. Mientras caminaba por el patio vio una construcción de madera con una ventana, y decidió entrar para investigar. Desgraciadamente el olor tan familiar a caballos y paja fresca había sido superior a sus fuerzas, y se durmió en la parte de atrás de un establo vacío.
– ¿Planeas sacar a Saratoga mañana?
Esta era una voz diferente, de tonos familiares, el sonido evocador de los esclavos de la plantación.
– Es posible. ¿Por qué?
– No me parece que esté todavía bien curada de la pata. Mejor dale un par de días más.
– Estupendo. Le echaré un vistazo mañana. Buenas noches, Magnus.
– Buenas noches, Major.
¿Major? El corazón de Kit dio un vuelco. ¡El hombre de la voz profunda era Baron Cain! Se deslizó a la ventana del establo y miró por el antepecho sólo para verlo desaparecer en el interior de la casa encendida. Demasiado tarde. Había perdido la oportunidad de conseguir echar un vistazo a su cara. Y había pasado un día entero.
Durante un momento un nudo traidor le atenazó la garganta. No podía haberlo hecho peor ni aunque se lo hubiera propuesto. Era pasada la medianoche y estaba en una ciudad yanqui extraña, y casi se había descubierto el primer día. Tragó intensamente y trató de levantar su decaído ánimo poniéndose mejor el sombrero sobre la cabeza. No era inteligente llorar por la leche derramada. Lo que tenía que hacer ahora era salir de aquí y buscar un sitio para pasar el resto de la noche. Mañana seguiría con su vigilancia desde un lugar más seguro.
Recogió su atillo, se deslizó hacía las puertas, y escuchó. ¿Cain había entrado en la casa, pero dónde estaba el hombre llamado Magnus? Cautelosamente empujó la puerta exterior y miró.
La luz de las ventanas que se filtraba tras las cortinas caía sobre el terreno que había entre la casa y la cuadra. Salió lentamente y vio que todo estaba desierto. Sabía que la puerta de hierro del muro estaría cerrada, de modo que debía salir por el mismo lugar por dónde había entrado. Los metros que tenía que atravesar la intimidaban. Una vez más miró hacía la casa. Entonces respiró profundamente y echó a correr.
En el momento en que salió de la cuadra, supo que algo no iba bien. El aire de la noche ya no estaba enmascarado por el olor a caballos, y llevaba el olor débil, inconfundible del humo de un puro.
Su sangre corrió deprisa. Alcanzó el muro y trató de subirse, pero la rama con la que se había ayudado al bajar se le resbaló de las manos. Intentó desesperadamente agarrarse a otra, el paquete se le cayó, pero ella pudo agarrarse. Justo cuando alcanzaba la cima, algo tiró con fuerza hacía abajo de sus pantalones. Se quedó un momento en el aire, y luego de golpe cayó de cara al suelo. Sintió el peso de una bota encima de su espalda.
– Bien, bien, ¿pero qué tenemos aquí?- dijo el propietario de la bota opresora.
La caída la había dejado un momento sin respiración, pero todavía reconoció esa voz profunda. El hombre que la tenía cautiva era su enemigo jurado, el Major Baron Nathaniel Cain.
Su rabia centelleó y lo vio todo rojo. Se apoyó con las manos en el suelo y luchó por levantarse, pero él no cedió.
– ¡Quite la bota de encima, sucio hijo de puta!
– No creo que sea el momento todavía -dijo él con calma.
– ¡Suélteme! ¡Suélteme ahora mismo!
– Eres bastante enclenque para ser un ladrón.
– ¡Ladrón! -ultrajada golpeó los puños contra el suelo-. Nunca he robado nada en mi vida. Si me vuelve a llamar eso, yo le llamaré maldito mentiroso.
– ¿Entonces qué estabas haciendo en mi cuadra?
Eso la contuvo. Rebuscó en su cerebro para decir una excusa que sonara convincente.
– Yo… he venido a mirar… a mirar… para buscar trabajo en su cuadra. No había nadie cuando llegué, y he debido dormirme.
Su pie no cedió.
– Cuando me he despertado, ya estaba oscuro. Entonces oí voces y me asusté que alguien me viera y pensara que estaba tratando de hacer daño a los caballos.
– Creo que alguien que busca trabajo, debería tener suficiente sentido común para llamar a la puerta principal.
Eso también le parecía a Kit.
– Es que sufro de timidez -dijo ella.
Él se rió entre dientes y levantó poco a poco el pie de su espalda.
– Voy a permitir que te levantes. Pero te arrepentirás si sales corriendo, chico.
– Yo no soy un… – afortunadamente se paró a tiempo-. Yo no voy a salir corriendo -lo enmendó poniéndose lentamente de pie-. No he hecho nada malo.
– Salvo entrar sin permiso, ¿verdad?
Sólo entonces la luna apareció entre las nubes, y su rostro dejó de ser una sombra amenazadora, sino la de un hombre de carne y hueso. Contuvo el aliento.
Él era alto, ancho de espaldas y delgado. Aunque ella no prestaba normalmente atención a esas cosas, también era el hombre más apuesto que había visto en su vida. Llevaba el lazo de la corbata suelto y los extremos colgaban del cuello abierto de su camisa blanca con unos pequeños botones de ónice. Llevaba pantalones negros y estaba tranquilamente de pie, con una mano apoyada en la cadera, y el puro encendido todavía entre sus dientes.
– ¿Qué llevas ahí? -señaló con la cabeza hacía la pared donde estaba tirado su paquete.
– ¡Nada que le importe!
– Enséñamelo.
Kit quería desafiarlo, pero no sabía si saldría victoriosa, de modo que cogió el paquete de malos modos, lo colocó encima de la hierba y lo abrió.
– Una muda de ropa, los Ensayos del señor Emerson, y el revolver Pettingill de mi padre de seis disparos -no dijo nada del billete de tren para volver a Charleston que estaba en el interior del libro-. Nada que pueda interesarle.
– ¿Qué hace un muchacho como tú leyendo los Ensayos de Emerson?
– Soy un discípulo.
Los labios de Cain temblaron ligeramente.
– ¿Tienes dinero?
Ella se agachó para envolver su paquete.
– Claro que tengo. ¿Cree que sería tan pueril como para venir a una ciudad extraña sin dinero?
– ¿Cuánto?
– Diez dólares -dijo ella insolentemente.
– No podrás vivir mucho en una ciudad como Nueva York con eso.
Sería incluso más crítico si supiera que en realidad sólo le quedaban tres dólares y veintiocho centavos.
– Le he dicho que estoy buscando trabajo.
– Sí, lo has dicho.
Si no fuera él tan grande. Se odió a sí misma mientras daba un paso atrás.
– Ahora, será mejor que me vaya.
– Entrar en propiedad privada va contra la ley. Tal vez te entregue a la policía.
A Kit no le gustó tener que apoyarse en el muro, y levantó la barbilla.
– Me importa un bledo lo que haga. No he hecho nada malo.
Él cruzó los brazos sobre su pecho.
– ¿De dónde eres, chico?
– De Michigan.
Al principio ella no entendió su estallido de risa, pero pronto reconoció su error.
– Supongo que me ha descubierto. Realmente soy de Alabama, pero a causa de la guerra no estoy ansioso de decirlo.
– Entonces mejor mantén la boca cerrada -él se rió entre dientes- ¿No eres un poco joven para llevar esa pistola?
– No veo por qué. Sé cómo utilizarla.
– Apuesto a que sabes -él la estudió más detenidamente-. ¿Por qué has dejado tu casa?
– Allí no hay trabajo.
– ¿Y tus padres?
Kit le repitió la misma historia que le había contado al vendedor callejero. Cuando terminó, él se tomó su tiempo pensando. Tuvo que controlarse para no retorcerse.
– El chico del establo se fue la semana pasada. ¿Te gustaría trabajar para mí?
– ¿Para usted? -murmuró ella débilmente.
– Exacto. Debes acatar las órdenes de mi hombre de confianza, Magnus Owen. No tiene la piel blanca como las azucenas de modo que si eso va a ofender tu orgullo sureño, mejor me lo dices ahora y nos ahorramos tiempo.
Como ella no respondió, él continuó.
– Puedes dormir sobre la cuadra y comer en la cocina. El sueldo es de tres dólares a la semana.
Ella pateó el suelo con el dedo de su bota arrastrando el pie. Su mente corría deprisa. Si hoy había aprendido algo era que Baron Caine sería difícil de matar, especialmente ahora que había visto su cara. Trabajar en su cuadra la mantendría cerca de él, pero haría también su trabajo dos veces más peligroso.
¿Desde cuándo el peligro había sido un inconveniente?
Ella metió los pulgares en la cintura de sus pantalones.
– Dos dólares más, yanqui y tendrás un nuevo chico para el establo.
Su habitación encima de la cuadra olía agradablemente a caballos, cuero y polvo. Tenía una cómoda y suave cama, una hamaca de roble y una descolorida alfombra además de una pequeña mesa con una jofaina y una palangana que ella ignoró. Lo más importante era la ventana que estaba orientada hacía el norte de la casa, de modo que podía calcular las horas.

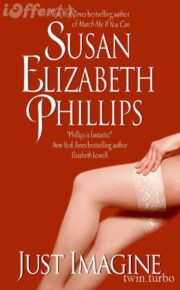
"Imagínate" отзывы
Отзывы читателей о книге "Imagínate". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Imagínate" друзьям в соцсетях.