Ella miró sus botas de tacón.
– Son preciosas.
– No son prácticas.
– Estaban de rebajas. Se moriría si le dijese cuánto dinero me ahorré -lo miró, y apartó la vista-. O tal vez no -Kateb no parecía ser de los que salían de compras, ni de los que iban de rebajas.
Victoria oyó un alarido a lo lejos. La respuesta fue otro más cercano. Era algo parecido al aullido de un lobo.
Le entraron ganas de salir corriendo para ponerse a salvo, pero Kateb no se movió, ni sus hombres parecieron inmutarse.
– ¿Es algo de lo que debiéramos preocuparnos? -le preguntó.
– No si estás cerca del campamento.
De pronto. Victoria se dio cuenta de que no se habían detenido allí al azar. Tenían un precipicio a la espalda y los camiones estaban colocados en semicírculo. Era difícil que los atacasen. Aunque ella esperaba que nadie lo hiciese, si no, no sería capaz de hacer otra cosa que no fuese gritar.
¿Qué estaba haciendo allí, en medio del desierto con un hombre al que no conocía? ¿En qué había pensado al ofrecerse para ocupar el lugar de su padre?
Se recordó a sí misma que no lo había hecho por él.
Miró a Kateb y se preguntó qué esperaría de ella. ¿Qué querría que hiciera? Sintió miedo.
– ¿Es alguna de esas tiendas la mía? -preguntó.
El señaló la que estaba en el medio.
– Disculpe -dijo, levantándose y yendo hacia ella.
En el interior encontró una cama con sábanas. Su equipaje había sido colocado contra la otra pared de tela. Teniendo en cuenta que era sólo una tienda, estaba bien.
Aunque eso le daba igual. Se dejó caer en la cama y se hizo un ovillo.
Se puso a llorar. Estaba comportándose de forma un poco melodramática, pero tenía miedo. Estaba completamente aterrada.
Fuera, oyó hablar a los hombres. Un poco después, la puerta de la tienda se abrió y uno de los cocineros le informó de que la cena estaba lista.
– Gracias -contestó ella, apoyándose en un codo-, pero no tengo hambre.
El dijo algo que Victoria no entendió y se marchó. Unos segundos más tarde apareció Kateb.
– ¿Qué te ocurre? -le preguntó.
– Que no tengo hambre.
– ¿Estás llorando? No voy a tolerar ningún berrinche. Levántale y ven a cenar.
Su desdén la hizo ponerse en pie y colocar las manos sobre las caderas.
– No tiene derecho a juzgarme -replicó-. Está siendo un día muy duro, ¿de acuerdo? Lo siento si eso le molesta, pero tendrá que aguantarlo.
– No tengo ni idea de qué estás hablando.
– Claro que sí. Piensa que soy basura. O algo todavía peor, porque ni siquiera piensa en mí. Soy sólo… no sé el qué. Pero me he vendido. No lo conozco absolutamente nada y no sé qué va a pasar. Me he vendido por un hombre que no lo merece y estoy aquí, en el desierto. Ha dicho que tengo tiempo hasta que lleguemos al pueblo. ¿Qué ocurrirá allí? ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Va a… violarme?
La voz empezó a temblarle y las lágrimas inundaron sus ojos, pero se negó a bajar la mirada ni a retroceder.
Kateb tomó aire.
– Soy el príncipe Kateb de El Deharia. ¿Cómo te atreves a acusarme de semejante cosa?
– Es bastante sencillo. Me ha ganado en una partida de cartas y me lleva al desierto para que sea su amante durante seis meses. ¿Qué se supone que debo pensar? -lo miró a los ojos-. No me diga que no me preocupe. Creo que, dadas las circunstancias, es normal que esté nerviosa.
El la agarró del brazo.
– Para.
A ella se le escapó una lágrima. Se la limpió del rostro.
– No te haré daño -le dijo Kateb.
– ¿Cómo puedo saber que es verdad?
Sus miradas se encontraron. Victoria quiso ver algo en su cara, algo de amabilidad o de ternura, pero sólo vio oscuridad y la cicatriz. Kateb se dio la vuelta y se marchó.
Ella se quedó sola en el centro de la tienda, sin saber qué pensar. Estaba tan agotada que se sentó en la cama.
Antes de que le diese tiempo a decidir qué hacer, Kateb volvió con una bandeja, una botella de agua y una caja negra de forma extraña. Era del tamaño de un panecillo.
– Tienes que comer -le dijo-. No quiero que te pongas enferma.
El olor de la carne y de las verduras hizo que le rugiese el estómago, pero Victoria tenía demasiado miedo para comer.
– ¿Qué es eso? -preguntó, señalando la caja.
– Para que enchufes tus tenacillas -lo dejó en el suelo de la tienda.
– ¿De verdad? ¿Puedo rizarme el pelo?
– Al parecer, es algo esencial para ti.
Todavía tenía miedo, pero ya no estaba tan desesperada. Su estómago volvió a rugir y pensó que tal vez debía comer. Seguía sin tener respuestas, pero, por el momento, estaba bien.
Capítulo 3
Al tercer día ya habían entrado en rutina. A Victoria le resultaba fácil seguirla, ya que se trataba, básicamente, de que Kateb la ignoraba.
Cuando se detuvieron a comer, Victoria pensó que el desierto tenía una belleza única. Aceptó un cuenco de estofado del cocinero y le sonrió al darle las gracias. El aire era seco y eso era positivo para su pelo, aunque se moría de ganas de darse una ducha.
Se sentó en su lugar habitual, en la parte de atrás del campamento. En esa ocasión no tenía un precipicio detrás, sino un camión. A pesar de que nadie se paseaba con un rifle en la mano, ella sabía que los hombres vigilaban los alrededores. Kateb el que más.
Levantaba la vista al cielo, estudiaba el horizonte. Victoria estaba segura de que habría sido capaz de decirle si había un conejo o un zorro a ocho kilómetros de allí. O algo más peligroso.
Le gustaba cómo se comportaba con los otros hombres. Con respeto. Y ellos acudían a él porque era su líder.
Victoria volvió a mirar su cicatriz. ¿Qué le habría pasado? Quería preguntárselo, pero no hablaban mucho y no le parecía un buen tema para empezar una conversación. No quería estropear aquel momento de tregua entre ambos. La noche anterior, Kateb le había llevado una lámpara, para que pudiese leer si quería. Aquel acto no era precisamente el de un hombre salvaje.
Así que tal vez no fuese tan horrible ser su amante. Era inteligente y fuerte. Bromeaba con los otros hombres. A Victoria le gustaba oírlo reír, aunque nunca lo hiciese con ella.
Cuando termino de comer, llevó su cuenco a un cubo y lo lavó. Al incorporarse, se dio cuenta de que Kateb estaba a su lado. Se sobresaltó.
– ¿Por qué es tan sigiloso?
– Estamos cerca del pueblo. Está a menos de treinta kilómetros a caballo, y a unos setenta en coche. Yo voy a ir a caballo. ¿Quieres acompañarme?
– Claro. Gracias. Iré a cambiarme y estaré lista en diez minutos -contestó.
Entonces miró a su alrededor y se dio cuenta de que, como era de día, las tiendas no estaban puestas. Tendría que cambiarse en la parte de atrás de uno de los camiones.
– ¿Por qué vas a cambiarte? Si ni siquiera las botas que llevas puestas están tan mal.
Ella bajo la vista hasta sus auténticas botas de cowboy.
– Ya lo sé. Son estupendas. Las compré de rebajas. Pero tengo ropa de montar.
– ¿Tienes ropa distinta para cada cosa?
– Por supuesto. Soy una chica. Aunque no sé si habré traído lo apropiado para ir vestida de amante. Las revistas no dicen qué ponerse en esos casos.
Kateb era mucho más alto que ella y tenía que bajar la vista para encontrar sus ojos.
– Escondes tus emociones utilizando el sentido del humor -comentó.
– Es obvio.
El levantó una de las comisuras de la boca, esbozando casi una sonrisa. Victoria no sabía por qué, pero tenía la sensación de que se sentiría mejor si lo hacía sonreír o reír.
– Lo que llevas puesto está bien -añadió él.
– Pero el conjunto de montar es genial.
– Ya me lo enseñarás en otra ocasión. Tienes que estar lista en cinco minutos.
– No hay caballos.
– Los habrá.
Kateb se alejó. Victoria observó cómo lo hacía, sin saber qué pensar de él.
Cuatro minutos y treinta segundos más tarde, apareció un hombre con dos caballos. Kateb habló con él y luego se acercó a Victoria con los caballos.
– ¿Cómo de bien montas? -le preguntó.
– ¿No es un poco tarde para preocuparse por eso?
El la miró fijamente.
– Bien. No soy una experta, pero he estado dos años montando un par de días a la semana.
Uno de los hombres se acercó y entrelazó los dedos para ayudarla a subir Victoria miró los camiones en los que estaban todas sus cosas, incluido su bolso. ¿Cómo iba a marcharse dejándolo todo? ¿Tenía elección?
Pisó las manos del hombre y se sentó en la silla. Después de tres días viajando en coche, se sintió bien a caballo, al aire libre. Kateb montó también y se colocó a su lado.
– Iremos hacia el noreste.
– ¿Acaso tengo pinta de saber dónde está eso?
El señaló a lo lejos, hacia unas colinas cubiertas de pequeños matorrales. Como si aquello fuese de ayuda.
Hizo avanzar su caballo. El de ella echó a andar detrás, sin que hiciese nada, lo que significaba que iba a ser tarea fácil seguir a Kateb.
– Si intentas escapar, no iré a buscarte -le advirtió él-. Pasarás días vagando antes de morir de sed.
– Venga ya -contestó ella, antes de darse cuenta de que estaba hablando con un príncipe-. Eso son tonterías.
Él ni se molestó en mirarla.
– ¿Quieres probar?
– No.
Entonces Kateb sonrió. Fue una sonrisa de verdad. Le salieron arrugas alrededor de los ojos y su expresión se relajó. Su rostro se transformó con un gesto accesible y atractivo. A ella se le hizo un nudo en el estómago, pero en esa ocasión no fue por miedo, sino por el hombre con el que estaba. Se sintió un poco aturdida. Y, de pronto, sintió un tipo de pánico diferente.
«No, no, no», se dijo a sí misma. No podía sentirse atraída por Kateb. De eso, nada. No iba a entregar su corazón a ningún hombre, y menos a un jeque que le daría la patada en seis meses. Tenía que relajarse. No pasaba nada. Sólo que cuando él quisiera que se metiese en su cama, no le parecería tan repugnante. Y eso era bueno.
– ¿Qué pasa? -le preguntó él-. ¿Estás mareada?
– No. ¿Por qué?
– Tienes mala cara.
– ¿Desde cuándo vive en el desierto? -preguntó ella, para cambiar de tema.
– Desde que terminé la universidad.
– ¿Y por qué en el desierto?
– Cuando tenía diez años, mis hermanos y yo pasamos un mes en el desierto. Es una tradición, que los hijos del rey aprendan a vivir como nómadas. A mí siempre me había agobiado la vida de palacio y sus normas. Para mí, estar en el desierto era como estar en casa. Volví todos los veranos y estuve viviendo con distintas tribus. Un año estuve en el pueblo y supe que ésa sería mi casa.
– ¿No soñaba con viajar a París y salir con modelos?
– He estado en París. Es una ciudad muy bonita, pero no está hecha para mí.
– ¿Y las modelos?
El no se molestó en contestar.
Hacía calor, pero no era un calor sofocante. Victoria se ajustó el sombrero y dio gracias de haberse puesto protección solar.
– ¿Qué hace en el pueblo? No me lo imagino vendiendo camellos.
– Estoy trabajando con las personas mayores y con los propietarios de los negocios para desarrollar una infraestructura económica más estable. Hay mucho dinero en la zona, pero nadie lo utiliza de manera eficaz.
– Deje que lo adivine. Estudió Económicas.
– Sí. ¿Y tú? ¿Cómo es que empezaste a trabajar para Nadim?
– El estaba en Dallas, pasando varias semanas. Su secretaria tuvo un problema de salud y tuvo que volver a El Deharia. Yo había trabajado con ella y al parecer, le había hablado bien de mí a Nadim, así que me ofreció el trabajo.
– ¿Para ti fue amor a primera vista?
– Yo nunca he dicho que haya estado enamorada de él -contestó-. Hacía bien mi trabajo. Nunca tuve ninguna queja. Y, con respecto al resto, creo que los matrimonios de conveniencia todavía son una tradición en esta parte del mundo. Yo sólo estaba intentando organizar el mío.
– Para ser rica.
Kateb seguía sin entenderlo.
– No se trata de dinero.
– Eso dijiste también el otro día.
No parecía creerla y eso la molestó.
– No lo entiende. No puede entenderlo. Creció siendo un príncipe, rodeado de privilegios. Nunca le ha preocupado tener para comer. No sabe lo que es ver llorar a una madre porque no hay nada para la cena porque su marido se ha llevado todo el dinero. En una ocasión, se llevó hasta la televisión para venderla. Otra vez vendió el coche y mi madre tuvo que ir al trabajo andando durante un año, hasta que ahorró el dinero necesario para comprar otro.
Tomó aire antes de continuar.
– Era pobre. Muy pobre. La ropa que llevaba puesta era la que nos daban en la iglesia. Era humillante, llegar a clase y oír las risas y los comentarios porque llevaba puesta la ropa de otra niña. No sabe lo que es tener que vivir de la caridad.

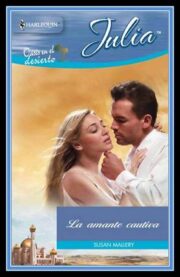
"La amante cautiva" отзывы
Отзывы читателей о книге "La amante cautiva". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La amante cautiva" друзьям в соцсетях.