El hecho era que se había recuperado de la herida, pero no de perder a Kell. La carcomía día y noche, eliminando su alegría de vivir y extinguiendo la luz de sus ojos.
No languidecía -era demasiado orgullosa para permitirse hacerlo- pero sólo existía en el limbo, sin planes o anticipación. Caminando por la playa, fijando la mirada en las olas, Rachel afrontó que tenía que hacer algo. Tenía dos opciones: podía intentar llegar hasta Kell, o no hacer nada. Pero simplemente darse por vencida, no hacer nada, no iba con ella. Él había tenido tiempo para cambiar de idea y volver, si hubiera ido, de modo que ella tenía que aceptar que no iba a volver sin un incentivo. Si él no venía, ella iría a él.
Simplemente tomar esa decisión hizo que se sintiera mejor que en meses, más viva. Llamó a Joe, cambio de dirección y subió a paso vivo por la playa hacia su casa.
No sabía como llegar a él, pero tenía que comenzar por algún lado, de modo que llamó a información para conseguir el numero de la agencia de Virginia. Eso fue fácil, aunque dudaba que fuera tan fácil ponerse en contacto con Kell. Llamó, pero el operador que contestó al teléfono negó que alguien con ese nombre trabajase allí. No existía ninguna ficha sobre él. Rachel insistió en dejar un mensaje, de todas maneras. Si él sabía que había llamado, quizás le devolvería la llamada. Quizás la curiosidad no le permitiese ignorar el mensaje.
Pero los días pasaban y no llamaba, de modo que Rachel volvió a intentarlo y recibió la misma respuesta. No existía ningún registro sobre un Kell Sabin, comenzó a ponerse en contacto con toda la gente con la que había hecho negocios cuando era reportera, haciendo preguntas relacionadas con el modo de ponerse en contacto con alguien resguardado por el secreto de la red de inteligencia. Le envió mensajes a través de cinco personas distintas, pero no tenía modo de saber si alguno de ellos realmente le había llegado. Siguió llamando, esperando que a la larga el operador se sintiese tan frustrado que le pasara a otro su mensaje.
Durante un mes lo intentó. Llegó y pasó la Navidad, igual que las fiestas de Año Nuevo, pero el motor de su vida estaba encendido de algún modo en el intento de contactar con Kell. Le llevó un mes admitir que no había modo de hacerle llegar un mensaje, o que él los había recibido y aún no había llamado.
El darse por vencida de nuevo, después de ese dolor tan grande, era casi más de lo que podía soportar. Durante un tiempo había tenido esperanzas. Ahora no tenía nada.
No se había permitido llorar; había parecido algo sin sentido, y realmente había intentado levantarse y continuar. Pero esa noche Rachel lloró como no había llorado desde hacía meses, acostada sola en la cama que había compartido con él, con la dolorosa soledad. Le había ofrecido todo lo que tenía y era y él se había marchado. Las largas horas de la noche se arrastraron, y ella yació con los ojos abiertos y ardientes, mirando fijamente la oscuridad.
Aún no se había dormido cuando sonó el teléfono a la mañana siguiente, y su voz era aburrida cuando contestó.
– ¿Rachel? -pregunto Jane con vacilación-. ¿Estás?
Con un esfuerzo Rachel se animó.
– Hola, Jane, ¿Cómo estás?
– Redonda -dijo Jane, resumiéndolo en una palabra-. ¿Te gustaría que fuera a hacerte una visita? Te advierto, lo hago con una segunda intención. Puedes perseguir a los niños mientras yo me siento con los pies en alto.
Rachel no supo como podría soportar ver a Jane y Grant tan felices juntos, rodeados de sus niños, pero hubiera sido una bajeza negarse.
– Sí, por supuesto -se obligó a responder.
Jane guardó silencio, y demasiado tarde Rachel recordó que nada pasaba por alto para Jane. Y siendo Jane, fue directa al grano.
– Es Kell, ¿no es eso?
La mano de Rachel apretó el auricular, y cerró los ojos por el dolor que le causaba el simple hecho de oír su nombre. Tantas personas habían negado su existencia que la aturdió que Jane lo trajera a colación. Trato de hablar, pero su voz se paró; entonces comenzó a llorar de nuevo.
– He intentado llamarle -dijo destrozada-. No consigo llegar al final. Ni siquiera alguien admitirá que le conoce. Aunque le hayan dado mis mensajes, no ha llamado.
– Creía que cedería antes -dijo Jane.
Para entonces Rachel se había controlado otra vez, y pidió perdón a Jane por llorar. Se mordió el labio, prometiéndose que no volvería a pasar. Tenía que aceptar su pérdida y dejar de acongojarse.
– Mira quizás pueda hacer algo -dijo Jane-. Tendré que trabajar con Grant. Hablaré contigo después.
Rachel colgó el teléfono, pero no se permitió hacer hincapié en lo que había dicho Jane. No podía. Si sus esperanzas volvían a alzarse para volver a derrumbarse, eso la destruiría.
Jane fue en busca de Grant, y lo encontró en el granero, trabajando en el tractor. Hacia frío, pero a pesar del frío trabajaba sólo en mangas de camisa, y éstas estaban enrolladas hasta sus codos. Dos niñitos regordetes de pelo rubio blanquecino y ojos ambarinos, abrigados cómodamente contra el frío, jugaban a sus pies. Grant había comenzado a sacarlos con él, ahora que ella estaba tan grande con el embarazado que era duro salir persiguiendo a niños que empezaban a andar tambaleándose.
Cuando la vio se enderezó con una llave metálica en la mano. Velozmente su mirada se fijó sobre ella, y a pesar de su volumen una especial brillo iluminó sus ojos.
– ¿Cómo me pongo en contacto con Kell? -preguntó ella, yendo directa al grano.
Grant se vio cauteloso.
– ¿Por qué quieres ponerte en contacto con Kell?
– Por Rachel.
Pensativo, Grant miró a su esposa. Kell había cambiado su número de teléfono privado al poco tiempo de volver a casa, y Grant se había asegurado de que Jane no lo descubriera desde entonces. Era demasiado peligroso dejar que ella supiera cosas como ésa; tenía un genio certero para atraer problemas
– ¿Qué pasa con Rachel?
– Acabo de hablar con ella. Estaba llorando y sabes que Rachel nunca llora.
Grant la miró en silencio, pensando. No había muchas mujeres que hubieran hecho lo que había hecho Rachel. Ella y Jane no era mujeres normales, y aunque hacían las cosas de forma distinta, la verdad era que ambas eran mujeres fuertes. Luego bajó la mirada hacia los niñitos que jugaban felizmente en el heno, gateando sobre sus pies. Lentamente una sonrisa agrietó su cara dura. Kell era un buen hombre; merecía parte de esa felicidad.
– Bien -dijo, apartando la llave y agachándose para coger a los gemelos en brazos-. Entremos en casa. Haré que acepten la llamada. Pero por nada en este mundo te dejaré conseguir el número.
Jane le sacó la lengua, pero le siguió hasta la casa con una gran sonrisa en la cara.
Grant no dejaba detalles al azar; la hizo esperar en otra habitación mientras hacía la llamada. Cuando oyó sonar la línea la llamó, y ella corrió deprisa dentro para coger el auricular de su mano. Dio tres timbrazos más antes de que el teléfono fuese cogido desde el otro lado y una voz profunda dijese;
– Sabin.
– Kell -dijo ella alegremente-. Soy Jane.
Hubo un silencio sepulcral por un momento, y lo aprovechó.
– Se trata de Rachel.
– ¿Rachel? -su voz era precavida.
– Rachel Jones -dijo Rachel, pinchándolo-. ¿No la recuerdas? Es la mujer de Florida.
– Maldición, sabes que la recuerdo. ¿Algo va mal?
– Necesitas ir a verla.
Él suspiró.
– Mira, Jane, sé que tienes buenas intenciones, pero no hay nada que hablar. Hice lo que era necesario.
– Necesitas ir a verla -repitió Jane.
Algo en su voz le llegó, y ella oyó el repentino tono afilado de su voz.
– ¿Por qué? ¿Hay algo mal?
– Ha estado intentando contactar contigo -dijo evasivamente Jane.
– Lo sé. Me llegaron los mensajes.
– ¿Entonces por qué no la has llamado?
– Tengo mis razones.
Era el hombre mas terco, sin ataduras ni compromisos que alguna vez había conocido, excepto por Grant Sullivan; eran tal para cual. Pero incluso la piedra podía ser destruida por el golpe del agua, de modo que no se dio por vencida.
– Deberías haberla llamado.
– No serviría de nada -dijo agudamente él.
– Si tú lo dices -Jane volvió a lo mismo con agudeza-. ¡Pero al menos Grant se casó conmigo cuando supo que estaba embarazada!
Luego colgó de un golpe el teléfono con un ruido satisfactorio, y una sonrisa alegre se extendió por su cara.
Kell caminaba de un lado a otro por su oficina, pasándose la mano por el pelo negro. Rachel estaba embarazada, llevaba a su bebé. Contó los meses. Estaba de seis meses, ¿entonces por qué había esperado tanto tiempo para ponerse en contacto con el? ¿Había algo mal? ¿Estaba enferma? ¿En peligro de perder al niño? ¿Iba algo mal con el bebé?
La preocupación lo devoraba; era incluso peor que pasar por todos esos días desde que la dejó en el hospital. La falta y la necesidad no habían disminuido; más aún, habían aumentado. Sólo su sentido común había podido combatir la tentación que tenía de llamarla cada hora, su memoria no lograba olvidar la imagen de ella en el patio con la sangre mojando su ropa, y sabía que no podía continuar viviendo si su presencia la volviese a poner en peligro. La amaba más de lo que había sabido que un ser humano era capaz de amar; nunca antes había amado, pero cuando lo había hecho, lo hizo con toda el alma. Se extendía por sus huesos y sus músculos; no podía olvidarla ni por un momento. Cuando dormía en su recuerdo estaba el sujetarla en brazos, pero más a menudo yacía despierto, con el cuerpo duro y dolorido por el deseo de que su blandura lo rodease.
No conseguía dormir; su apetito había disminuido; su temperamento era un infierno. Aún no podía tener relaciones sexuales con otras mujeres, porque el simple hecho era que las otras mujeres no le tentaban lo suficiente como para despertarle. Cuando cerraba los ojos por la noche veía a Rachel, con su liso pelo oscuro y sus ojos claros, grises, y la saboreaba con la lengua. Recordaba su franqueza, su honradez, y los juegos que jugaban otras mujeres para atraerle no surtían efecto.
Ella iba a tener a su bebé.
Los mensajes que le habían estado llegando lo habían estado volviendo loco, y una docena de veces había intentado coger el teléfono. Todos los mensajes eran iguales, breves y sencillos. “Llámame. Rachel”. Dios mío, como había deseado, sencillamente oírla otra vez, pero ahora esos mensajes cobraban un mayor sentido. ¿Había querido decirle que iba a ser padre, o era algo más urgente que eso? ¿Iba algo mal?
Intentó coger el teléfono y en verdad marcó el número, pero colgó de golpe antes de que el teléfono pudiera comenzar a sonar. El sudor se desató en su frente. Quería verla, asegurarse de que todo estaba bien. Quería verla a ella, una sola vez, la persona más importante y redondeada por su niño, aunque no recibiese nada más en su vida.
Llovía al día siguiente mientras conducía por la estrecha carretera privada que conducía a la playa y la casa de Rachel. El cielo estaba llorando y poniéndose gris, vertiendo malhumoradamente la lluvia como si nunca fuese a detenerse. La temperatura rondaba los diez grados pero eso parecía caluroso después de haber pasado veinte años en Virginia, y el informe meteorológico de la radio había prometido cielos despejados y una subida de la temperatura para el día siguiente.
Había hecho los preparativos para volar a Jacksonville, después había tomado un avión a Gainesville, dónde alquiló un coche. Fue la primera vez que salía andando de la oficina así, pero después de lo sucedido ese verano, nadie lo cuestionó. No hubiera servido de mucho si lo hubieran hecho; una vez que Sabin decidía ponerse en marchar, se ponía en marcha.
Detuvo el coche delante de la casa y salió, agachándose contra la lluvia. Joe estaba en los escalones delanteros, gruñendo y era tan parecido a antes que una sonrisa apremiante tiró de la boca de Kell.
– Joe, siéntate-dijo él. Las orejas del perro se alzaron ante esa voz y la orden, y un ladrido saltó hacia Kell, sacudiendo la cola.
– Esto es un verdadero saludo -dijo Kell, inclinándose para frotar la cabeza del perro-. Sólo espero que Rachel esté igual de contenta de verme.
Después de que hubiera ignorado sus mensajes bien podía darle con la puerta en las narices. A pesar del frío sintió como comenzaba a sudar, y su corazón golpeaba violentamente contra sus costillas. Estaba tan cerca de ella; ella estaba al otro lado de la puerta, y él estaba temblando por la anticipación, su vientre endureciéndose. Maldición, eso era justamente lo que necesitaba.
Se estaba empapando, de modo que corrió a toda velocidad a través del patio y brinco sobre el porche de un salto, despreciando las escaleras. Dio un golpe contra el marco de la puerta metálica, e impacientándose volvió a hacerlo, más fuerte.

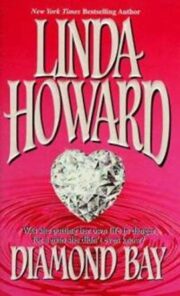
"La Bahia Del Diamante" отзывы
Отзывы читателей о книге "La Bahia Del Diamante". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La Bahia Del Diamante" друзьям в соцсетях.