La agente sabía muchas más cosas sobre la casa que Sarah o Stanley. Pese a los tres cuartos de siglo que había pasado en ella, Stanley nunca sintió un verdadero apego por la casa. Para él siempre fue una mera inversión y el lugar donde dormía. Nunca se preocupó por decorarla y nunca ocupó las dependencias principales. Era feliz viviendo en el cuarto del ático.
– Creo que fue entonces, en 1930, cuando el señor Perlman compró la casa. Pero jamás me mencionó a los Beaumont.
– Creo que el señor de Beaumont murió unos años después de que su esposa le dejara. Por lo visto, no volvió a saber nada de ella. O quizá esa sea la versión romántica de la historia. Me gustaría obtener más datos para el folleto.
Guardaron silencio mientras Sarah luchaba con las llaves. Finalmente, la pesada puerta de bronce y cristal cedió con un lento chirrido. Había pedido a la enfermera que descorriera la cadena antes de irse para poder acceder a la casa por la entrada principal. La puerta se abrió y reveló una profunda oscuridad.
Avanzó unos pasos y miró a su alrededor buscando un interruptor, seguida de Marjorie. Ambas se sentían en parte intrusas, en parte niñas curiosas. La agente abrió un poco más la puerta para que el sol les iluminara el camino, y fue entonces cuando vieron el interruptor de la luz. La casa tenía ochenta y tres años e ignoraban si seguiría funcionando. Había dos botones en el vestíbulo de mármol. Sarah apretó los dos y nada ocurrió. A través de la tenue luz pudieron ver que las ventanas del vestíbulo estaban tapadas con tablones.
– Debí traer una linterna -dijo Sarah, ligeramente irritada.
Aquello iba a ser más difícil de lo que había imaginado. En ese momento Marjorie se llevó una mano al bolso y le tendió una. Había traído otra para ella.
– Las casas antiguas son mi pasatiempo.
Encendieron las linternas y miraron a su alrededor. Había pesados tablones en las ventanas, un suelo de mármol blanco bajo sus pies que parecía no terminar nunca y una enorme araña de luces sobre sus cabezas, aunque probablemente los años habían deteriorado los cables que la conectaban al interruptor, junto con todo lo demás.
El vestíbulo, espacioso y de techos altos, estaba recubierto de bellos paneles y flanqueado por sendas estancias destinadas, probablemente, a sala de espera para las visitas. No había un solo mueble. El suelo de las dos salas de espera era de madera antigua, muy bonita, y las paredes estaban decoradas con artesonados labrados que parecían proceder de Francia. Y en cada una de ellas había una espectacular araña de luces. Stanley había comprado la casa totalmente vacía, pero en una ocasión le contó a Sarah que los antiguos propietarios habían dejado todos los apliques y lámparas originales. Entonces ella y Marjorie vieron que también había una chimenea de mármol antiguo en cada estancia. Las dos salas eran de idéntico tamaño y podrían transformarse en exquisitos estudios o despachos, según la futura utilidad que se le diera a la casa. Quizá la de un hotel pequeño y elegante, o un consulado, o el hogar de alguien increíblemente rico. Por dentro parecía un pequeño palacio francés, y Sarah siempre había pensado eso mismo de la fachada. En toda la ciudad, y probablemente en todo el estado, no había otra casa de ese estilo. Era la típica mansión o pequeño castillo que uno esperaría ver en Francia. Y el arquitecto, según le contó Marjorie, era francés.
Cuando se adentraron en el vestíbulo de mármol divisaron una enorme escalera en el centro. Tenía los peldaños de mármol blanco y un pasamanos de bronce a cada lado. Ascendía majestuosamente hacia las plantas superiores, y era fácil imaginarse a hombres con chistera y frac y mujeres con vestidos de noche circulando por ella. Arriba de todo pendía una araña de luces gigantesca. Sarah y Marjorie retrocedieron con cautela, las dos pensando lo mismo. Después de todos esos años era imposible conocer el grado de seguridad de la casa. De repente Sarah temió que pudiera caerse. Y mientras retrocedían, al otro lado divisaron un inmenso salón con cortinajes en las ventanas. Se acercaron para comprobar si estaban cubiertas por tablones y las pesadas cortinas se les deshicieron en las manos. Las ventanas eran, en realidad, puertaventanas que conducían al jardín. Ocupaban una pared entera y solo tenían tablones en la parte superior, formando semicírculos. Al descorrer las cortinas del resto de las ventanas vieron que los cristales estaban sucios pero sin cubrir. El sol entró en la estancia por primera vez desde que Stanley Perlman compró la casa, y cuando miraron a su alrededor, Sarah abrió los ojos de par en par y soltó una exclamación ahogada. En un lado había una chimenea enorme, con una repisa de mármol, artesonado y paneles de espejos. Parecía un salón de baile. Los suelos de madera parecían tener varios siglos de antigüedad. También en este caso era evidente que habían sido extraídos de un castillo francés.
– Santo Dios -susurró Marjorie-. En mi vida he visto nada igual. Ya no existen casas como esta, y aquí desde luego nunca existieron.
Le recordaba a las «casitas» de Newport construidas por los Vanderbilt y los Astor. En la costa Oeste no había nada que se le pudiera comparar. Semejaba una miniatura del palacio de Versalles, justamente lo que Alexandre de Beaumont había prometido a su esposa. La casa era su regalo de bodas.
– ¿Estamos en el salón de baile? -preguntó, boquiabierta, Sararí. Sabía que había uno, pero jamás había imaginado algo tan bello.
– Creo que no -respondió Marjorie, disfrutando de cada minuto de su visita. Aquello era mucho mejor de lo que había imaginado-. Los salones de baile solían construirse en el primer piso. Esta estancia debe de ser el salón principal, o uno de ellos.
Al otro lado de la casa encontraron una estancia parecida pero algo más pequeña, conectada a la primera por una pequeña rotonda. La rotonda tenía suelos de mármol taraceado y una fuente en el centro con aspecto de haber funcionado en otros tiempos. Si se cerraban los ojos podía imaginarse esos grandes bailes y fiestas de los que solo se hablaba en los libros.
En la planta baja había otros salones más pequeños donde, explicó Marjorie, las damas de la antigua Europa podían descansar y aflojarse el corsé. También había varias despensas y cuartos de servicio donde se subía la comida preparada en las cocinas. En el mundo moderno las despensas podrían convertirse en cocina, pues hoy día nadie querría la cocina en el sótano. La gente ya no disponía de un ejército de sirvientes para que se pasara el día subiendo y bajando bandejas. Sarah divisó una hilera de montaplatos y al abrir uno para inspeccionarlo, una de las cuerdas se le quebró en las manos. En la casa no había señales que revelaran la presencia de roedores. Las cosas no estaban roídas y tampoco había moho ni humedad. El equipo de limpieza de Stanley se había encargado de mantener la casa limpia, pero, así y todo, el paso del tiempo había hecho sus estragos. En la planta baja también encontraron seis cuartos de baño, cuatro de mármol, evidentemente para los invitados, y dos más sencillos, de baldosa, para el servicio. El espacio destinado al numeroso personal doméstico que probablemente habían tenido era extenso.
Marjorie y Sarah se dispusieron a visitar las demás plantas. Sarah sabía que la casa tenía ascensor, pero Stanley nunca lo había utilizado. De hecho, lo había mandado acordonar, pues pensaba que utilizarlo en la actualidad podía ser peligroso. Stanley había subido y bajado valientemente las escaleras hasta que las piernas le fallaron. Y cuando ya no pudo caminar, dejó de bajar.
Marjorie y Sarah avanzaron con tiento hasta la majestuosa escalera situada en el centro del vestíbulo admirando hasta el último detalle a su alrededor, suelos, marquetería, artesonado, molduras, ventanas, arañas de luces. El techo que se alzaba sobre la gran escalera tenía una altura de tres plantas y dominaba el cuerpo principal de la casa. Por encima estaba el ático donde había vivido Stanley y por debajo el sótano. La escalera, con todo su esplendor y elegancia, ocupaba un amplio espacio en el centro.
Descolorida y gastada, la alfombra que cubría la escalera parecía persa, y las barras que la fijaban a los escalones eran de fino bronce con una pequeña cabeza de león en cada extremo. Hasta el último detalle de la casa era exquisito.
El primer piso acogía otros dos salones espléndidos, una sala de día con vistas al jardín, una sala de juego, una sala de música dotada en otros tiempos de un piano de cola y el extraordinario salón de baile del que Sara y Marjorie habían oído hablar. Era, efectivamente, una réplica exacta de la Sala de los Espejos de Versalles. Cuando Sarah descorrió las cortinas para dejar entrar la luz, como había hecho en las demás estancias, casi se le escapó un grito. En su vida había visto nada tan bello. Ahora sí que no podía entender por qué Stanley se había negado a vivir en la casa. Era demasiado bonita para permanecer vacía tantos años, sin ser amada. Pero era evidente que a Stanley le había traído sin cuidado esa clase de esplendor y elegancia. A él solo le importaba el dinero, y de repente Sarah sintió una profunda tristeza. Finalmente comprendía lo que el anciano quería decirle. Stanley Perlman no había malgastado su vida, pero se había perdido muchas cosas buenas. No quería que a Sarah le ocurriera lo mismo, y ahora comprendía por qué. Esa casa simbolizaba todo lo que Stanley había poseído pero en realidad no había tenido. Jamás la amó ni disfrutó de ella, nunca se permitió ampliar los horizontes de su vida. La habitación del ático donde había pasado tres cuartos de siglo simbolizaba su vida, y lo que nunca había tenido: compañía, belleza, amor. Sarah se sintió apesadumbrada. Ahora comprendía mejor a Stanley.
Al final de la majestuosa escalera, en la segunda planta, tropezaron con una enorme puerta de doble hoja. Sarah supuso que estaba cerrada con llave. Forcejearon con ella y cuando estaban a punto de rendirse, la puerta cedió, revelando una colección de habitaciones tan bellas y acogedoras que, por fuerza, tenía que tratarse de la suite principal. Un rosa pálido, apenas perceptible, cubría las paredes. El dormitorio, con vistas al jardín, tenía una decoración digna de María Antonieta. Había una sala de estar, varios vestidores y dos extraordinarios cuartos de baño de mármol, más grandes que el apartamento de Sarah, obviamente diseñados para Lilli y Alexandre. Las piezas eran exquisitas, el suelo de ella de mármol rosa, el de él de mármol beige, ambos de una calidad digna de los Uffizi de Florencia.
Dos salitas flanqueaban la entrada a la suite principal, y al otro lado estaban lo que debían de ser los cuartos de sus hijos, uno claramente para una niña y otro para un niño. Los vestidores y los cuartos de baño estaban revestidos de bellos azulejos con dibujos de flores y veleros. Cada hijo gozaba de un espacioso dormitorio dotado de grandes ventanales. También había un enorme cuarto de juegos y habitaciones más pequeñas, probablemente para las institutrices y criadas que atendían cada una de sus necesidades. Mientras Sarah miraba a su alrededor con tierno asombro, le asaltó una duda y se volvió hacia Marjorie.
– Cuando Lilli se marchó, ¿se llevó a sus hijos con ella? Si lo hizo, no me extraña que Alexandre estuviera destrozado.
El pobre hombre habría perdido no solo a su bella esposa, sino también a sus hijos, además de todo su dinero. Semejante pérdida habría bastado para hundir a cualquiera, y más aún a un hombre.
– Creo que no -respondió pensativamente Marjorie, haciéndose la misma pregunta-. La historia que leí sobre ellos y la casa no decía mucho al respecto. Contaba que Lilli había «desaparecido». No me llevé la impresión de que los niños se hubieran ido con ella.
– ¿Qué crees que fue de ellos y de su padre?
– Quién sabe. Alexandre murió relativamente joven, supuestamente de pena. La información que leí no decía nada sobre su familia. Creo que se extinguió. En San Francisco ya no queda ninguna familia con ese apellido. A lo mejor regresaron a Francia, a sus raíces.
– O a lo mejor murieron -dijo Sarah con pesar.
Sarah condujo a Marjorie hasta la escalera de servicio y juntas subieron al ático. Se detuvo en el pasillo con la mirada gacha mientras Marjorie procedía a inspeccionar las habitaciones. No quería ver el cuarto donde Stanley había vivido. Sabía que le daría mucha pena. Cuanto le importaba de él estaba ahora en su corazón y en su pensamiento. No necesitaba ver su cuarto, ni la cama donde había fallecido. La parte de Stanley que amaba estaba con ella. El resto carecía de importancia. Se acordó de El Principito, el relato de Saint-Exupéry que tanto le gustaba, y su frase favorita: «Lo verdaderamente importante en la vida es invisible a los ojos, solo el corazón puede verlo». Ella sentía eso con respecto a Stanley. Siempre lo llevaría en el corazón. Él había sido un gran regalo en su vida durante sus tres años de amistad. Nunca lo olvidaría.

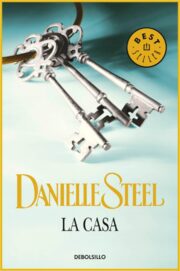
"La casa" отзывы
Отзывы читателей о книге "La casa". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La casa" друзьям в соцсетях.