No había nada que ella pudiera hacer. Se quedó un largo rato en el sofá, mirando al vacío. Pensó en el arquitecto que había conocido esa tarde y en su difícil compañera francesa. Recordó lo que Marjorie le había contado, que Marie-Louise había dejado a Jeff varias veces para irse a París, pero que siempre volvía. También Phil. Sabía que se verían por la mañana, o en algún momento durante el sábado, cuando a él le apeteciera llamarla. Pero en esa solitaria noche de viernes eso era poco consuelo. Phil ni siquiera se dignó a llamarla cuando llegó a casa. Sarah estuvo levantada hasta la medianoche, trabajando y esperando oír el teléfono. Cuando Phil estaba disgustado, en su vida no había espacio para nadie más. El mundo giraba a su alrededor, o por lo menos eso pensaba él. Y, por el momento, no se equivocaba.
7
Sarah no tuvo noticias de Phil hasta las cuatro de la tarde del sábado. La llamó al móvil cuando ella se hallaba haciendo recados. Le dijo que todavía le duraba el mal humor y le prometió que la invitaría a cenar para compensarla. Apareció a las seis con una chaqueta deportiva y un jersey, y había reservado mesa en un restaurante nuevo del que Sarah hacía semanas que oía hablar. Finalmente disfrutaron de una velada encantadora que compensó el tiempo que habían estado separados. Phil incluso se quedó más horas de lo habitual el domingo, de hecho hasta bien entrada la tarde. Siempre compensaba de algún modo a Sarah cuando le daba plantón y eso hacía más difícil enfadarse con él. Por eso seguían juntos. Phil le daba una de cal y otra de arena.
Durante la cena en el restaurante nuevo Sarah le había mencionado su visita a la casa de Stanley, pero enseguida advirtió que el tema le traía sin cuidado. Phil comentó que, por lo que contaba, parecía un montón de escombros. Le costaba creer que hubiera alguien dispuesto a dedicarle todo ese trabajo, y cambió de tema antes de que Sarah pudiera contarle lo de la reunión con los arquitectos. Sencillamente, no le interesaba. Prefería hablar de un nuevo asunto en el que estaba trabajando. Era otro caso de acoso sexual, pero mucho más transparente que el que había cerrado esa semana. Desde el punto de vista legal era fascinante, y el domingo por la tarde Sarah estuvo un buen rato analizándolo con él. Vieron una película de vídeo y antes de que Phil se marchara, hicieron el amor. Fue un fin de semana corto pero dulce. Phil tenía un don especial para salvar las situaciones, para tranquilizar a Sarah y retenerla.
El lunes Sarah se marchó a trabajar de un humor excelente e impaciente por conocer a los herederos de Stanley. Cinco de ellos no habían podido dejar sus trabajos y vidas en otras ciudades, y los dos primos de Nueva York estaban demasiado mayores y enfermos para viajar. Así pues, esperaba a doce. Sarah había pedido a su secretaria que preparara la sala de juntas con café y pastas. Sabía que lo que se avecinaba iba a ser una gran sorpresa para todos. Cuando llegó, algunos herederos ya estaban esperando en el vestíbulo. Dejó la cartera en el despacho y salió a recibirlos. Al primero que vio fue al director de banco de St. Louis, un hombre de sesenta y tantos años y aspecto distinguido. Le había contado que era viudo y tenía cuatro hijos mayores, y Sarah había intuido, por la conversación, que uno de ellos precisaba atención especial. Puede que, pese a tener dinero, el legado de Stanley le fuera de gran ayuda.
El último heredero apareció poco antes de las diez. Había ocho hombres y cuatro mujeres. Algunos se conocían, y mucho mejor que a Stanley, que para algunos no era más que un nombre. Los había que ni siquiera habían oído hablar de él y hasta ignoraban que hubiera existido. Dos de las mujeres y tres de los hombres eran hermanos y vivían repartidos entre Florida, Nueva York, Chicago, St. Louis y Texas. El hombre de Texas lucía un sombrero de vaquero y botas. Era el capataz de un rancho en el que llevaba trabajando treinta años, vivía en una caravana y tenía seis hijos. Su esposa había fallecido la primavera anterior. Los primos estaban charlando animadamente mientras Sarah se abría paso entre el grupo. Iba a proponerles visitar la casa de Stanley por la tarde. Pensaba que, como mínimo, debían verla antes de decidir qué hacer con ella. Había analizado las diferentes opciones, que explicaba detalladamente en una hoja junto con la estimación de Marjorie. Se trataba de un cálculo aproximado, pues hacía muchos años que no existía ni se vendía una casa de esas características, y el estado en que se encontraba afectaba a la cifra que podían pedir por ella. No existía un método exacto para calcular su precio. Pero Sarah quería concentrarse primero en la lectura del testamento.
Tom Harrison, el presidente de banco de St. Louis, se sentó a su lado en la sala de juntas. Sarah casi sintió que debía ser él quien pidiese silencio. El hombre llevaba un traje azul marino, camisa blanca, corbata azul de corte conservador y el pelo blanco perfectamente cortado. Sarah no pudo evitar pensar en Audrey. Tom tenía la edad idónea y mucha más clase que todos los hombres con los que había salido su madre. Seguro que hacían una buena pareja, pensó con una sonrisa mientras se volvía hacia los demás herederos. Las cuatro mujeres estaban sentadas a su derecha, Tom Harrison a su izquierda, y los demás se habían repartido por el resto de la mesa. Jake Waterman, el vaquero, ocupaba un extremo. Se estaba poniendo morado de pastas y ya iba por su tercera taza de café.
Los herederos la miraron atentamente cuando Sarah les pidió silencio. Tenía los documentos en una carpeta, delante de ella, junto con una carta lacrada que Stanley había entregado seis meses antes a una socia de Sarah, escrita de su puño y letra. Sarah desconocía su existencia y cuando la socia se la entregó esa misma mañana, le explicó que Stanley había dado instrucciones de que no la abriera hasta la lectura del testamento. El anciano había dicho que se trataba de un mensaje adicional para sus herederos que no alteraba ni hacía peligrar lo que él y Sarah ya habían estipulado. No era la primera vez que Stanley añadía unas líneas para ratificar y confirmar su testamento, y aseguró a la socia de Sarah que todo estaba en orden. Respetando los deseos de Stanley, Sarah no había abierto la carta y planeaba leerla después del testamento.
Los herederos la estaban mirando con expectación. Sarah se alegraba de que hubieran tenido la deferencia de acudir en persona en lugar de pedirle que enviara el dinero. Tenía la impresión de que a Stanley le habría gustado conocerlos a todos, o a la mayoría. Sabía que dos de las mujeres eran secretarias y no se habían casado. Las otras dos estaban divorciadas y tenían hijos mayores. Casi todos tenían hijos, unos más jóvenes que otros. Tom era el único que no parecía necesitar el dinero. Los demás habían hecho un gran esfuerzo para ausentarse del trabajo y pagarse el vuelo a San Francisco. Se diría que el premio que se disponían a recibir iba a cambiar sus vidas para siempre. Sarah sabía mejor que nadie que la cifra iba a dejarlos boquiabiertos. Estaba feliz de poder compartir este momento con ellos. Únicamente lamentaba que Stanley no pudiera estar presente, pero confió en que lo estuviera de espíritu. Contempló los rostros de las personas sentadas alrededor de la mesa. El silencio era sepulcral.
– En primer lugar, quiero darles las gracias por haber venido. Sé que para algunos de ustedes ha supuesto un gran esfuerzo. Sé que habría significado mucho para Stanley que acudieran hoy aquí. Lamento que no llegaran a conocerle. Era un hombre excepcional y maravilloso. Durante los años que trabajamos juntos llegué a sentir una gran admiración y respeto por él. Es un honor para mí conocerles y haber cuidado de su patrimonio. -Sarah bebió un sorbo de agua y se aclaró la garganta. Abrió la carpeta que tenía delante y sacó el testamento.
Leyó por encima el texto preliminar, explicando su significado. La mayoría tenía que ver con impuestos y con las medidas tomadas para proteger el patrimonio de Stanley. Habían reservado una suma más que suficiente para pagar los impuestos en el momento de la autenticación. Las partes que les había dejado de sus empresas no se verían afectadas por los impuestos que el patrimonio debía al gobierno federal y al estado. Eso pareció tranquilizarles. Tom Harrison comprendía mejor que los demás lo que Sarah estaba leyendo. Finalmente llegó a la lista de bienes, repartidos en diecinueve partes iguales.
Sarah dijo los nombres por orden alfabético, incluidos los de los herederos ausentes. Tenía una copia del testamento para cada uno de ellos a fin de que pudieran examinarlo más tarde o entregarlo a sus abogados. Todo estaba en orden. Sarah había sido muy meticulosa en su proceder.
Leyó la lista de bienes junto con una estimación actual de su valor allí donde era posible. Algunos bienes eran más difíciles de evaluar, como los centros comerciales en el Sur y el Medio Oeste que Stanley tenía desde hacía años, pero Sarah había elaborado una lista de valores comparables para darles una idea de lo que podían valer. Los herederos podrían conservar algunos bienes de forma individual, pero en otros casos tendrían que decidir conjuntamente qué hacer con ellos, vender sus participaciones o comprarlas a los demás. Sarah explicó cada caso por separado, y dijo que estaría encantada de asesorarles o de hablarlo con ellos cuando quisieran, o con sus abogados, y de hacerles recomendaciones basándose en su experiencia con la cartera y el patrimonio de Stanley. Algunas cosas todavía les sonaban a chino.
Había acciones, bonos, inmuebles, centros comerciales, edificios de oficinas, complejos de apartamentos y pozos de petróleo, la inversión más lucrativa de Stanley de los últimos años y, en opinión de Sarah, del futuro, sobre todo teniendo en cuenta el actual clima político internacional. En el momento de su fallecimiento había una considerable liquidez. Y luego estaba la casa, de la que dijo que les hablaría más detenidamente después de la lectura del testamento y para la que podía ofrecerles diferentes opciones. Los herederos la miraban en silencio, tratando de entender los conceptos que Sarah les exponía y la lista de bienes que abarcaba de una punta a otra del país. Eran demasiadas cosas para asimilarlas de golpe y ninguno entendía muy bien qué significaban. Era prácticamente otro idioma, salvo para Tom, que miraba a Sarah sin poder dar crédito a lo que estaba oyendo. Aunque desconocía los detalles, podía imaginar lo que todo eso implicaba y se estaba esforzando por registrarlo en su mente.
– En los días venideros haremos una valoración exacta de todos los bienes. No obstante, basándonos en lo que ya tenemos, y en algunas estimaciones bastante ajustadas, actualmente el patrimonio de su tío abuelo está valorado, tras deducir los impuestos, que han sido manejados separadamente, en unos cuatrocientos millones de dólares. Según nuestros cálculos, eso representa para cada uno de ustedes un legado de aproximadamente veinte millones de dólares, que después de pagar sus correspondientes impuestos quedarán en unos diez millones. Dependiendo de los valores actuales del mercado podría darse una variación de algunos cientos de miles de dólares, pero creo que no me equivoco al afirmar que el legado ascenderá a unos diez millones netos para cada uno.
Sarah se recostó en su asiento y respiró hondo mientras los herederos la miraban en completo silencio, hasta que de repente estalló el caos y todos se pusieron a hablar al mismo tiempo. Dos de las mujeres empezaron a llorar y el vaquero soltó un aullido de felicidad que rompió el hielo e hizo que los demás estallaran en risas. Se sentían exactamente como él. No podían creérselo. Muchos llevaban toda su vida viviendo de un pequeño sueldo, o algunos ni eso, como Stanley en sus comienzos.
– ¿Cómo demonios consiguió amasar todo ese dinero? -preguntó uno de los sobrinos nietos. Era un policía de Nueva Jersey recién jubilado. Estaba intentando arrancar un pequeño negocio de sistemas de seguridad y, al igual que Stanley, no se había casado.
– Era un hombre brillante -dijo Sarah con una sonrisa.
Ser testigo de un acontecimiento que iba a cambiar tantas vidas era una experiencia sorprendente. Tom Harrison estaba sonriendo. Algunos herederos parecían avergonzados, en especial los que nunca habían oído hablar de Stanley. Era como ganar la lotería pero mejor, porque alguien a quien ni siquiera conocían se había acordado de ellos y quería que tuvieran ese dinero. Aunque Stanley no tenía familia cercana, las personas con las que estaba emparentado significaban mucho para él, a pesar de no haberlas conocido. Eran los hijos que nunca tuvo. Ese era su momento, una vez fallecido, de ejercer de padre afectuoso y benefactor. Para Sarah era un honor participar del mismo y lo único que lamentaba era que Stanley no pudiera verlo.

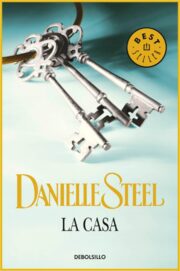
"La casa" отзывы
Отзывы читателей о книге "La casa". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La casa" друзьям в соцсетях.