Había planeado saldar la conversación con su cliente antes de que llegara Katie, pero el hombre no parecía querer marcharse y Nick estaba empezando a ponerse nervioso. En ese momento, ella apareció en la puerta y Nick cruzó los dedos, imaginando el desastre que podría causar aquella alocada chica. Pero Katie se dio cuenta de la situación y se sentó en una mesa lejos de ellos.
El cliente seguía sin intención de levantarse de la mesa y pasaron dos horas antes de que diera por terminada la charla. Nick estaba nervioso porque suponía que Katie estaría enfadada, pero la encontró sonriendo de oreja a oreja. Había estado charlando con otro de los parroquianos y no parecía de mal humor.
– Lo siento mucho, Katie, de verdad -se excusó él-. No había forma de cortarlo.
– No pasa nada. Era importante para ti, ¿no?
– Mucho. Llevo meses intentando que venga a mi despacho y, por fin, ayer aceptó tomar una copa conmigo. Eres muy comprensiva.
– ¿Qué esperabas? ¿Que tuviera una pataleta?
– No, pero hubiera entendido que estuvieras enfadada -contestó él.
– Hubiera querido estrangularlo, pero qué se le va a hacer.
En ese momento, a Nick se le ocurría pensar que Lilian también se habría comportado graciosamente, pero no hubiera dejado pasar la oportunidad de hacer algún comentario sobre su «mala organización».
– Vamos a cenar.
– Estupendo. Yo no me quejo, pero mi estómago sí.
– En el pub tienen restaurante…
– Oh, no, salgamos de aquí antes de que tu cliente se decida a volver -dijo ella.
– Tienes razón.
Había anochecido mientras caminaban por la orilla del río, observando las luces que brillaban en el agua y los barcos que lo cruzaban de lado a lado saludándose con las sirenas.
– Esto es precioso -suspiró Katie, apoyándose en la barandilla-. ¡Mira, Nick! Ése barco es un restaurante.
– Vamos -dijo él, tomándola de la mano.
Cuando llegaron, un camarero uniformado los acompañó hasta una mesa.
– ¿Puede colocarnos cerca de la ventana?
– Esas mesas están reservadas… -empezó a decir el hombre. Pero dejó la frase sin terminar cuando Nick le dio discretamente un billete-. Pero creo que podemos arreglarlo.
Nick se preguntaba qué le estaba pasando. No le gustaba hacer ese tipo de cosas pero, sobre todo, no quería desilusionar a Katie.
El camarero los llevó hasta una mesa iluminada por velas frente a la ventana. Había suficiente luz como para leer el menú, pero no tanta como para estropear la vista del río. En ese momento, el barco soltó amarras y empezaron a deslizarse por el agua.
Katie se dedicó a leer el menú, antes de elegir dos platos llenos de calorías.
– Ten cuidado -advirtió Nick-. Aunque ahora no engordes, es posible que empieces a hacerlo dentro de unos años.
– No engordaré -dijo ella, completamente convencida.
– Crees que todo va a ser como tú quieres, ¿verdad? -preguntó él, divertido-. Lo curioso es que sueles salirte con la tuya.
– No siempre, Nick. Hay algo que deseo con todas mis fuerzas, pero ahora no estoy más cerca de conseguirlo que hace cinco años.
– Cuéntame qué es.
– Te lo contaré algún día, si… si las cosas salen como yo quiero. Además, comer lo que quiera sin engordar es muy fácil para mí. Quemo las calorías bailando -se encogió ella de hombros. Llevaba una chaqueta de lino y debajo una blusa de seda, sobre la que colgaba una cadenita de oro con una piedra brillante-. Es bonito, ¿verdad? -preguntó, cuando se dio cuenta de que él lo estaba mirando.
– Sí. ¿Lo compraste en Australia?
– ¿Qué? Pero si me lo regalaste tú.
– ¿Yo? -preguntó él, incrédulo-. ¿Cuándo?
– Me lo regalaste el día de la boda de Isobel.
– Es verdad -recordó él entonces-. Se supone que el padrino tiene que hacerle un regalo a la dama de honor. Al menos, eso fue lo que me dijo Isobel.
– ¿Te sentó muy mal tener que comprarle un regalo a tu peor enemigo?
– La verdad es que lo eligió Isobel. Ni siquiera lo vi hasta que abriste la caja.
– Ah -dijo ella suavemente.
– Era lo mejor. Isobel sabía lo que te gustaba y yo no tenía ni idea.
– Sí, claro -asintió ella. Nick estaba sirviendo una copa de vino en ese momento y no se percató de su expresión de tristeza.
– Katie, ese Rachett me preocupa. ¿Quién es?
– ¿Has oído hablar de Ekton, Rachett y Proud?
– Es una de las empresas más importantes del mundo. ¿Es ese Rachett?
– Su padre es ese Rachett. Mi padre tiene algunos negocios con él y una vez nos invitó a una fiesta en su casa. Así conocí a Jake.
– ¡Vaya! O sea, que podrías convertirte en una multimillonaria.
– Eso no tiene gracia. No me gusta Jake, pero no hay forma de convencerlo.
– Probablemente nunca ha tenido que aceptar una negativa.
– No. Pero no me imaginaba que me seguiría hasta Londres.
– Me sorprende que no haya ido a casa.
– Es inteligente. Me envía flores, regalos, me llama por teléfono. Al final, tengo que salir con él para no parecer una grosera.
– Si se atreve a aparecer en mi casa, se llevará una sorpresa.
– Nick, ten cuidado. Tengo que pensar en mi padre.
– Pero es intolerable que tu padre te ponga en esa posición.
– Mi padre no sabe nada, Nick. Creí que marchándome de Australia se olvidaría de mí, pero parece que no ha funcionado. Además, -siguió diciendo ella en un tono más alegre- me apetecía volver al viejo continente para ver si seguía funcionando sin mí.
– Pues has dejado al viejo continente de una pieza -sonrió Nick-. Igual que a mí.
– Te recuperarás -rió ella-. Algún día.
– Algún día, ¿no? Tengo canas que no tenía antes de que tú vinieras. No tienes idea del tiempo, haces lo que te da la gana, eres desorganizada…
– No es verdad -protestó ella-. El otro día me pasé la mañana arreglando el apartamento.
– Lo sé. Aún sigo buscando la mitad de mis cosas. Mis cajones están llenos de calcetines solitarios, llorando por sus compañeros perdidos.
– Sólo estuve limpiando. Eres muy injusto conmigo -protestó ella, poniendo cara de tristeza.
– No te molestes, Katie. Te conozco demasiado bien para eso.
– De eso nada -rió ella-. No me conoces en absoluto.
– Claro que sí. Nunca lloras de verdad. Eres la persona más alegre que conozco. Es una de las cosas que más me gustan de ti.
– ¿Quiere decir que hay cosas que te gustan de mí? Por favor, dímelas todas.
– No hay más -dijo él, echándose atrás-. Eres un horror.
– Pero si has dicho…
– Sólo estaba siendo amable.
– ¿Tú, amable conmigo?
– Termina tu plato -sonrió él-. Están deseando servirnos el segundo.
Siguieron charlando alegremente durante el resto de la cena. La alegre disposición de Katie hacía que fuera estupenda compañía. Nick incluso se atrevió a contar un chiste. A Lilian no le contaba chistes porque siempre tenía que explicárselos y perdían la gracia.
– ¿Lo ves? -rió Katie-. No eres tan estirado como pretendes.
– Muchas gracias, señorita.
Tenía la impresión de que ya había vivido aquel momento antes. Había ocurrido cuando se encontraron en la estación el primer día, una sensación extraña de que Isobel y Katie tenían algo misterioso en común. Era como si entre ellos hubiera un fantasma, alguien que era exactamente igual que Katie, pero no era ella.
– ¿Qué pasa?
– Nada -contestó él apresuradamente. Si le contara a Katie aquellos pensamientos, se reiría de él.
Siguieron cenando amigablemente y también durante el camino de vuelta a casa. Hasta que Nick lo estropeó todo advirtiéndola de nuevo sobre el club en el que pretendía trabajar como camarera. Katie se negaba a escucharlo y él insistía en que era una idea estúpida. Volvieron a discutir de nuevo, aquella vez acaloradamente y cuando llegaron a casa, no se hablaban.
Patsy, que se había ido a la cama una hora antes, pudo escuchar cómo se daban unas frías buenas noches antes de cerrar cada uno la puerta de un portazo.
A la mañana siguiente, no dijo nada, pero había hecho un plan la noche anterior y estaba pensando cuál era la mejor forma de llevarlo a la práctica.
Patsy llegó a la oficina unos minutos antes que él y, cuando Nick entró en el despacho, ella lo esperaba con una taza de café en la mano.
– Gracias, Patsy -sonrió Nick-. El café está tan bueno como siempre.
– No me sonrías así. Anoche oí cómo tratabas a la pobre Katie.
– ¿Y qué pasa con el pobre Nick.
– ¡Ja!
– Está despedida, señorita Cornell.
– Muy bien. ¿Tan despedida como la semana pasada cuando te regañé por culpar a Katie de que tú hubieras perdido tu corbata favorita?
– Vale, vale. Lo siento. Es que entre tú y el bichejo, me tenéis hecho polvo.
– Entonces, te alegrará saber que me marcho.
– Lo del despido era una broma, Patsy.
– Quiero decir que me voy de tu apartamento.
Nick se quedó pálido.
– No puedes abandonarme ahora.
– Me temo que tengo que hacerlo. Jack, mi hijo pequeño, me ha rogado que vaya a su casa unos días. Ha tenido una pelea con su mujer y necesita que vaya para que hagan las paces.
– Yo también te necesito.
– No tanto como él. Si me quedo con los niños, Brenda y él tendrán más tiempo para estar solos y arreglar sus diferencias.
– De acuerdo -suspiró él, sabiendo que no habría forma de convencerla.
Más tarde, Patsy se metió en su despacho y marcó un número de teléfono.
– Brenda, ¿qué te parece invitar a tu suegra a pasar unos días en tu casa? ¡Estupendo! Llegaré esta tarde. No se lo digas a Jack. Será una sorpresa.
Capítulo 5
Nick tenía que admitir que, a primera vista, El Papagayo alegre no daba mala impresión. Estaba en una calle bien iluminada y tenía una entrada elegante, con un portero uniformado.
Un hombre con corbata blanca le pidió que lo acompañara por unas escaleras decoradas como si estuvieran en la jungla. Sonidos de animales le llegaban en la distancia. Había papagayos que aparecían y desaparecían y tardó un minuto en darse cuenta de que eran hologramas.
– El último grito de la ciencia para disfrute de nuestros clientes -dijo su acompañante-. Sígame, señor.
Una vez dentro, Nick tuvo que pararse un momento mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad. Por fin podía ver las mesas colocadas alrededor de una pista de baile. Había bastantes parejas y empezó a relajarse. No parecía un lugar de mala nota.
Varias jóvenes se movían alrededor de las mesas con bandejas en la mano. Todas llevaban una especie de bañador de lentejuelas rojas, azules o verdes y sus traseros estaban adornados con plumas de colores a juego.
Los camareros iban vestidos de camareros, pero con trajes de colores brillantes. Uno de ellos, vestido de color verde lima, lo llevó hasta una mesa cerca de la pared. La lámpara de la mesa simulaba una piña y el holograma de un papagayo lo desconcertaba apareciendo y desapareciendo a su lado.
– La camarera vendrá enseguida, señor -dijo el camarero, antes de alejarse.
Nick tenía tiempo de mirar a su alrededor. Las camareras se movían con agilidad entre las mesas y por sus sonrisas congeladas, podía imaginar que estaban hartas de su trabajo.
Pobre Katie, pensaba. El sitio no era tan malo como había creído, pero no pensaba dejarla allí. Aquella tontería tenía que terminar, se decía.
Pensar en Katie con aquel traje, estudiada por cientos de ojos masculinos, le hacía sentirse enfermo. El sitio sería todo lo respetable que quisiera, pensaba, pero no era suficientemente bueno para su Katie, para la hermana de Isobel, se corrigió a sí mismo apresuradamente.
Un papagayo amarillo se dirigía en ese momento hacia él, moviendo alegremente las plumas.
– ¿Qué desea…? ¡Nick! ¿Qué estás haciendo aquí?
– ¿Sorprendida? Deberías haberte imaginado que vendría. Siéntate conmigo, Katie.
– No puedo. Sólo tengo un minuto.
– No voy a quedarme aquí. Pienso llevarte a casa. Ve a cambiarte.
La sonrisa de Katie se volvió más ancha que nunca.
– El champán es muy bueno, señor…
– No quiero champán -dijo él, con firmeza-. Quiero que hagas lo que te he dicho -añadió, tomándola del brazo.
– ¡No! -exclamó ella, apartándose. Nick se puso rojo al darse cuenta de cómo había reaccionado ella ante su roce-. Lo haga por ti. No quiero que tengan que echarte los gorilas.
– ¿Los gorilas? -repitió él, perplejo.
Katie señaló a dos hombres que los miraban con atención.
– Será mejor que pidas algo inmediatamente.
– De eso nada. Quiero que salgas de aquí.
Los gorilas se acercaron a ellos, como por casualidad.
– ¿Algún problema, Katie? -preguntó uno de ellos.

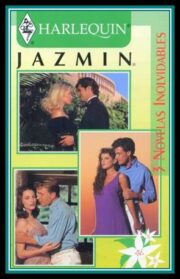
"La fuerza del destino" отзывы
Отзывы читателей о книге "La fuerza del destino". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La fuerza del destino" друзьям в соцсетях.