—Las mías sí. Confiaba tanto en Ladislas que le conté paso a paso los planes de mi padre para obligar a sir Eric a casarse conmigo.
—¡Oh, qué poco me gusta eso! —exclamó Aldo haciendo una mueca.
—Pues todavía hay más. Por aquella época yo era partidaria de las ideas de Ladislas y su grupo, porque quería que al menos siguiera siendo mi amante.
—Entonces, ¿era tu amante? —soltó Aldo estupefacto.
Anielka levantó hacia él unos ojos llenos de candor.
—Más o menos..., sí. Y como quería conservarlo..., creo que ya te di muestras de ello en dos ocasiones..., le dije lo que quería oír, le prometí que lo ayudaría a... ¿cómo lo expresaban Ladislas y sus amigos?..., ¡ah, sí!, a desplumar al gran pichón capitalista. ¿Te imaginas qué efecto le habría causado esa correspondencia a mi marido?
—Me lo imagino muy bien. Y también lo que ocurrió a continuación: enterneciste a Ferrals contándole la triste historia de un primo tuyo hundido en la miseria al que habías encontrado por un milagroso azar...
—Algo por el estilo. Le dije que era hijo de mi ama de cría, y en seguida le proporcionó un empleo como criado.
—Parece una novela. Las amas siempre están provistas de unos retoños tan molestos y descarriados como pintorescos. Y, desde luego, el asesino fue él, ¿verdad?
—Desde luego. Sin duda era el objetivo que perseguía, pero se había guardado muy mucho de decírmelo.
—Pero ¡demonios! ¿Por qué no se lo contaste todo a la policía en lugar de dejar que te detuvieran y te metieran en la cárcel? Si lo hubieras hecho, las acusaciones del secretario habrían tenido muy poca fuerza.
—¡Era imposible! No podía hacer eso sin poner en peligro mi vida. ¡Compréndelo! Ladislas no había venido solo a Inglaterra. Tenía unos camaradas..., una célula, decía él, encargada de protegerlo, de guardar lo que él obtuviera y de ayudarle a huir en caso de peligro. Y a mí ya me había advertido de que en tal caso no debía decir nada que pudiera dar una pista a la policía, o de lo contrario...
—De lo contrario, no debías esperar perdón ni compasión —dijo lentamente Aldo—. Estarías condenada a muerte.
—Eso es. Y además me dije que en prisión no tendría nada que temer, porque estaría protegida.
—De todo menos de la horca. Pero, desdichada, ¿no comprendes que si no descubren al verdadero asesino te expones a que te ahorquen?
—No, no lo creo. Mi padre se apresurará a regresar de América; él sabrá defenderme. Mejor que ese joven imbécil que sustituyó a sir Geoffrey Harden. Mi padre contratará a un buen abogado.
—Hablando de eso —dijo Aldo, sacando un papel del bolsillo—, me han recomendado a un abogado muy hábil y combativo. Llevo escritos aquí su nombre y dirección.
—¿Quién te lo ha recomendado?
—Por extraño que parezca, ha sido un alto funcionario de la policía. Pero yo también conozco un poco a sir Desmond Saint Albans, y aunque no me inspira una gran simpatía, al parecer cuando se pone la peluca se convierte en un luchador que defiende su causa como un perro su hueso. Para no omitir detalle, añadiré que cobra muy caros sus servicios, pero quizá valga la pena.
Ella cogió el papel, lo leyó y lo retuvo en la mano.
—Gracias —dijo—. Pediré que me defienda. El dinero no tiene importancia.
En ese momento entró la carcelera.
—Sir, el tiempo que se le ha concedido ha terminado.
—Sólo unas palabras más —le dijo Morosini, levantándose, y añadió dirigiéndose a Anielka—: Cuando veas a tu nuevo defensor, te suplico que le digas la verdad, toda la verdad. Por cierto, ¿cuál es el apellido de tu Ladislas?
—Wosinski. ¿Por qué me lo preguntas?
—¿No crees que lo más conveniente para ti sería que los encontraran a él y a su banda? Entonces ya no tendrías nada que temer. Trata de no perder la esperanza, Anielka. Confío en poder volver aquí. ¿No necesitas nada?
—Wanda vendrá a traerme unas pocas cosillas.
Sin añadir nada más, ni dar la mínima señal de satisfacción por la visita, la joven fue a reunirse con su guardiana, que corría y descorría ruidosamente el cerrojo de la puerta. Aldo no pudo soportar separarse de ella de este modo, así que la llamó.
—¡Anielka! ¿Estás segura de que no sigues enamorada de ese hombre al que te esfuerzas en proteger?
—Eres el último que debería hacerme esa pregunta, Aldo. Ya te la contesté hace unos meses en una nota, y mis sentimientos no han cambiado desde entonces.[5]
Por uno de esos pequeños milagros que sólo el amor puede realizar, Aldo tuvo la sensación de que un rayo de sol había venido a iluminar y prestar calidez a los grises y siniestros muros, por lo que salió de la cárcel caminando con paso alegre.
Justo cuando alcanzaba el coche que lo estaba aguardando, otro taxi se detuvo detrás del suyo. Una mujer corpulenta y de edad mediana se apeó de él y procedió a extraer del vehículo una maleta que parecía bastante pesada. Como hombre galante que era, Aldo se precipitó a ayudarla.
—Permita que lo haga yo, señora. Esto es demasiado para sus fuerzas.
—¡Oh, gracias, caballero! —dijo ella con acento extranjero, y acto seguido se echó a llorar.
Aldo reconoció entonces a Wanda, la fiel doncella de Anielka, que sin duda le traía aquellas «pocas cosillas» que la joven necesitaba.
—¡El señor Morosini! —exclamó ella entre dos sollozos—. ¿Está usted aquí? ¡Qué alegría, Dios mío, qué gran alegría!—Y se puso a llorar todavía con más fuerza.
—Si está tan contenta, debería calmarse —le aconsejó él. De súbito, se le ocurrió preguntar—: ¿A qué es debido que haya venido en taxi? ¿Acaso no quedan vehículos propios en casa de sir Eric?
—No quedan para mi pobre pequeña lady —contestó con indignación la doncella, que a la sazón parecía dominar el francés—. Ese horrible míster Sutton lo ha prohibido con el pretexto de que nadie debe hacer nada para ayudar a una..., a una asesina. ¡Oh, es... es espantoso!
—Para ser inglés, este hombre conoce muy poco las leyes de su país, que dicen que todo detenido es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.
—Si es así, ¿por qué mi pobre pequeña está en la cárcel?
—Es lo que llaman prisión preventiva. ¿Va usted a llevarle esta maleta?
—Sí, me ha pedido varias cosas. Pobre ángel mío, ella que es tan…
Interrumpiendo el panegírico de Anielka, que a buen seguro iba a ser muy largo, Aldo condujo a Wanda hasta la puerta de Brixton y le dijo que la esperaría para acompañarla a casa.
—Un solo coche bastará para los dos. Voy a despedir su taxi.
—¿De verdad quiere esperarme?
—Claro. Así podremos hablar un rato. ¡Pero no se entretenga demasiado!
—¡Oh, no! Si no me permitirán verla. Dejo la maleta al portero y vuelvo en seguida.
Unos minutos después estaba de regreso. Se sentó en el taxi junto a Aldo y éste se apresuró a abordar el tema.
—Acabo de darle a su señora el nombre y la dirección de un abogado de valía. Parece ser que hasta ahora la han defendido muy mal.
—¡Ah, eso sí que es verdad! Jamás debería haber acabado en la cárcel. Y si no fuera por ese mentiroso de secretario...
—Ya estoy al corriente de eso —la cortó Morosini—. Me gustaría que me hablara del que ha desaparecido, un tal Ladislas Wosinski, que entró a servir en la casa con un nombre falso. Aunque no me explico por qué se tomó la molestia de cambiarse el nombre, puesto que sir Eric nunca había oído hablar de él.
—Sir Eric no, pero el señor conde se habría puesto furioso si se hubiera enterado de que estaba en la casa. Mi tesoro se habría visto en un buen aprieto.
—Supongo que a estas alturas el conde ya lo sabe. Ayer le vi llegar a la mansión de Grosvenor Square. No se quedó allí mucho rato y al salir parecía furioso, aunque hacía esfuerzos por contenerse.
Wanda alzó los ojos al cielo y juntó las manos al rememorar lo ocurrido.
—¡Oh! El señor conde tuvo una tremenda discusión con Sutton a causa de lo que éste había hecho y también a causa del criado polaco, pero gracias a Dios el secretario sólo conoce a un tal Stanislas Razocki y el señor conde no sabe más que él.
—¿Qué es eso de «gracias a Dios»? Resulta que un hombre ha obligado a su señora a acogerlo en su casa, ha asesinado a su marido y luego ha huido cargándole el muerto, y a usted le parece que todo va perfectamente.
—Pues claro que sí. Ladislas Wosinski es un patriota de corazón noble, y si ha matado ha sido para proteger a la mujer de la que está enamorado..., porque todavía la quiere con toda su alma. Seguramente oyó cómo su marido la insultaba a gritos un poco antes.
—Ya sé que tuvieron una fuerte discusión, pero sin duda no era la primera vez.
—Sí, era la primera vez que reñían con tanta violencia. Desde hacía un tiempo, mi pequeña se negaba a acostarse con él. Tenía unas dolorosas migrañas que trataba de aliviar con un medicamento.
Pese a la gravedad del asunto, a Morosini se le escapó una sonrisa. La migraña, sustituida a veces por dolencias más íntimas, siempre había sido la defensa preferida de las mujeres contra el débito conyugal.
—¿Y aquel día le dolía la cabeza? Pero era un poco pronto para irse a la cama, ¿no?
—Desde luego. Pero la joven lady estaba sentada ante su tocador acicalándose para la velada. Debo añadir que llevaba un vestido muy escotado y que estaba particularmente hermosa y deseable. Su marido había bebido y la pasión lo cegó. Me echó fuera de la habitación y no pude ver nada más, pero lo que oí era horrible. Cuando poco después sir Eric salió, tenía la cara de un rojo subido, casi morado, y se estaba arrancando el cuello postizo para poder respirar. En cuanto a mi tesoro, lloraba a lágrima viva sentada en la cama y casi desnuda, pues el marido le había destrozado el vestido. Al cabo de un momento, sir Eric volvió para pedirle perdón, pero ella no le abrió la puerta.
Sin duda alguna, el relato que Aldo estaba oyendo era la pura verdad. Lo que él había sabido sobre las primeras relaciones de Anielka con Ferrals, y sobre todo lo que había sucedido una vez firmado el contrato matrimonial confirmaban que Wanda no mentía. Morosini imaginaba claramente la escena cuya continuación había tenido lugar en el despacho de sir Eric y en presencia de la duquesa de Danvers: sir Eric se quejó de un fuerte dolor de cabeza y Anielka le propuso con fría ironía que le trajeran un papelillo de los polvos que ella solía tomar en tales ocasiones.
—¿Fue ella misma a buscarlo o envió a otra persona? —preguntó Aldo.
—Milady le sugirió a Ladislas que fuera a pedírmelo y yo se lo di.
—Pero entonces, ¡maldita sea!, ¿por qué la detuvieron? ¿Qué demonios pudo decir Sutton para incriminarla? El papelillo pasó por dos pares de manos, y supongo que, cuando Ladislas se lo pidió, usted escogió al azar uno de los que contenía la caja.
—Naturalmente, y eso fue lo que le dije al señor de la policía. Pero Sutton dijo que deseaba hablar confidencialmente con ese señor y no pude oír ni una sola de sus palabras. Lo único que sé es que mi tesoro está en la cárcel.
—¡Menos mal que me lo recuerda! —exclamó Morosini en tono sarcástico—. Por cierto, creo que ha llegado el momento de que me explique por qué se alegra tanto de que Ladislas ande suelto por ahí mientras que su tesoro pasa los días sobre la paja húmeda de un calabozo.
—Puede estar seguro de que él la sacará de allí. La quiere demasiado para dejarla en la cárcel.
—¿Lo dice en serio? —repuso Morosini, a quien esos ditirambos de Wanda empezaban a fastidiar considerablemente—. ¿No cree que habría sido más sencillo no huir como alma que lleva el diablo y hacer frente a sus responsabilidades protegiendo a Anielka cuanto le fuera posible?
—No, porque sólo habría conseguido que los encarcelaran a los dos. Mientras él esté fuera, hay esperanza para mi pequeña lady. Estoy convencida de que él tiene amigos en Inglaterra y está planeando liberarla... o facilitarle la evasión, a fin de que ambos puedan disfrutar de su amor en el viejo terruño que jamás debimos abandonar.
Aldo desistió. Aquel diálogo era auténtica ciencia ficción y resultaba evidente que no lograría sacar a la buena mujer de su sueño de un príncipe azul. Una cosa era segura: entre la versión de Anielka y la de su leal doncella existía un abismo demasiado profundo y enmarañado para atreverse a transitar por él.
—Ahora que lo pienso —dijo Morosini—, ¿por casualidad no sabrá usted dónde podría encontrar a Ladislas Wosinski?
Arrancada con brutalidad de las celestes regiones en las que se mecía, Wanda dirigió a su vecino una mirada severa.
—¿Por qué me lo pregunta? ¿Acaso tiene la intención de entregarlo a la policía?
—En absoluto —replicó Aldo, guardándose mucho de añadir que ya le había hablado de él al superintendente Warren—. Es que, mire usted, pensándolo bien me gustaría saber dónde está. Imagínese por un instante que, olvidando el gran amor que siente por Anielka, elija su propia seguridad y la abandone en manos de la justicia inglesa.

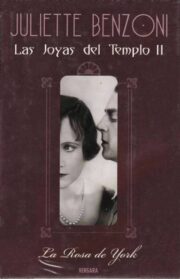
"La rosa de York" отзывы
Отзывы читателей о книге "La rosa de York". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La rosa de York" друзьям в соцсетях.