—Según lo que me han dicho, su doncella casi la llevaba en volandas, y además no es raro que bajo el influjo de una fuerte emoción el cuerpo sea capaz de un esfuerzo especial. Y desde luego ella anhelaba admirar esa piedra que había pertenecido a su antepasado.
—Mmm..., sí. A pesar de todo, me parece muy extraño. Ya sé que la marquesa lleva una vida muy retirada desde que se considera una ruina..., en otros tiempos fue una belleza..., que jamás recibe a nadie y que, por así decirlo, incluso la sociedad la ha olvidado, pero se me antoja que, dado su título, su posición y su estado de salud, habría conseguido fácilmente que Harrison se desplazara a su casa para satisfacer su deseo.
—Tal vez habría sido una imprudencia, sobre todo si ella reside muy lejos. Y además, Harrison habría necesitado una escolta de policía y todo ese jaleo hubiera podido atraer a la prensa a la puerta de lady Buckingham. Y como ella lo que quiere es recogimiento y silencio...
—Probablemente tiene usted razón —dijo el Cojo—, pero de todos modos debo tratar de averiguar más cosas.
—¿Está pensando en una impostora? Es imposible: la dama fue hasta allí en su propio coche, con sus propios criados.
—No lo dudo, no lo dudo. Sin embargo, quiero estar bien seguro. Bueno, hablemos de usted. ¿Puedo confiar en que ahora se dedicará a la búsqueda de la Rosa?
—Por supuesto, pero si por eso debo abandonar a lady Ferrals...
—Pues es justamente lo que va a hacer, príncipe Morosini.
La voz de terciopelo oscuro había adquirido de repente un tono imperioso.
—En la isla de San Michele y en el mausoleo de sus padres le ofrecí devolverle su palabra. Lo rechazó muy noblemente sin que eso me sorprendiera. Pero ahora es demasiado tarde para echarse atrás.
—¡Si no es eso lo que quiero! —exclamó Aldo, mortificado—. Quizá me sea posible dedicarme a las dos cosas a la vez.
—No, se lo acabo de decir, no conviene que entre en el campo de visión de Solmanski. De momento, y aunque a usted le parezca de mal gusto, debemos aprovecharnos de que tiene otras tareas más urgentes que la de correr tras el diamante con el peligro de toparse con la policía. ¿Me comprende?
—Sí, está muy claro y no se preocupe, no le fallaré. Sin embargo, si tengo la suerte de descubrir un hecho que pudiera ayudar a lady Ferrals, ni usted ni nadie me impedirá utilizarlo —afirmó Morosini con tozudez.
De nuevo, el rostro impasible del Cojo se iluminó con una sonrisa teñida de ironía.
—Nunca le he pedido que se arrancara el corazón. Pero, como siento por usted aprecio y amistad, temo que eso suceda muy pronto y trato de defenderlo contra usted mismo. Ahora debo marcharme. ¿Quiere que lo acompañe de vuelta al hotel?
El coche acababa de doblar la esquina de Hyde Park y avanzaba por Picadilly.
—No, déjeme aquí. Ya casi hemos llegado y no es prudente que este coche se detenga ante las luces del Ritz. ¿Va a quedarse mucho tiempo en Londres?
—Nunca permanezco varios días en Londres. —De pronto, Simon Aronov se echó a reír—. ¡No puede ocultar su deseo de deshacerse de mí, querido príncipe! Pero va a quedar satisfecho. Hasta la vista.
Los dos hombres se dieron en silencio un apretón de manos. Un instante después, cuando su pasajero se hubo apeado, el Daimler efectuó una impecable media vuelta y se alejó sobre el asfalto mojado con un ruido de seda rasgada. Plantado sobre la arenosa acera que bordeaba Green Park, Morosini contempló cómo se perdía en la oscuridad de la noche.
En el vestíbulo del hotel reinaba una agitación desacostumbrada. La subasta en Sotheby's ya había tenido lugar, pero, aunque la sala había puesto a la venta algunas piezas de valor, en conjunto había resultado bastante decepcionante debido a la dramática desaparición de la joya principal. Un buen número de aficionados al arte y la orfebrería que se alojaban en el Ritz intercambiaban impresiones mientras se disponían a partir. La opinión general era la siguiente: como nadie sabía cuándo aparecería el diamante y ni siquiera si sería posible encontrarlo algún día, lo mejor era que cada uno regresara a su casa para esperar las eventuales noticias. Todo el mundo hablaba a la vez, de manera que la gran sala deslumbrante de luces y armoniosamente decorada con plantas verdes y flores parecía un jardín poblado de aves parlanchinas.
En medio de esa muchedumbre, Adalbert Vidal-Pellicorne daba la impresión de ejercer de director de orquesta. Trataba de persuadir a aquellos señores de que confiaran en la inigualable pericia de Scotland Yard, que, según los más recientes rumores, esperaba recuperar muy pronto la joya robada. Sus palabras iban dirigidas sobre todo a los que habían acudido desde muy lejos: desde la otra orilla del Atlántico, Sudáfrica o la India.
De pie en el centro de un grupo de cuatro personas, peroraba con un aplomo que hizo sonreír a Aldo, pero éste, considerando que su amigo estaba perdiendo el tiempo, se acercó a él y lo apartó a un lado, no sin antes haber distribuido con desenvoltura disculpas y saludos.
—¿A qué viene tanto empeño en que esta gente se quede en Londres? ¿Acaso defiendes ahora los intereses de la sala Sotheby's?
—En absoluto, defiendo los nuestros, pues mientras el propietario de la joya auténtica crea que hay un nutrido grupo dispuesto a apoderarse de la falsa no estará tranquilo. Imaginará que la prensa oculta información y entonces tal vez cometa una imprudencia. Has hecho mal al no dejarme continuar.
—¡No digas tonterías! Todas esas personas carecen de interés a pesar de que son muy ricas.
—¡Ah! ¿Es eso lo que piensas? Fíjate en ese que se dirige ahora hacia el ascensor, ese tipo alto vestido de gris que parecería un clérigo si no fuera tan elegante. ¿Sabes quiénes?
—¿Cómo voy a saberlo? No soy adivino.
Después de dirigirle una gran sonrisa, Adalbert pasó a explicarle con fruición:
—¡Es un banquero suizo, hombre! Uno de Zúrich a cuya esposa conozco muy bien, incluso podría decirse que demasiado bien.
—¡No me digas que se trata de Moritz Kledermann!
—El mismo. Ha venido hasta aquí impulsado por lo que considera un deber sagrado: devolver a su país la piedra del Temerario que fue ilegalmente arrebatada a los cantones por la codiciosa Basilea. Lo que significa que estaba dispuesto a pagar el precio más alto.
—Morosini no contestó, pues estaba examinando atentamente a aquel personaje que, a pocos pasos de él, aguardaba con calma el ascensor. Se dijo que no se lo había imaginado como un cincuentón de rasgos finos e inteligentes bajo una frente amplia, cuyos cabellos de un rubio entrecano formaban dos profundas entradas que dejaban al descubierto un cráneo de poderosas proporciones. Aunque jamás había pensado en el aspecto que podía tener el marido de su antigua amante, lo creía más grueso, más mazacote, más... suizo. En realidad, al casarse con él, Dianora no había demostrado tener mal gusto. Ese hombre tenía mejor presencia que la mayoría de los caballeros allí presentes.
«¡Y pensar que podría ser mi suegro! —pensó, divertido, al recordar la propuesta que le había hecho su notario veneciano el mismo día en que regresó a Venecia después de la guerra—. Si su hija se le parece, quizás hice mal en no proponerme siquiera verla.»—¿Quieres que te lo presente? —preguntó Vidal-Pellicorne, que disfrutaba al ver la sorpresa de su amigo.
—¡Ni se te ocurra! ¿Ha venido solo? —inquirió Morosini, presa de una súbita inquietud.
—¡Claro! Reflexiona un poco. Si la bella Dianora estuviera en el Ritz, o simplemente en Londres, ya se sabría. No es una mujer muy dada a ocultar su resplandor bajo una tapadera. Pero ahora cuéntame qué tal te ha ido la visita a la cárcel.
—Bien..., bueno, más o menos bien, pero he visto a mucha más gente de la que te imaginas. Después de Anielka, me he encontrado con Wanda, su doncella, y he ido a visitar a John Sutton. Y los tres me han dado una versión tan distinta de lo sucedido que ya no sé qué pensar. Finalmente he dado una vuelta en coche con Simon Aronov.
—¿Está aquí?
—Eso parece. Me ha raptado en un coche verde conducido por un chófer coreano. Según él, lo ha hecho por mi bien y me ha obsequiado con un auténtico lavado de cerebro. Lo que pretende es que deje de ocuparme del asunto Ferrals.
—No anda errado. Nunca es bueno perseguir dos liebres a la vez. Pero más vale que me cuentes todo eso en el bar mientras bebemos algo reconfortante. Estás empapado y no tienes aspecto de encontrarte bien.
Con un cuidado casi paternal, Adalbert ayudó a su amigo a quitarse la gabardina mojada y se la entregó a un criado antes de conducirlo a un rincón tranquilo.
—¡Cuéntame! —dijo, después de haber hecho el pedido al barman.
Cuando Morosini hubo terminado su relato, Vidal-Pellicorne lo contempló con aire perplejo y, echando hacia atrás el rubio mechón que continuamente le caía sobre la nariz, inquirió:
—¿Qué es lo que sientes?
Aldo, que bebía absorto su whisky, se encogió de hombros con la mirada perdida.
—No lo sé muy bien..., aparte de un gran cansancio.
—En ese caso, si quieres creerme, sigue el consejo de Simon. Debe de estar muy preocupado por ti cuando ha salido de las sombras. Y confieso que comparto su inquietud. No dispones de ningún medio para socorrer a la bella cautiva. En cambio, Warren tiene muchos. Cuéntale tu entrevista y después déjale que busque al polaco. Si te inmiscuyes, corres el riesgo de intervenir a destiempo en su investigación.
Estas reflexiones eran del todo razonables y Morosini lo reconoció de buen grado, por lo cual prometió que se abstendría de intervenir en el desarrollo de las investigaciones policiales.
—¡Bravo! —exclamó Adalbert, recuperando su amplia sonrisa y haciendo chocar su vaso con el de su amigo—. Para recompensarte, voy a procurarte una distracción. Esta noche vamos a hacer de Shakespeare en el barrio chino.
—¿En el barrio chino? ¿Quién te ha metido en la cabeza esa idea? Seguro que ese tal Bertram.
—Exacto. Cree tener una pista, pero le gustaría que fuésemos a explorarla con él.
—¿Por qué? ¿Tiene miedo?
—Mmm..., me parece que sí. Trata de comprenderlo: Cootes es un joven valeroso en casi todas las circunstancias, pero a los chinos les tiene terror. La sola posibilidad de caer en sus manos le produce náuseas. Se imagina sometido a uno de esos miles de suplicios chinos tan ingeniosos: encerrado en un cuarto con cientos de ratas, por ejemplo, o cortado en minúsculos trocitos mediante un cuchillo manejado por un experto. Así que no le apetece en absoluto ir a merodear por Limehouse, su barrio, a solas y de noche.
Aldo se echó a reír.
—De hecho —comentó—, la cosa no parece muy divertida. ¿Dónde nos encontraremos con él?
—En una taberna del Strand que suele frecuentar. Mientras tanto te propongo una cena suculenta para emprender esta aventura en buena forma. Mejor aquí, donde no hay peligro de que la comida nos haga daño.
—¡Excelente idea! Vamos a cambiarnos de ropa.
—Hablando de comida, acabo de recordar que estamos invitados a cenar pasado mañana en casa de la duquesa de Danvers. Bueno, tú estás invitado, porque desea presentarte a una amiga norteamericana que quiere conocerte, pero como la duquesa es una señora muy bien educada, me ha invitado a mí también. Seré tu carabina —concluyó Adalbert con su buen humor habitual.
Morosini, que estaba terminando su whisky, hizo una mueca.
—¿Una norteamericana? La idea no me seduce. La mayoría de los norteamericanos tienen mucho dinero pero bastante mal gusto. Y cuando se trata de antigüedades, lo confunden todo.
—¡Bah! No será muy complicado. Siendo mujer, seguramente querrá hablarte de joyas. Me sorprendería que te pidiera una cómoda Luis XV. Y además, me encantará pasar una velada entre la alta aristocracia inglesa. Es un ambiente que conozco muy poco, por no decir nada.
—¡No me digas! ¿Ahora resulta que eres un esnob?
—Hombre, no, pero reconozco que me hace gracia ver de cerca un palacio real, una corte, todo un boato que ya no es cosa corriente. Resulta un cambio agradable comparado con nuestros ministros, que siempre parecen llevar luto. Por no hablar de las recepciones en el Elíseo, que son pesadísimas.
—No voy a negarte ese placer. ¡Iremos a la cena!
4. Chinatown
—Entonces el chiquillo me dijo: «Si me da diez libras le diré dónde podrá encontrar a los asesinos del joyero.» ¡Diez libras! ¿De dónde creía que iba a sacarlas? Entonces pensé en sir Vidal y vine a buscarlo al hotel. —El resto del apellido debía de parecerle un trabalenguas, porque lo suprimió—. Por fortuna estaba allí, ya que esa gente de la recepción tiene la costumbre de mirarte como si fueras un desperdicio que se dejó olvidado la mujer de la limpieza. Pero el chiquillo ha obtenido sus diez libras y yo mis informaciones.

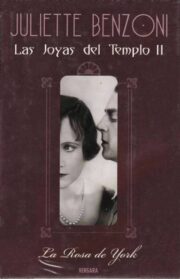
"La rosa de York" отзывы
Отзывы читателей о книге "La rosa de York". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La rosa de York" друзьям в соцсетях.