Apretujado en el asiento trasero del coche entre Adalbert y Aldo, Bertram Cootes les hacía partícipes de sus fuentes.
—Diez libras es una buena suma —observó Morosini—. ¿Qué le ha hecho creer que el chico no le estaba engañando?
El periodista alzó sus hombros rollizos.
—¡Qué sé yo! Sus ojos, me parece, al decirme que podía confiar en él. De hecho, me lo ha soltado todo en seguida: los asesinos son los hermanos Wu, Han y Yen. Trabajan de vez en cuando en los muelles de las Indias Occidentales y son asiduos clientes del Crisantemo Rojo, una casa de té mugrienta situada en el extremo de Limehouse Causeway.
—Resulta difícil de creer. Según lo que usted mismo nos ha contado, los hombres que entraron en la joyería de Harrison iban elegantemente vestidos y llegaron en un Daimler conducido por un chófer.
—¡No se imaginará que trabajan por su cuenta y riesgo! —se indignó Bertram, que acto seguido se puso a declamar en tono teatral—: «El ornamento es la apariencia de verdad con que se arropa un siglo perverso a fin de engañar a los más sensatos...»
—¿Qué está diciendo?
—Ejem... Son palabras de Bassanio en El mercader de Venecia, escena... Me refiero con esto a que la apariencia es lo único que importa. Si el que los envió lo hubiera deseado, habrían parecido príncipes a pesar de ser simples estibadores. Se trata de un hombre rico que rige las casas de juego y los fumaderos de opio clandestinos, es decir, que domina a todos los habitantes del East End de raza amarilla. Incluso se han forjado algunas leyendas acerca de él.
—¿Otro hombre invisible? —dijo Aldo, que pensaba en Simon Aronov con cierto rencor.
—En absoluto. Se llama Yuan Chang y dirige una casa de empeños y de compraventa de objetos usados en Pennyfields. Por lo que sé, es un anciano sabio, prudente y tranquilo que no suele hablar mucho. Se rumorea que es poderoso, que su fortuna es inmensa y que la policía lo trata con miramientos porque a veces él les hace algún favor.
—Si ha sido él quien ha ordenado la muerte de Harrison y el robo de la joya, la policía haría muy mal en seguir protegiéndolo.
—He dicho la policía, no Scotland Yard. En realidad, creo saber que Warren daría lo que fuera por pillarlo con las manos en la masa, pero no es más que un sueño, porque es difícil que eso ocurra.
—¿Y si consiguiésemos atrapar a los hermanos Wu?
—No hablarán. Encontrarán preferible acabar en la horca a denunciar a su patrón, porque saben que esa muerte sería el paraíso comparada con la que los secuaces de Yuan Chang les podrían proporcionar si se fueran de la lengua.
Aldo sacó un cigarrillo, lo encendió y dijo en tono gruñón:
—En estas condiciones, ¿qué vamos a hacer en Limehouse?
—Pues está clarísimo —masculló Adalbert—. Tratar de averiguar algo sobre la Rosa de York.
—A eso me refiero: es una pérdida de tiempo. Si, como suponemos, está en poder de ese chino, sin duda la habrá hecho desaparecer de un modo definitivo.
—¡No tiene por qué ser así! —exclamó Bertram—. A Yuan Chang no le interesa el famoso diamante. Dicen que posee tesoros ocultos, pero que consisten exclusivamente en piezas chinas, mongoles, manchúes y demás. Para él, el Temerario e incluso los reyes de Inglaterra no son sino unos extranjeros poco recomendables. No le importa nada la Rosa de York. Y en lo referente a trabajar por cuenta de otro, ya sea europeo o americano, habría de tener una razón excepcional, pues ni siquiera las joyas de la Corona lo impulsarían a hacerlo. Claro que es posible que los hermanos Wu hayan decidido ganarse unas perras extra.
—Y ése es el motivo por el que la chica no quiere hablar —dedujo Adalbert entre dientes, antes de agregar—: De todos modos, será una velada pintoresca. Mañana nos dedicaremos a otra clase de ejercicio.
Mientras cenaban, los dos amigos se habían trazado una nueva línea de actuación: repartirse la engorrosa tarea de indagar en los archivos, en particular en los de Somerset House, donde la administración británica del Registro Civil conserva los testamentos dedicando un cuidado especial a los de Nelson, Newton y William Shakespeare. Y también ir al Archivo Nacional, con la insensata esperanza de hallar la pista de la piedra auténtica, aunque sin hacerse ilusiones, porque era tan difícil como buscar una aguja en un pajar.
Al llegar a la altura de Stepney, el taxi abandonó Commercial Road para dirigirse hacia el sur. Avanzó dando tumbos sobre los irregulares adoquines de una calle estrecha y sombría que desembocaba en otra llamada Narrow Street. En ese momento el chófer tomó el tubo acústico que le permitía comunicarse con la parte posterior del vehículo y declaró:
—Señores, este barrio me da mala espina. No es un sitio seguro. ¿Piensan estar mucho rato aquí?
—No lo sabemos —respondió Bertram, que, gracias a su vigorosa escolta, se sentía tan valiente como un paladín—. ¿Acaso tiene usted miedo?
Su tonillo de desdén no produjo otro efecto que el de incrementar el acento cockney del taxista, que no debía de ser muy susceptible.
—No me apetece quedarme solo en este cochino andurrial—declaró el hombre—. Esto ya no es Inglaterra, es China, y no me haría gracia que me clavasen un puñal en la espalda. Además, ya casi han llegado a su destino.
—Le pagaremos el triple si es necesario, pero nos esperará —dijo secamente Morosini—. Cuando estemos cerca de la casa de té, aparcará el coche en un lugar donde no llame la atención y se armará de paciencia. No estará solo mucho rato —añadió mirando de reojo a Bertram, que se soplaba las manos y se arrebujaba en su abrigo como si estuvieran en pleno invierno. Era evidente que tampoco el periodista las tenía todas consigo.
—Bueno, como usted diga —contestó el taxista—. Pero ustedes son tres y me gustaría que uno se quedara en el taxi.
—¿Será posible?—rezongó Adalbert—. Oiga, si todos los ingleses fueran como usted, no habrían ganado la guerra.
Después de haber cruzado el puente que pasaba sobre Regent's Canal, el taxi se detuvo un momento junto al Támesis mientras Bertram se apeaba para inspeccionar los alrededores. La lluvia había cesado, pero sobre el río se estaba formando una bruma que amenazaba convertirse en una niebla espesa. Debido a la penetrante humedad, el ambiente era casi frío. Había un olor a carbón, a turba, y sobre todo a cieno, cuyo intenso hedor lo invadía todo. La marea estaba casi estacionaria y el río era como una ancha extensión de agua lisa, en la que apenas se reflejaban los fanales de las barcas en los amarres. Entre los jirones de bruma de un gris blanquecino aparecían las siluetas macizas de una fila de gabarras inmóviles, de algunos buques mercantes y de lanchones más o menos cargados. La sirena de un remolcador rasgó la noche cuando el periodista regresaba para anunciar que había un callejón un poco antes del Crisantemo Rojo. Se ofreció a dirigir hasta allí al taxista, y sus compañeros bajaron del coche y se metieron en una callecita que no tenía el suelo de adoquines sino de barro. Estaba flanqueada por unas casuchas bajas y desconchadas, una de las cuales ostentaba un esbozo de tejado con el alero hacia arriba, al estilo asiático, y otras tenían paneles decorados con inscripciones chinas cuya elegancia no lograba ennoblecer aquel pasadizo miserable.
Muy de vez en cuando pasaban, caminando a pasitos cortos, unas sombras furtivas y encorvadas envueltas en ropajes informes que parecían una prolongación del suelo encharcado, y enseguida desaparecían engullidas por la niebla.
De cuando en cuando el resplandor difuminado de un quinqué hacía relucir un semblante amarillo, y pronto se hizo patente que el único centro de actividad nocturna de la calle era la taberna con las ventanas iluminadas, pese a que la suciedad de los cristales apenas permitía el paso de la claridad interior. Unas siluetas de hombres o mujeres —¿cómo distinguirlos en esa oscuridad?— entraban o salían del local, pero, como era ya tarde, cada vez se hacían más escasas.
Una vez que el taxi estuvo prudentemente estacionado con las luces apagadas, dos de sus ocupantes, Aldo y Bertram, se apearon, pues de momento Adalbert había aceptado hacer compañía al pusilánime taxista. Los dos primeros se encaminaron hacia la puerta achaparrada sobre la que se balanceaba rechinando un farolillo rojo. A la sazón ya no se veía a nadie en la calle. Antes de entrar, Morosini fue a echar un vistazo a través del cristal que le pareció menos sucio. Descubrió con enorme sorpresa que la sala de techo bajo, amueblada con una barra y varias mesas de madera e iluminada por lámparas de petróleo, estaba casi vacía. En un rincón, dos hombres estaban instalados ante una mesa que sostenía una tetera y dos tazones. Detrás de la barra otro chino dormitaba con las manos metidas en las mangas de algodón azul.
Aldo se apartó de la ventana para que Bertram pudiera mirar a su vez y susurró:
—Hemos visto entrar a seis personas por lo menos. ¿Dónde se habrán metido?
—Debe de haber otra sala detrás de la cortina que se ve al fondo, o bien en el sótano. Quizá sea un fumadero o una sala de juego, o quizás ambas cosas.
—Es lo que imaginaba. Si no, todo esto sería inexplicable, porque el Crisantemo Rojo resulta casi tan atractivo como la sala de espera de una estación.
—En cualquier caso, una cosa está clara: los dos bebedores de té no son los hermanos Wu. ¿Qué vamos a hacer ahora?
—Nada, esperaremos. ¿Está seguro de que no existe otra salida?
—¿Cómo voy a saberlo? No suelo venir a pasear por aquí. Pero si quiere que esperemos, más vale que nos apartemos, no sea que llegue alguien y nos descubra espiando.
—Regrese al taxi —dijo Morosini, irritado—. Voy a ver si puedo dar la vuelta alrededor de este tugurio.
Sin aguardar la respuesta del otro, se internó en la callejuela escrutando las sombras con la esperanza de descubrir un pasadizo. De pronto contuvo una exclamación de contento: a pocos metros de la puerta, un angosto pasillo conducía hasta el río, cuya presencia se adivinaba gracias a un vago reflejo luminoso. Aquella especie de grieta estaba oscura cual boca de lobo, pero los ojos de Aldo no tardaron en adaptarse a las tinieblas. Palpando el muro con la mano, caminó con precaución hacia el reflejo.
Todo estaba en silencio. Sólo se oía el leve chapoteo del agua y el apagado y lejano rumor de Londres. Cuando el explorador llegó al final del pasadizo, se dio cuenta de que éste estaba cerrado por una valla desvencijada. La sacudió y, al constatar que se abría, se encontró en un muelle de no más de un metro de anchura del que partía una escalera que bajaba hasta el Támesis. Como ya veía mejor, decidió descender por los resbaladizos peldaños.
Su intención era la de llegar lo más abajo posible a fin de obtener una visión de conjunto de la fachada de la casa que daba al río. Pero a medio camino se detuvo, se volvió y descubrió que los dos pisos estaban a oscuras, a excepción de una ventana cuadrada cuyo marco aún sostenía unos trozos de vidrio, y de dos tragaluces bastante grandes situados a la altura del sótano y cerrados por unas rejas, entre los que se abría una suerte de túnel pequeño y redondo por el que el agua debía de penetrar cuando la marea subía mucho. Sin embargo, la superficie del río quedaba a casi medio metro de distancia. Visto por la noche, el edificio producía una impresión lúgubre. El aspecto más bien anodino de la fachada principal daba paso, en la parte trasera, a algo vagamente parecido a una fortaleza bastante siniestra.
«¡Cómo me gustaría dar una vuelta por ahí dentro! —se dijo Aldo—. Estoy seguro de que resultaría una visita muy instructiva. Pero «¿cómo hacerlo?»
Se le ocurrió que el único modo de entrar en las entrañas del Crisantemo Rojo era a través del agujero redondo. No obstante, para eso necesitaba una embarcación.
Se disponía a volver a subir para estudiar la cuestión cuando, de repente, por el tragaluz más cercano le llegó un débil sonido de voces. Varias personas estaban hablando a la vez, como si, después de un momento de espera, se hubieran lanzado a comentar lo que acababa de suceder, unas con satisfacción y otras decepcionadas. Morosini tuvo de inmediato la certeza de que allí existía un garito de juego clandestino. Faltaba saber si estaba reservado a los orientales o si sería posible que lo admitieran a él.
Mientras volvía pensativo sobre sus pasos, el ronquido de un motor le causó una súbita inquietud. ¿Significaría eso que el taxista había decidido marcharse abandonándolos a su suerte? Con semejante miedoso uno podía esperar cualquier cosa. Sin embargo, Aldo se equivocaba, pues nada más salir del pasadizo se tropezó con Adalbert, que venía a buscarlo y que lo arrastró hacia el coche limitándose a decir: «¡Ven por aquí!» Sólo cuando estuvieron en la calleja empezaron las explicaciones.

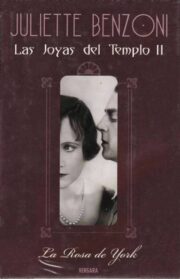
"La rosa de York" отзывы
Отзывы читателей о книге "La rosa de York". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La rosa de York" друзьям в соцсетях.