—No estoy seguro de que haga bien. Las piedras que proceden de tiempos inmemoriales suelen llevar el reflejo de la sangre, de las lágrimas, de las catástrofes que han causado, y si...
Ella lo interrumpió con un gesto de la mano.
—Hay quien cree que tengo muchos defectos, pero nadie ha puesto nunca en duda mi valor. No me da miedo nada, y menos aún esa presunta maldición que tienen las joyas famosas y que sólo existe en la imaginación popular. Desde que su suegro le regaló el Sancy, a mi prima no le ha pasado nada malo, sino todo lo contrario. Bien, ¿qué me dice?
—¿Qué quiere que le diga? Conozco un diamante tabla antiguo y un poco más importante que ese que no la deja dormir. Al parecer perteneció a la Corona inglesa antes de pasar a manos del cardenal Mazarino. Digo «al parecer» porque no puedo ofrecerle ninguna garantía de que sea lo que yo creo. Si es ése, no se sabe qué fue de él desde 1792.
—¿Lo llevó María Antonieta?
—Así lo creo, en efecto, pero siempre y cuando...
—Deje de repetir todo el rato lo mismo. ¿Dónde está?
—En Venecia, en casa de una amiga.
—Entonces salgo mañana para Venecia con usted.
Aldo sonrió contemplando el rostro de su compañera transfigurado por la pasión: sus ojos negros centelleaban, las aletas de su nariz se estremecían, y se humedeció dos o tres veces los labios con la punta de la lengua.
—No, imposible. Su propietaria sólo está dispuesta a venderlo en el más absoluto secreto y la presencia de usted sería demasiado reveladora.
—En tal caso, vaya a buscarlo, haga que lo traigan, qué se yo..., pero arrégleselas para que lo vea. Por cierto, ¿cómo se llama?... Sí, ya sé, si es el que usted cree.
—El Espejo de Portugal. Mire, lady Ava, voy a intentar que mi apoderado lo traiga, pero debo pedirle que tenga un poco de paciencia. No se pasea una pieza de ese valor a través de Europa sin tomar algunas precauciones. Y sobre todo le pido que no hable de esto con nadie, de lo contrario no habrá trato posible entre nosotros. No quiero que mi emisario corra ningún riesgo. ¿Me ha entendido bien?
Lady Ribblesdale clavó la mirada en los ojos claros de Morosini, al tiempo que le apretaba una mano con una fuerza que le sorprendió.
—Tiene usted mi palabra. Haré que le lleven una nota al Ritz diciéndole dónde y cómo puede reunirse conmigo. En cualquier caso, gracias por anticipado por tratar de complacerme. Ahora vayamos a beber algo fuerte. Estas emociones hacen que el cuerpo me lo pida.
Mientras mantenían esta conversación habían llegado a un invernadero que prolongaba el salón donde estaba la duquesa. Dieron media vuelta y salieron de él charlando de futilidades, y hasta que no los vio lejos, Moritz Kledermann no salió de detrás de las altas plantas donde se había escondido. Entonces fue a sentarse en un sillón de rota forrado de chintz con estampado de flores, sacó un puro de un bolsillo interior de su esmoquin, lo encendió y, recostándose en el sillón, se puso a fumar con voluptuosidad. Sonreía.
Entre tanto, en el coche que los llevaba al hotel, Adalbert y Aldo reanudaban la conversación en el punto donde la habían dejado.
—A ver, tú que no te andas con rodeos, ¿a qué te referías antes cuando me has dicho que ibas a entrar en casa de Ferrals con o sin mi ayuda?
—No veo que la frase requiera ninguna explicación. Me parece que es clarísima —masculló Morosini—. De todas formas, añado que preferiría contar con tu ayuda. Desgraciadamente no poseo tus dotes de cerrajero.
—Justo lo que me imaginaba. No te falta osadía, ¿sabes? ¿Por qué no recurres a tu amiga Wanda?
—Sentiría causarle algún problema. Además, su abnegación ciega me inspira una confianza limitada. Con esa clase de mujeres nunca se sabe qué puede pasar. Si encontramos algo, es capaz de arrodillarse para dar gracias al Cielo y despertar a toda la casa. También he pensado en Sally, la camarera amiga de Bertram Cootes, pero eso nos obligaría a ponerla al corriente de la historia y no quiero hacerlo. Así que, como ves, sólo quedas tú —concluyó Aldo con serenidad.
—Es delirante. ¿Pero tú me ves yendo a forzar una puerta provista de sólidas cerraduras en pleno Grosvenor Square?
—Como si no supieras que las puertas de las cocinas están mucho menos protegidas y se encuentran en el sótano.
Por toda respuesta, Vidal-Pellicorne masculló algo ininteligible y poco amable, y volviendo la cabeza hacia el otro lado se quedó absorto en la contemplación de las calles de Londres, sumidas a la vez en la oscuridad y en la niebla. Morosini no insistió e hizo lo mismo; le pareció preferible dejar que la idea fuera abriéndose camino en la cabeza de su amigo, pero estaba casi seguro de que había ganado la partida, pues Adal difícilmente se resistía al atractivo de una aventura un poco arriesgada.
Cuando estaban a punto de llegar, el arqueólogo salió de su meditación para sugerir, con la esperanza de hacer pensar en otra cosa a Aldo:
—Yo creía que teníamos que ir a dar una vuelta por el Támesis, a fin de penetrar por el río los secretos del Crisantemo Rojo.
—Lo uno no quita lo otro, o sea que cada cosa a su tiempo. No vamos a atacar sin preparación la mansión Ferrals; hay que ir por lo menos a reconocer los alrededores. Mientras tanto, nos agenciaremos una barca para mañana por la noche. ¿Satisfecho?
—¡No doy crédito a mis oídos! Ahora resulta que, en lugar de una, tendremos dos fantásticas ocasiones de que la policía nos eche el guante. ¡Estoy entusiasmado! ¡Doy saltos de contento!
Antes de acostarse, Morosini escribió una larga carta a su antiguo preceptor y siempre amigo Guy Buteau, que lo ayudaba en Venecia a administrar su tienda de antigüedades. Gran experto en piedras antiguas y de una fidelidad a toda prueba, Guy era el hombre ideal para ir a tratar discretamente con la anciana marquesa Soranzo y llevar después sin contratiempos hasta Inglaterra la joya que ésta deseaba vender. Además, le encantaba viajar.
6. Preparados para la guerra
La noche, liberada de la niebla por un viento que debía de venir del polo, era glacial pero de una pureza desacostumbrada, y si algunos jirones brumosos se deslizaban a ras del agua era a causa del ambiente húmedo, como si el Támesis expulsara humo. Por una vez, levantando la cabeza se podían ver las estrellas extendiendo sobre Londres su titilar, tan raro en esa época del año, pero ninguno de los tres hombres de la barca pensaba en contemplarlas. Morosini y Vidal-Pellicorne remaban con la energía de quien siente la necesidad de entrar en calor. En cuanto a Bertram Cootes, sentado en la proa de la embarcación, escrutaba las orillas negras, salpicadas de vez en cuando por la llamita mortecina de una farola.
La presencia del periodista había resultado ser indispensable. Ir a un sitio en taxi es una cosa, pero ir al mismo sitio por el río y a oscuras era otra muy distinta. Sobre todo para unos extranjeros.
—A partir de Tower Bridge, en especial desde que se llega a los muelles, todas las orillas se parecen. Aunque hayas localizado perfectamente la casa, jamás llegaremos sin ayuda de un nativo. De día no sería fácil, pero alrededor de medianoche...
Como Aldo había admitido que era lo más sensato, se disponían a telefonear al cuartel general del periodista cuando éste se había presentado por iniciativa propia para ponerse a disposición de aquellos recién conocidos tan generosos como eficientes. Había pensado que, si deseaba proseguir su investigación sobre el diamante robado en los barrios bajos, valía más aprovechar la presencia providencial de esos dos hombres que parecían no tener miedo de nada. Así pues, con las orejas un poco gachas pero rebosante de buena voluntad, había ido a ofrecer su profundo conocimiento de la ciudad, jurando por lo más sagrado que nunca más tendrían que «tener miedo de su miedo».
Una vez perdonado, había demostrado una buena voluntad conmovedora encontrando un pequeño lanchón de fondo plano que fueron a buscar al muelle de Santa Catalina, justo al lado de la Torre de Londres, donde acostaban los grandes navíos cargados de té, de añil, de perfumes, de maderas preciosas, de lúpulo, de carey, de nácar y de mármol. Sin duda alguna era el muelle más atractivo del Támesis y en él era posible alquilar una barca sin exponerse a que lo desvalijaran a uno. Se remaba, además, sin demasiada dificultad: la marea, a la sazón estacionaria, no tardaría en bajar y los ayudaría.
—¿Qué vamos a buscar? —refunfuñó Adalbert, tirando de los remos—. ¿De lo que tienes ganas es de visitar un garito clandestino o de comprobar que allí hay un fumadero de opio?
—No lo sé, pero algo me dice que explorar la guarida subterránea de Yuan Chang no será una pérdida de tiempo. ¿Está muy lejos aún? —añadió, dirigiéndose a Bertram.
—No mucho. Ésa es la gran escalera de Wapping. ¡Un pequeño esfuerzo más!
Unos minutos más tarde, la barca era amarrada silenciosamente a una anilla colocada a este efecto junto a la entrada redonda del túnel que tanto intrigaba a Morosini. El agua llegaba casi a la altura del umbral. Aldo y Adalbert pusieron pie a tierra y, dejando a Bertram a cargo de su esquife, se adentraron bajo la casa. La oscuridad era profunda, pero, gracias a la linterna que de vez en cuando el arqueólogo encendía durante breves instantes, pudieron avanzar sin peligro de caer sobre el suelo viscoso. Debían de estar a la altura de la sala de fan-tan, pues se oía el parloteo excitado de los jugadores.
El túnel, en suave pendiente, no era largo. Desembocaba en unos escalones que conducían a una puerta de madera tosca, por debajo de la cual se filtraba una luz amarillenta y que estaba cerrada con llave. Sin decir nada, Adalbert sacó algo de un bolsillo, se agachó delante de la cerradura y se puso a hurgar dentro con toda la delicadeza deseable para evitar hacer ruido. Fue rápido. Al cabo de unos segundos, el batiente se abrió para dejar paso a un corredor débilmente iluminado por un farol chino colgado del techo.
Morosini emitió un ligero silbido de admiración.
——¡Qué habilidad! ¡Qué maestría! —susurró.
—Ha sido un juego de niños —repuso su compañero con desenvoltura—. Esta cerradura no tiene ningún misterio.
—¿Y una caja fuerte? ¿Sabrías abrirla?
—Depende... Pero, chisss... No estarlos aquí para charlar.
Al pasillo sólo daba una puerta, enfrente de la pared mugrienta, tras la que se encontraba la sala de juego. Alguien hablaba al otro lado, y, aunque sin entender muy bien lo que decía, Aldo creyó reconocer a Yuan Chang.
De pronto se oyó otra voz. Una voz de mujer, deformada y amplificada por la cólera.
—¡No se burle de mí, viejo! Yo he pagado por el trabajo y en estos momentos no tengo nada. Quiero lo que habíamos acordado.
—Fue demasiado impaciente, milady. Y ese impulso que la hizo venir sin esperar a que yo la llamara es muy peligroso.
—¿Acaso no comprende mi impaciencia?
—Siempre es mala consejera. Y ahora no se le ocurra quejarse de haber sido atacada al salir de aquí.
—¿Está totalmente seguro de que no tuvo usted nada que ver?
Se produjo un silencio que a Morosini le pareció más inquietante que los gritos. No había duda posible: la mujer era Mary Saint Albans. Aldo se sentía confundido por su audacia. El asunto del que trataba debía de ser muy importante para que se atreviera a plantarle cara a ese chino, más peligroso que una serpiente de cascabel. Maquinalmente, tocó dentro de su bolsillo el arma que había tenido la precaución de llevar y que no vacilaría en utilizar si era preciso acudir en auxilio de aquella loca.
De pronto se oyó arrastrar una silla y después crujir el entarimado. Seguramente Yuan Chang estaba acercándose a su visitante, pues su voz llegó más clara.
—¿Puedo preguntar qué insinúa? —dijo.
—Está muy claro, y debería haber sospechado que me jugaría una mala pasada. No pagué suficiente, ¿verdad?
—Fui yo quien estableció el precio que me pareció razonable.
—¡Vamos! Sólo era razonable porque usted pensaba ganar algo más. ¡Era tan fácil!, ¿verdad? Yo vine a traerle el dinero, usted me dio lo que yo venía a buscar y despues envió a sus hombres tras de mí para recuperar el diamante.
Los dos hombres que escuchaban tuvieron que hacer un esfuerzo para reprimir una exclamación de estupor, pero no era ni el lugar ni el momento de cambiar impresiones. Yuan Chang se había echado a reír.
—Es muy inteligente para ser una mujer, sobre todo una mujer tan codiciosa —dijo con un desdén divertido—. Pero no presuma tanto de ello, porque en realidad ha hecho exactamente lo que yo esperaba que hiciera.
—¿Lo admite, entonces?
—¿Por qué iba a molestarme en negarlo? ¿Cómo no se dio cuenta antes de que la suma que pedí era a todas luces insuficiente para pagar la vida de un hombre?

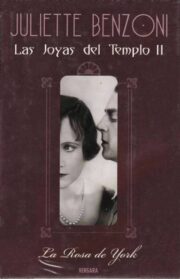
"La rosa de York" отзывы
Отзывы читателей о книге "La rosa de York". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La rosa de York" друзьям в соцсетях.