—Sé que no es una caja fuerte, sino una nevera eléctrica. En Estados Unidos creo que lo llaman frigorífico por el nombre del inventor. Es la única razón de mi presencia aquí.
Mostraba una desenvoltura que distaba mucho de sentir por la razón más tonta del mundo: resulta difícil darse aires de grandeza cuando uno está en calcetines, aunque sean de seda, delante de un hombre cuyos ojos están clavados en ese detalle.
—¿En serio? ¿Y cree que me lo voy a tragar? —dijo Sutton.
—Debería hacerlo. Y añado que, si tuviera usted la llave para abrir este mueble, me iría estupendamente. También me gustaría comprender por qué a nadie, ni siquiera a usted, se le ha ocurrido mencionárselo a la policía.
—¿Por qué tendríamos que haberlo hecho? Era el juguete de sir Eric. Sólo él ponía agua y sólo él se la servía. No creerá que el veneno estaba ahí y que mi jefe se envenenó, ¿verdad? Invéntese otra cosa si quiere que le deje irse.
—¡Pero si yo no tengo ningunas ganas de irme! Incluso me alegraría mucho sí cogiera ese teléfono para rogarle al superintendente Warren que se sumara a nuestra animada reunión. Claro que habría que encontrar la llave...
—¿Qué cree? ¿Que voy a bajar la guardia para manejar el teléfono? Tenga la seguridad de que lo haré en cuanto me haya dicho la verdadera razón de su presencia aquí.
—¿Qué es usted, escocés o irlandés, para ser tan terco? Si le parece bien, puedo llamar yo. Estoy seguro de que el ptero... el superintendente va a encontrar apasionante este armario. Entre tanto, si me lo permite, voy a bajar los brazos y a ponerme los zapatos. Dispare si se le antoja, pero yo tengo frío en los pies.
Uniendo el gesto a la palabra, Morosini se calzó. El otro parecía perplejo y masculló, expresando su pensamiento en voz alta:
—Esta historia es demencial. Me siento más inclinado a pensar que continúa usted buscando su famoso zafiro.
—¿En una nevera? Porque reconoce que ese mueble es una nevera, ¿no?
—Lo reconozco, pero ¿quién demonios le ha hablado de ella?
—Va a sorprenderle: ha sido la duquesa de Danvers. Ella cree que el hielo que fabrica esa máquina puede ser nocivo. La idea de un veneno ni siquiera le pasa por la mente; ella piensa únicamente en el procedimiento de fabricación, pero yo he sacado otras conclusiones.
—¿Cuáles?
—Muy sencillo. Ese mueble no está protegido por una cerradura con secreto, supongo, sino que para abrirlo basta una simple llave... que hay que encontrar. A no ser que se consiga abrir con una herramienta. Una vez hecho, nada más fácil que vaciar la bandeja del hielo y volver a llenarla de agua mezclada con estricnina.
—¡Eso es ridículo! Sir Eric llevaba siempre la llave encima.
—¿Y se la ha llevado a la tumba? Supongo que, antes de proceder a la autopsia, le quitarían la ropa para entregársela a la familia, en este caso, usted, puesto que su mujer ya había sido arrestada.
—No. Confieso que no me preocupé de eso. Debieron de entregar esas cosas a su ayuda de cámara.
—Podemos preguntárselo. Mientras tanto...
Sin apartar los ojos de Sutton, que parecía desorientado, Aldo descolgó el teléfono y llamó a Scotland Yard. Tal como temía, Warren no estaba allí. En cambio, el inspector Pointer anunció que iría inmediatamente.
—Dentro de cinco minutos —dijo Morosini—, sabremos qué opina la policía de nuestra pequeña discrepancia. Aunque a lo mejor no tiene usted mucho interés en que venga...
—¿Qué quiere decir?
—Me parece que está claro. No lo tendrá, si fue usted quien puso el veneno.
Los ojos de Sutton se agrandaron, mientras que su rostro se puso rojo como consecuencia de un violento acceso de cólera.
—¿Yo?... ¿Matar yo a un hombre al que veneraba? ¡Voy a partirle la cara, príncipe!
Adelantando los puños, se abalanzó sobre Aldo, pero, cegado por su furor, calculó mal el impulso. Su adversario lo esquivó apartándose a la manera de un torero frente al toro, y el secretario se estrelló contra la puerta del armario frigorífico. Tuvo que hacerse daño, pues el choque lo calmó y, volviéndose hacia Morosini, le lanzó una mirada cargada de odio.
—Su inverosímil historia se derrumbará como un castillo de naipes y a usted lo detendrán por haber entrado en esta casa por la fuerza. Mientras tanto, yo le mostraré si ese hielo está envenenado.
Apresuradamente, con gestos torpes, registró los cajones del escritorio y luego dos o tres bandejas para el correo que había encima antes de extraer, finalmente, de una especie de plumier, el pequeño objeto que buscaba.
—¡Aquí está! —exclamó.
—¿Qué va a hacer?
—Ahora lo verá.
Sacó, de un mueble bajo, una botella de whisky y un vaso, lo llenó hasta la mitad, se dirigió a la nevera y la abrió sin dificultad, dejando a la vista dos o tres botellas de cerveza y una bandeja de hielo medio llena. Unos cubitos estaban fundiéndose en un bol de cristal. Iba a coger uno cuando Morosini se interpuso, lo obligó a retroceder y cerró la puerta empujándola con la espalda.
—¡No haga el idiota o por lo menos espere hasta que llegue Pointer! No tengo ningunas ganas de que me encuentre en compañía de su cadáver.
En ese momento se oyó una sirena de la policía. Encogiéndose de hombros, Sutton fue a sentarse y vació de un trago la copa que se había servido, mientras Aldo buscaba un cigarrillo, lo encendía y daba una larga bocanada con voluptuosidad.
—¿De verdad cree que ahí hay veneno? —preguntó el secretario con voz vacilante.
—No puedo decir que esté seguro, pero reconozca que la hipótesis merece ser tomada en consideración. La historia esa del papelillo contra la migraña es un poco burda, ¿no?
—Haría cualquier cosa para ayudar a esa zorrita, ¿verdad?
—Yo busco la verdad. Si tengo razón, ya no habrá ningún motivo para que continúe detenida.
—No lo crea. Sigue estando el hecho de que introdujo a su amante en esta casa y de que entre los dos tramaron matar a sir Eric. Usted mismo lo ha dicho: seguramente se puede prescindir de la llave, y también existe la posibilidad de que la robaran o hicieran una copia. No olvide lo que yo oí y la huida del cómplice. Por último, la han arrestado bajo la acusación de asesinato o incitación al asesinato. No la soltarán.
—Y eso le complace —dijo Aldo, que empezaba a temer que Sutton tuviera razón.
—Por supuesto. Es usted libre de pensar lo que quiera; yo nunca he ocultado que la odio. Ha matado o hecho matar a un hombre admirable, todo generosidad, bondad...
—El origen de su fortuna lo demuestra, ¿no?
—Piense lo que quiera. Me tiene completamente sin cuidado. Ah, ya oigo a nuestros visitantes.
—Va a tener la satisfacción de hacer que me detengan.
—No, qué va. Usted no me interesa. Me limitaré a exponer las inquietudes de la duquesa de Danvers y las de... una visita un poco tardía para hacerme partícipe de su hipótesis.
—¡Qué grandeza de espíritu! Sin embargo, me siento poco inclinado a darle las gracias.
El inspector Pointer, puesto al corriente de la situación, deploró que en el momento de la muerte no hubieran pensado en mencionar el curioso artilugio de la víctima, pero elogió mucho a los dos hombres por su gran preocupación por la verdad. Acto seguido se puso a trabajar con ayuda del sargento que lo acompañaba.
La bandeja y el bol con los cubitos fueron retirados con mucho cuidado y depositados en una cubeta que envolvieron con dos o tres toallas, tras lo cual todo ello fue llevado al laboratorio de Scotland Yard.
Hecho esto, el ayudante preferido de Warren declaró con una amplia sonrisa, que dejó al descubierto sus dientes de conejo e hizo desaparecer su barbilla, que no creía en la presencia de veneno de ninguna clase en lo que él llamaba el «armario del hielo», ya que sir Eric era el único que podía abrirlo.
—No sé qué pensará el superintendente —concluyó en el momento de retirarse—, pero estoy casi seguro de que le parecerá muy divertido.
Morosini no veía el lado divertido del asunto. No obstante, recobró cierta esperanza cuando, al día siguiente, recibió una llamada telefónica para convocarlo en la sede de la policía metropolitana en general y en el despacho de Warren en particular. Acudió de inmediato.
—Qué idea tan curiosa tuvo —declaró éste, estrechándole la mano—. ¿Cómo se le ocurrió?
—No se me habría ocurrido nunca si la duquesa de Danvers no la hubiera tenido antes qué yo. Es cierto que ella no pensaba en el veneno, pero, de todas formas, esa especie de conspiración del silencio es increíble. Lo normal era que hubiese salido a relucir todo lo que había entrado en ese maldito vaso. Lo peor es que ayer me pregunté si Pointer me tomaba por loco.
—¿Qué quiere? ¿Que le pida disculpas? —repuso Warren—. Es indudable que hubo negligencia. Deliberada tal vez por parte de los testigos...
—Permítame que abogue por lady Danvers. No ha hecho nada con premeditación.
—No creo que su inteligencia le permita premeditar nada, pero, volviendo a la negligencia, apenas tiene disculpa por parte de mis hombres. Me siento bastante humillado por tener que decírselo, pero usted tiene razón: en ese cacharro había la suficiente estricnina para matar a un caballo. O a todos los de la casa, si se les hubiera ocurrido tocar el sacrosanto hielo de sir Eric.
Si se hubiera dejado llevar por su temperamento italiano, Aldo se habría puesto de buena gana a gritar dé contento. Hacía mucho tiempo que no experimentaba semejante alegría.
—¡Es maravilloso! —exclamó—. Ahora podrá soltar a lady Ferrals. Se lo ruego, déjeme ir a llevarle la buena noticia.
—Tengo que informar antes al abogado de la Corona y a sir Desmond, y le pido por favor que se calme. Es posible que no quede libre; los cargos que pesan sobre ella siguen siendo muy graves.
—Pero ahora tiene la prueba de que no fue el maldito papelillo de polvos analgésicos lo que provocó la muerte.
—Sin duda, pero eso no quiere decir que no sea ella la asesina o la cómplice. Por lo demás, míster Sutton mantiene su acusación basándose en la conversación que sorprendió.
—Yo creía que, según sus leyes —dijo Aldo con amargura—, todo procesado era inocente mientras no se demostrara su culpabilidad.
—Y lo es, pero mientras no encontremos al polaco ella permanecerá en Brixton. Le autorizo encantado a que vaya a verla. Intente que diga algo más sobre él. Estoy convencido —añadió Warren en un tono más amable— de que es él el asesino, pero hasta que no le echemos el guante...
—Eso es injusto, inhumano. Me he enterado de que está enferma, de que lleva cada vez peor estar en la cárcel... ¡Y no tiene veinte años! ¿No puede conseguir que la dejen en libertad bajo fianza?
—Eso no me compete a mí. Hable con su abogado... y hágale una visita.
Pero cuando Aldo se presentó en Brixton, le fue imposible ver a Anielka: estaba enferma y la habían ingresado en la enfermería de la prisión.
Se marchó con el corazón en un puño.
7. Lisa
Aldo Morosini vivió los tres días siguientes, sumido en un marasmo deprimente. Teniendo en cuenta que había hecho todo cuanto estaba en su mano para ayudar a Anielka, debería haberse encomendado, tal como le había aconsejado Simon Aronov, a Scotland Yard, a la conciencia de las autoridades judiciales e incluso a Dios, pero le resultaba imposible. Temía por la joven, y ese temor le permitía calibrar el poder que continuaba teniendo sobre él. Ya no creía en el amor que afirmaba profesarle, puesto que había vuelto a ser amante de Wosinski, pero él era lo bastante noble para considerarse satisfecho si podía devolverle la libertad. Su espíritu se vería liberado de un gran peso, lo que le permitiría secundar mejor a Vidal-Pellicorne en su tarea común de búsqueda de la Rosa. Pero tal como estaba el asunto en esos momentos era imposible: Anielka lo obsesionaba y la situación de ésta le hacía sentirse desdichado.
Las dos entrevistas que tuvo con sir Desmond no solucionaron nada; sólo le proporcionaron la amarga satisfacción de hablar de ella, aunque el abogado se mostraba mucho más preocupado del estado de ánimo de su cliente que de su salud. Según él, se encontraría mucho mejor si hubiera comido más.
—No estará haciendo huelga de hambre, ¿verdad? —preguntó, inquieto, Morosini.
—No exactamente, pero se trata de una actitud deliberada. Intenta debilitarse para estar tranquila. Mientras permanezca en la enfermería, no le está permitido a nadie visitarla, salvo a mí para las necesidades de su defensa. Respecto a eso, le diré que se cierra como una ostra en cuanto oye el nombre de Ladislas.
—¿Tanto lo quiere?
—Yo creo más bien que tiene miedo. Su guardiana encontró en su cama una nota redactada en polaco amenazándola de muerte si hablaba.

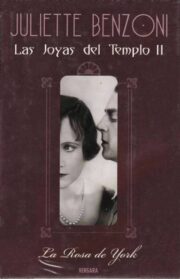
"La rosa de York" отзывы
Отзывы читателей о книге "La rosa de York". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La rosa de York" друзьям в соцсетях.