—¿Tu lacayo?
—Yo lo llamaría más bien mi mayordomo. Posee, no sé si te lo había dicho, una voz admirable, pero necesita trabajarla, amplificarla, perfeccionarla. Tiene un gran futuro ante sí y quiero ayudarlo a triunfar. Le he conseguido una audición con el maestro Scarpini y, naturalmente, voy a llevarlo. Si Scarpini muestra interés por él, Spiridion puede confiar en que llegará a cantar en los mejores escenarios líricos y yo tendré la satisfacción de haber descubierto a una nueva estrella.
El entusiasmo un poco delirante que manifestaba desagradó a Morosini, que no pudo renunciar al malévolo placer de arrojar un jarro de agua fría sobre esa hoguera demasiado ardiente para su gusto:
—¿Y quién va a pagar las clases? No creo que Scarpini las regale.
—Claro que no. Me encargaré yo de eso.
—¿Puedes permitírtelo?
—No te preocupes. Gracias a ti y a... ciertas inversiones prudentes, ya no tengo problemas de dinero. Puedo preparar el porvenir de Spiridion sin pasar apuros económicos. Además, él me resarcirá con creces.
—Siempre y cuando las cosas salgan bien. Las voces excepcionales escasean, incluso aquí. Te expones a que tu presupuesto mengüe considerablemente, y quizá por eso harías bien en reconsiderar mi propuesta. Tu viaje a Roma no me parece que sea un obstáculo infranqueable: llevas a tu griego, lo presentas; si se interesan por él, lo dejas, si fracasa, vuelves con él en espera de otra oportunidad y santas pascuas. Te pagaré, ¿sabes?
Adriana se arregló el velo que envolvía su minúsculo sombrero, se estiró los guantes, cruzó y descruzó las piernas, que seguían siendo muy bonitas, y finalmente sonrió con cierta incomodidad.
—Te conozco demasiado para ponerlo en duda y me gustaría poder ayudarte, pero por el momento es imposible. No puedo dejar a Spiridion solo en Roma. No conoce a nadie, estaría perdido...
—No es un niño, y no tiene aspecto de perderse fácilmente —protestó Morosini, recordando las facciones puras, el aire arrogante y la figura musculosa del griego—. ¿No crees que exageras un poco?
—No. Además de que no lo conoces, siempre has tenido prejuicios contra él. En realidad, cuando me alejo de él sólo hace tonterías, como si fuera un niño. Y como estoy segura del juicio de Scarpini, calculo que me quedaré uno o dos meses.
Morosini montó en cólera.
—¡No me dirás que vas a vivir con él! Y si es ésa tu intención es que has perdido la cabeza —le espetó con brutalidad—. Eres mi prima, llevamos la misma sangre, ¿y vas a amancebarte con un criado? ¡No creas ni por un momento que voy a permitírtelo!
Si pensaba herirla, se equivocaba. Ella se limitó a echarse a reír, aunque, a decir verdad, de un modo un tanto forzado.
—No seas tonto, Aldo. No viviré con él, aunque no sé qué tendría de raro; hace años que vive bajo mi techo sin que a nadie le parezca mal. ¿Adónde iríamos a parar si tuviésemos que alojar a los sirvientes a dos o tres kilómetros de nuestra casa? Pero admito que, si deja de pertenecer a mi casa, es preciso marcar ciertas distancias. Si Scarpini no puede alojarlo, le buscaré una pensión; en cuanto a mí, cuento con la hospitalidad de mis primos Torlonia. Son unos apasionados de la música, sobre todo del bel canto, y...
Continuó hablando, un poco en el tono de quien recita una lección, ensartando palabras, frases, razones que Aldo apenas escuchaba, sensible únicamente a la especie de júbilo que ese flujo verbal delataba: a todas luces, la sensata condesa Orseolo estaba exultante pensando en los días felices que iba a pasar en Roma con ese muchacho, apuesto y jovencísimo, al que Morosini habría jurado que la unía un sentimiento distinto del amor a la música.
Un tanto irritado, puso fin a la conversación con la excusa de que tenía una cita con su notario. Se levantó, acompañó a su prima hasta la góndola que la esperaba y la besó deseándole un buen viaje.
—Da señales de vida de vez en cuando —dijo.
Entró en casa mucho más descontento de lo que quería confesarse a sí mismo. «¿De qué mujer fiarse, Dios mío, si el parangón de las viudas de Venecia, la ejemplar Adriana, con su belleza un poco severa de madona contemplativa, se ponía al borde de la cincuentena a andar de picos pardos como una criatura cualquiera?»Como quería mucho a su prima, se reprochó ese juicio temerario, y al encontrarse en el vestíbulo con la persona olímpica y, sobre todo, la mirada interrogadora de su fiel Zaccaria, se encogió de hombros, esbozó una sonrisa y declaró, suspirando:
—En fin, tendré que ingeniármelas para encontrar un ayudante para el señor Buteau cuando pueda reincorporarse al trabajo. La condesa se marcha a Roma y estará más de un mes allí.
No tuvo tiempo de decir nada más, y el mayordomo tampoco, pues una voz furiosa se alzó en la vasta sala:
—¡Jamás hubiera creído que viviría lo bastante para ver con mis propios ojos un escándalo como ése! ¡Doña Adriana tiene que haberse vuelto loca! Madonna Santissima! ¿Quién habría imaginado semejante conducta por parte de tan gran dama?
Cual una fragata arribando a puerto con empavesada de gala, Celina, apenas contenidos los oropeles multicolores que le gustaba vestir por el delantal blanco almidonado y estirado sobre su vasta persona, las cintas de la cofia revoloteando movidas por el viento de su cólera, acababa de salir del cortile que llevaba directamente a la cocina. Zaccaria, su esposo, intentó atraparla al vuelo, pero ella lo rechazó enérgicamente y se plantó delante de Aldo clamando:
—Y tú, príncipe Morosini, tú, su primo, ¿vas a dejarla hacer eso?
Era inútil preguntar qué entendía por «eso». Celina, reconocida como la mejor cocinera de Venecia, era una potencia dotada de un servicio de información que le permitía saber todo lo que pasaba en la ciudad sin moverse del palacio Morosini.
—Deberías calmarte, Celina —dijo Aldo, esforzándose en mostrarse despreocupado—. Y sobre todo no prestar tantos oídos a tus chismosas favoritas. Lo interpretan todo al revés y creo que eso es lo que han hecho en este caso. Doña Adriana va a pasar unos días en Roma para confiar a su lacayo a un famoso maestro de canto.
—¿Su lacayo? —repuso en tono irónico la voluminosa napolitana—. ¡Querrás decir su amante!
—¡Celina! —dijo Morosini con severidad—. Sabía que eras charlatana, pero no que tuvieras la lengua afilada. ¿De dónde has sacado eso?
—No he tenido necesidad de sacarlo de ningún sitio. Toda Venecia lo comenta. Si te digo que se acuesta con Spiridion es porque la pobre Ginevra ha venido esta mañana a llorar en mi hombro. Como sabía que doña Adriana comía hoy aquí, confiaba en que al menos tú conseguirías impedir que hiciese esa... esa... indecencia. Pero lo único que a ti se te ha ocurrido decirle es «buen viaje», sin intentar siquiera por un instante retenerla.
—Yo no puedo retenerla. Es viuda, libre, mayor...
—Eso sí, y desde hace bastante. Te aseguro que tu pobre madre, nuestra santa princesa Isabelle, habría sabido decir lo que corresponde, y lo que corresponde es esto: una mujer de cincuenta años y un petimetre de treinta casan mal..., por muy bien que se entiendan en la cama.
—¡Pero bueno! —replicó Morosini, enfadado—. ¡No puedes creer una cosa así! No te ciegues: Ginevra es vieja, está celosa de la influencia que ha adquirido ese muchacho, al fin y al cabo antipático, pero de ahí a afirmar que es su amante hay un buen trecho. ¡No habrá hecho de carabina, digo yo!
—Ella no ha hecho nada, pero ha visto —le declaró Celina en un tono dramático, acompañado de un gesto acusador hecho con el brazo—. Ha visto a la que ella llamaba su pequeña madona entre los brazos del amalecita, como ella dice. Fue una noche en que el reuma le impedía dormir, ¡pobre anciana! Bajó a la cocina para calentarse un vaso de leche. Era muy tarde y Ginevra pensaba que todo el mundo dormía. Pero, al pasar por delante de la puerta de doña Adriana, seguramente mal cerrada, vio un poco de luz y, sobre todo, oyó ruidos... extraños. Suspiros, gemidos... Un poco preocupada por si la condesa estaba enferma, empujó la puerta...
—Y echó un vistazo, ¿no? —dijo Aldo con ánimo burlón—. Y por pura curiosidad, porque no creo ni por un instante que estuviera preocupada. Si los ruidos que oía eran los que imagino, no tienen nada que ver con el dolor, y tú lo sabes perfectamente.
—¡Pues claro que lo sé! Sea como sea, no tuvo necesidad de mirar dos veces para comprender lo que hacían. Y fue un golpe tan fuerte que salió corriendo.
—¿A pesar del reuma? Debió de ser una especie de curación milagrosa —ironizó Morosini reprimiendo con dificultad su cólera, pues no ponía en duda ni por un momento el informe de la vieja Ginevra, una de esas fieles sirvientas a la antigua usanza que se entregan en cuerpo y alma a los que sirven y que conocía a Adriana desde la cuna.
—¡No está bien reírse de eso! —protestó Celina—. La pobre no se atrevió a subir a su habitación. Se quedó en la cocina hasta la hora de la primera misa en Santa María Formosa, adonde fue a derramar todas las lágrimas de su cuerpo. Y ahora la abandonan en esa gran barraca, donde a buen seguro se morirá de miedo pensando que su querida señora esta condenándose en Roma.
—¿No se queda nadie más? La pobre Ginevra ya no debe de poder hacer gran cosa en la casa.
—Iba una mujer todas las mañanas para hacer las tareas domésticas, pero doña Adriana la ha despedido. Lo han tapado todo con sábanas y han cerrado las salas de recibir, Ginevra tendrá bastante con la cocina y su dormitorio...
Aldo ya no escuchaba. Dio media vuelta para dirigirse a su gabinete de trabajo, descolgó el teléfono y pidió el número de su prima esperando que no se pusiera el amalecita. Por suerte, fue Adriana quien respondió. Un poco jadeante, seguramente por haber subido de cuatro en cuatro los peldaños de su magnífica escalera gótica.
—Dime, Adriana, ¿cuándo te vas?
—Creía que te lo había dicho. Pasado mañana.
—¿Y dejas tu palacio sin otra vigilancia que la de esa desdichada Ginevra, que apenas se sostiene sobre las piernas? Es muy vieja para una tarea tan ruda; todavía hay muchas cosas bonitas en tu casa.
Se produjo un silencio, inmediatamente animado por la respiración un poco agitada de la condesa.
—No dispongo de medios para tomar personal suplementario. Así que vamos a limitarnos a cerrarlo todo lo mejor posible y encomendarnos a la gracia de Dios.
—No parece una medida muy efectiva. Harías mejor en decirme la verdad, o sea, que Spiridion te cuesta una fortuna. Y a mí no me hace gracia eso...
—Porque no lo conoces. Tiene un corazón de oro y te aseguro que me lo devolverá todo...
—Con creces, ya me lo has dicho. Y si no te devuelve nada, te encontrarás arruinada, así que intenta al menos proteger lo que te queda. Los ladrones existen, incluso en Venecia.
Adriana, en el otro extremo del hilo, empezaba a ponerse nerviosa.
—Pero bueno, ¿qué quieres que haga? Me marcho dentro de unas horas y no tengo tiempo de tomar otras disposiciones. Le diré a Ginevra que intente hacer venir a uno de sus sobrinos de Mestre, pero si no se le paga...
—No pagarás nada. Dile a Ginevra que enviaré a Zian a dormir a tu casa mientras tú estés fuera. Zaccaria intentará encontrar una compañera para la pobre anciana. En cuanto al dinero, no te preocupes. Me lo devolverás cuando Spiridion el Magnífico haya hecho correr sobre ti un río de oro. Y no me des las gracias si no quieres .oír cosas desagradables.
Celina lo había seguido y escuchaba desde el umbral de la habitación. El le dirigió una mirada sombría.
—¿Estás satisfecha?
—Sí. Así está mucho mejor y dejaré de preocuparme por Ginevra. Pero ¿has dicho la verdad?
—¿Sobre qué?
—¿Tienes realmente intención de ir a buscarla si se queda demasiado tiempo allí?
—Por supuesto. No me apetece que el honor de la familia sirva para desempolvar las tablas sobre las que se supone que el griego va a triunfar, ni, sobre todo, que esa loca se arruine por él.
—Ya lo está en gran parte. Mañana, cuando Zian vaya a instalarse, ve a echar un vistazo a Cà Orseolo. Según Ginevra, tendrás sorpresas.
—No tengo la costumbre de ir a husmear a casa de la gente en su ausencia... ¡Ah, no! ¡Basta de protestas! Ahora me voy al despacho del señor Massaria a ver si él puede conseguirme una buena secretaria.
—¿Por qué no un secretario? Los hombres trabajan en general mejor que las mujeres y no intentan seducir a su jefe.
—Mina nunca ha intentado seducirme.
—No, y ha hecho mal, porque era una persona como Dios manda. Deberías haberte casado con ella.
Por toda respuesta, Morosini se limitó a encogerse de hombros, prefiriendo guardar sus pensamientos para sí. ¿Casarse con Mina, con sus trajes sastre en forma de cucurucho de patatas fritas, su aspecto a medio camino entre cuáquera y maestra, sus cabellos tan estirados que parecían pintados sobre el cráneo y sus enormes gafas? ¡Ridículo! Es verdad que, si hubiera sido diferente, no la habría contratado, y habría sido una lástima. Había sido una colaboradora inigualable. La echaría mucho de menos.

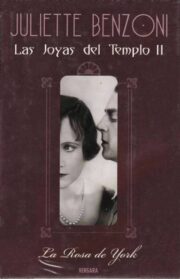
"La rosa de York" отзывы
Отзывы читателей о книге "La rosa de York". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La rosa de York" друзьям в соцсетях.