Las cartas, ninguno de cuyos sobres había sido conservado, indicaban diferentes ciudades de Suiza: Ginebra, Lausana, Interlaken y, sobre todo, Locarno, donde al parecer el amor de Adriana y de R. había surgido. La última, fechada en agosto de 1918, venía de esa ciudad. Era más sibilina todavía, y más autoritaria también: «Ha llegado el momento; la guerra va a acabar y él regresará.
Debes hacer lo que la causa espera de ti todavía más que aquel para quien eres toda la vida. Spiridion te ayudará. Está a tu lado sólo para eso. R.»Con la impresión de que el techo artesonado de la habitación acababa de caerle encima de la cabeza, Aldo permaneció largos minutos inmóvil, sin soltar la carta. Tenía la horrible sensación de que uno de los círculos infernales de Dante acababa de abrirse ante él. Estaba descubriendo en la Adriana a quien quería como a una hermana mayor, hasta el punto de haber acariciado por un momento la idea de un delicioso incesto, una vida oculta, secreta, carnal y que rozaba la perversidad. ¿Qué era esa causa a la que le pedían que se consagrara dejándola esperar una ardiente compensación? ¿Y cuál era esa tarea que había llegado el momento de realizar? ¿Quién era R.? ¿De dónde había salido exactamente el atractivo Spiridion, que no había sido encontrado casualmente en la playa del Lido? El amante secreto lo había enviado y al parecer ahora había ocupado el lugar de aquél en la cama de Adriana. ¿Por qué no cumpliendo órdenes? ¿Por qué R. no podía haberlo utilizado tanto para llevar a la condesa al terreno que él deseaba como para librarse de una amante que quizá se había convertido en un estorbo? Resultaba sorprendente, en efecto, que la última carta estuviera escrita hacía cuatro años.
Las preguntas se agolpaban, todas sin respuesta. O casi. A Morosini no le gustaba la coincidencia entre las clases en Roma de Spiridion, ahora muy sospechoso, y la expansión del «fascio» mussoliniano, al que Adriana no parecía hostil. ¿Cabía dentro de lo posible que la gran «causa» fuera ésa y, en tal caso, en qué consistía el servicio que se esperaba de la condesa Orseolo? Lo primero era tratar de averiguar quién era R., el hombre al que Adriana parecía haber jurado pertenecer en cuerpo y alma.
Con una inicial no se iba muy lejos, pero un personaje tan apegado a Suiza debía de pertenecer a una u otra de esas células revolucionarias que los disturbios en sus respectivos países obligaban a buscar refugio allí.
El tintineo de una campana anunciando la cena arrancó a Morosini de sus amargos pensamientos y le hizo precipitarse hacia la camisa y el traje. Se anudó la corbata de cualquier manera. No se había dado cuenta de que el tiempo pasaba y apenas le quedaba un minuto para estar con Guy Buteau.
Calzándose los zapatos de charol mientras caminaba, lo que constituía un difícil ejercicio, salió a toda prisa de su habitación para ir a la de su antiguo preceptor, pero lo encontró en la puerta, apoyado en un bastón y un poco pálido, aunque, eso sí, de punta en blanco.
—¡Guy! —exclamó—. ¿Se ha vuelto loco? Debería estar en la cama.
—Estoy harto de cama, querido Aldo. Además —añadió con la sonrisa cálida y un poco tímida que recordaba muchísimo al joven educador francés recién salido de su Borgoña natal al que habían encomendado la instrucción de un niño—, algo me decía que me necesitaba.
—Lo que necesito sobre todo es que disfrute de buena salud, i Cómo se las ha arreglado para levantarse y vestirse?
—Zaccaria me ha echado una mano. Y he aprovechado para pedir que pongan mi cubierto en la mesa. La presencia de la marquesa de Sommières, de la señorita Marie-Angéline y la suya propia va a hacer maravillas para que me recupere del todo. Sobre todo si se añade una vieja botella de mis queridos Hospices de Beaune.
—Tendrá la bodega entera si quiere. Estoy loco de contento de tenerlo de nuevo aquí —exclamó Morosini—. Pero cójase de mi brazo.
Así, apoyados el uno en el otro, los dos hombres se reunieron en el salón de las Lacas con los moarés casi episcopales de la señora de Sommières, el crespón de China gris nube de Marie-Angéline y la explosión alegre de un tapón de champán.
Pese a sus preocupaciones, que se guardó mucho de exponer, Aldo disfrutó mucho de esa cena familiar animada por el verbo cáustico de tía Amélie. Sobre todo porque había muchas cosas que comentar. Hablaron, por descontado, del asesinato de Eric Ferrals, de la acusación que pesaba sobre su mujer y quizá todavía más de la sorprendente transformación de Mina van Zelden, austera holandesa, en hija de multimillonario suizo.
—Reconocerás que tengo olfato —dijo la marquesa—. ¿No te dije que, si estuviera en tu lugar, intentaría rascar ese caparazón demasiado severo para ver qué había debajo?
—¡Ojalá hubiera sido más explícita! —repuso Aldo, suspirando—. Me habría evitado muchos tormentos y sobre todo encontrarme en una situación difícil.
—No sé qué hubiera podido añadir. Eras tú el que debía haberse mostrado más perspicaz, una vez que yo te había hecho partícipe de mis impresiones.
—Yo admito la parte de reproches que me corresponde —dijo el señor Buteau—. Confieso que me intrigaba, pues, a fuerza de mirarla, había llegado a la conclusión de que bajo ese increíble atuendo se escondía una chica bonita y no lograba comprender por qué se disfrazaba así. Mientras que muchas feas sueñan con volverse guapas, Mina..., permítanme que siga llamándola así..., hacía todo lo posible por ser gris, insignificante, casi invisible.
—Conmigo lo había conseguido totalmente. Desde el momento que comprendí que, pese a mis consejos, no cambiaría, dejé de verla. En cambio, estaba tremendamente presente y tenía en ella una confianza absoluta. Por no hablar de sus profundísimos conocimientos en materia de arte y de antigüedades. Jamás encontraré a alguien semejante. Sabía datar una joya y no confundía una porcelana de Ruán decorada con pagodas con una auténtica porcelana china.
La señorita Plan-Crépin dejó de revolver por unos instantes con la cuchara su ración de huevos revueltos con trufas blancas y, levantando su larga nariz, esbozó una sonrisita maliciosa.
—Eso es cosa de niños —afirmó con una autoridad inesperada—. Basta conocer las firmas, las formas, los colores y los materiales. Cuando era pequeña, mi querido padre, que era un apasionado de las antigüedades, me llevaba a menudo a las subastas. También me instruyó mucho y me hizo leer numerosas obras. Ahora puedo confesar que, si no hubiera sido inconcebible para una muchacha de nuestro mundo montar una tienda..., y también, por supuesto, si hubiera poseído los fondos necesarios, me habría gustado ser anticuaría.
El ruido de un cubierto al ser apoyado en un plato hizo que las cabezas se volvieran hacia la marquesa, que miraba a su lectora con estupor.
—Me había ocultado eso, Plan-Crépin. ¿Por qué?
—No pensaba que ese detalle pudiera ser de algún interés para nosotras —respondió la solterona, que siempre se dirigía a su prima y jefa en la primera persona del plural—. Se trata simplemente de un pasatiempo, pero visitar un museo me causa un vivo placer.
—¡Más que a mí! Esos vertederos de arte siempre me han parecido aburridos.
—Es una pena que sólo vaya a pasar unos! días aquí, Marie-Angéline —dijo Aldo, sonriendo—. Si no, quizá le pediría ayuda. Claro que usted no es secretaria...
—Es mi secretaria y con eso tiene más que suficiente —masculló la señora de Sommières—. Me horroriza escribir y ella me quita todo el papeleo de en medio. En el convento de Oiseaux hacían un buen trabajo. Hasta le enseñaron inglés e italiano.
—Si a eso añadimos su aptitud para las proezas aéreas, se puede decir que recibió una educación muy completa—dijo Aldo, riendo—. Casi me entran ganas de pedirle que me eche una mano —añadió más seriamente echando la silla hacia atrás para mirar a la señorita—. El señor Massaria tal vez pueda ofrecerme a alguien, pero no antes de tres semanas. ¿Tiene mucha prisa por irse, tía Amélie?
—En absoluto. Ya sabes que me encanta Venecia, esta casa y los que la habitan. Así que mira a ver qué puedes hacer con este fenómeno. Eso permitirá a nuestro amigo Buteau hacer un poco más de reposo.
—¡No demasiado! —protestó éste—. Mientras no me mueva, puedo recibir clientes, y si la señorita Marie-Angéline accede a hacerse cargo, bajo la dirección de Aldo, de las tareas administrativas, conseguiremos un resultado bastante bueno.
—Sobre todo teniendo en cuenta que, aparte de ir a esa venta de Florencia, no tengo intención de ausentarme. Voy a escribir a mi prima para informarla de lo que ha pasado en su casa. Ella verá si quiere regresar o no.
—¿No deberías volver a Londres? —le preguntó tía Amélie.
Con la mirada súbitamente ensombrecida, Aldo pidió a Zaccaria que llenara las copas.
—Tendré que volver, pero creo que no hay prisa. Allí no me necesitan —añadió con una pizca de amargura.
Pero al día siguiente llegó una carta.
Venía de Londres. En el sobre, escrito con letra torpe, sólo ponía: «Príncipe Aldo Morosini. Venecia. Italia.»
En el interior, unas frases firmadas por Anielka: «Le entrego esta nota a Wanda para que te la envíe siguiendo mis instrucciones. ¡Tienes que venir, Aldo! Tienes que venir en mi ayuda porque ahora tengo miedo, mucho miedo. Y quizá sea mi padre quien más me asusta, porque creo que se está volviendo loco. Y yo me siento abandonada, sobre todo por Ladislas, al que no consiguen encontrar. El señor Saint Albans me ha dicho lo que has hecho por mí y que, desgraciadamente, no ha servido de nada. Y que después te has ido. Sólo tú puedes salvarme de esta horrible alternativa: la horca o la venganza de los camaradas de Ladislas. No hace mucho me dijiste que me amabas...»Sin pronunciar una palabra, Aldo le tendió la nota a tía Amélie. Esta se la devolvió con una sonrisa y un encogimiento de hombros.
—Bueno —dijo, suspirando—, creo que Plan-Crépin y yo podemos prepararnos para pasar aquí el invierno, porque no veo la manera de que puedas evitar montar en tu fogoso corcel para ir volando a socorrer a la belleza en peligro. Lo que veo todavía menos es cómo vas a arreglártelas para hacerlo.
—No tengo ni idea, pero quizás ella me lo diga. Su abogado y yo estamos convencidos de que no ha dicho toda la verdad.
—¡Y es tan agradable poder pedir la ayuda de un paladín como tú! Mira muy bien dónde pones los pies, muchacho. No me gustaba ese desdichado Ferrals y te confieso que no me gusta mucho más su encantadora y jovencísima esposa, pero si le ocurre una desgracia sin que tú hayas hecho cuanto está en tu mano para salvarla, te lo reprocharías durante toda la vida y ya no habría felicidad posible para ti. Así que ve. Plan-Crépin, que estará encantada, y yo haremos de divinidades domésticas mientras esperamos tu regreso. Después de todo, esto de las antigüedades puede ser divertido.
Por toda respuesta, Aldo la estrechó entre sus brazos y la besó con toda la ternura que ella había sabido transmitirle. Esa especie de bendición que le daba era en cierto modo como si su propia madre acabara de trazarla sobre él.
Gracias a Dios, era jueves, uno de los tres días en que el Orient-Express pasaba por Venecia en dirección a París y Calais. Aldo tenía el tiempo justo de enviar a Zaccaria a reservarle un sleeping, solventar unos asuntos con Guy y preparar las maletas. En cuanto a las misteriosas cartas de Adriana, pospuso su estudio para más adelante y las guardó en su caja fuerte con excepción de la última, que era también la más intrigante y que metió en su cartera.
A las tres en punto de la tarde, el gran expreso transeuropeo salía de la estación de Santa Lucia.
9. Claroscuro
Cuando desembarcó en la estación Victoria de Londres, Morosini lamentó no poder ir a su querido hotel Ritz, cuyo ambiente y delicado confort tanto apreciaba. Aunque como digno descendiente de muchos señores del mar pudiera presumir de no marearse nunca cuando viajaba en barco, la Mancha lo había maltratado, sacudido, zarandeado, triturado y machacado de tal modo que por primera vez en su vida se había visto obligado a pagarle un tributo humillante. Una vez en tierra firme, seguía dándole vueltas la cabeza y sintiendo las piernas flojas. La visión de Théobald en el andén de la estación le arrancó, pues, un suspiro de pesar. El fiel sirviente de Adalbert había ido a buscarlo para llevarlo al nuevo apartamento de Chelsea. Imposible librarse. Pero Aldo no podía sino culparse a sí mismo, puesto que había mandado un telegrama anunciando su llegada. Por otra parte, a Vidal-Pellicorne le habría disgustado que no lo avisara.
—El señor no tiene muy buen aspecto —observó Théobald, haciéndose cargo de las maletas—. El mar, supongo... Y también este clima debilitante. ¿Cómo puede alguien ser inglés?

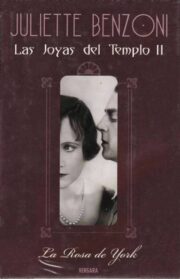
"La rosa de York" отзывы
Отзывы читателей о книге "La rosa de York". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La rosa de York" друзьям в соцсетях.