Adalbert clavó sus ojos azules, súbitamente teñidos de gravedad, en los de su amigo, mientras con las manos revolvía las cartas extendidas sobre la mesa.
—Vas a llevarte la sorpresa de tu vida, igual que me la he llevado yo, porque resulta que ese famoso diamante, esa piedra real que ha pasado por las manos de tantas personas ilustres, por imposible que parezca llegó hasta los arroyos sangrientos donde el monstruo sin cara abandonaba a sus víctimas. Estoy seguro.
—¿Qué? ¡Tú desvarías!
—No, no. En fin, juzga por ti mismo. Anoche convencí a Bertram de que me llevara allí prometiéndole una buena gratificación si animaba a su amigo para que compartiera conmigo sus recuerdos de lo que él llama «la piedra judía».
—¿La piedra judía? ¿Y se supone que es...?
—Escucha y verás. La noche del 29 de septiembre de 1888, hacia Ja una de la madrugada, un buhonero polaco, además de judío, entró con su carricoche en el patio del Club Educativo de los Trabajadores Extranjeros que se encontraba en Berner Street. De pronto, el caballo se encabritó y el buhonero, dirigiendo la linterna hacia el suelo, descubrió el cuerpo de una mujer degollada. Al mismo tiempo, distinguió en la oscuridad del patio una silueta que huía. Paralizado en un primer momento por el terror, intentó gritar sin conseguirlo y se dejó caer de rodillas junto al cadáver, que aún estaba caliente. Fue entonces cuando vio, al lado de su mano, algo brillante: una especie de piedra salpicada de barro. La cogió, se la guardó en el bolsillo y logró por fin pedir socorro. Al cabo de un momento, la gente que quedaba en el club acudió y poco después llegó la policía. Asistieron al buhonero, que estaba medio muerto de miedo. Ese crimen era el tercero que cometía el Destripador, aunque en este caso la víctima no había sido destripada porque la llegada del carricoche había obligado a huir al asesino. La nueva víctima se llamaba Elizabeth Stride; era una viuda de unos cuarenta años, dedicada a la prostitución desde el ingreso y la muerte en prisión de su marido, pero que había conocido días mejores... Pero olvidemos eso. Cuando llegó a su casa después de haber estado un buen rato en el puesto de policía, el buhonero se acordó de lo que había encontrado, lo sacó del bolsillo y empezó a limpiarlo. Aunque jamás había visto un diamante pulido y sin tallar, y aunque poseía una cultura muy limitada, se dio cuenta de que no se trataba de una piedra corriente. Pensó en llevarla a la policía, pero, como no la había entregado enseguida, tuvo miedo de las consecuencias de su gesto tardío y prefirió plantear el problema a su vecino, el rabino Eliphas Lévi, al que lo unía un parentesco lejano. Éste era un hombre piadoso, prudente y sabio, en quien se podía confiar plenamente.
»E1 rabino aprobó la decisión del buhonero de haber acudido a él. Puesto que había cometido la imprudencia de recoger un objeto del lugar del crimen y no mencionarlo, era preferible continuar por esa vía. Desde el comienzo de la pesadilla que estaban viviendo en Whitechapel, la policía actuaba muchas veces con brutalidad y sin demasiado discernimiento. Como la imaginación colectiva de la gente del barrio, por ejemplo, había hecho surgir en relación con uno de los crímenes anteriores la silueta de un hombre con un delantal de cuero, habían detenido a un desdichado zapatero, un judío polaco llamado John Pizer, mientras que los suyos estaban empezando a sufrir un principio de pogromo. Por suerte, el hombre tenía una coartada y lo habían soltado. Eliphas Lévi, que había estado a punto de tener problemas, quería evitar a toda costa que aquello volviera a suceder. Lo mejor era callar, pero, a fin de que su vecino no se sintiera perjudicado, le propuso que le dejase la piedra para estudiarla y, en espera del resultado, le dio algún dinero.
»A1 quedarse solo, el rabino examinó minuciosamente la piedra. Siempre se había interesado por la mineralogía y poseía un pequeño equipo en el que figuraba una lupa. No tardó en distinguir, en la cara más plana del cabujón, una minúscula estrella de David. A partir de ese momento, pensando que tenía entre las manos un objeto sagrado, ya que conocía la leyenda del pectoral perdido, lo consideró su más preciado tesoro sin preocuparse de su valor en el mercado, convencido de que databa de tiempos inmemoriales. No obstante, tuvo la prudencia de guardar la piedra en un sólido joyero y no hablarle de ella a nadie excepto a sus dos hijos cuando tuvieron uso de razón. Uno de ellos es Ebenezer, el sastre…
—¡Fantástico! —exclamó Morosini, entusiasmado—. No tenemos más que convencer a ese buen hombre de que nos la venda. Reconozco que será un poco difícil, pero si le decimos que el pectoral todavía existe y que es preciso...
—¿Y si me dejaras acabar? —gruñó el arqueólogo—. Si el diamante estuviera todavía en Whitechapel, habría empezado por decírtelo, pero resulta que ya no está. Hace unos diez años, una noche de invierno muy oscura, el rabino y su hijo mayor, destinado también a la vida religiosa, fueron asesinados. Y el joyero desapareció.
—¡No! —gimió Aldo, desalentado—. Empiezo a creer que nunca llegaremos a encontrar ese maldito diamante. ¡Está poseído por el Diablo!
—Yo también tengo esa sensación. ¿Y sabes qué te digo? Si lo encontramos, nos apresuraremos a dárselo a Simon para que lo devuelva a su lugar de origen. Esa piedra me desagrada y me da miedo. Hay demasiada sangre a su alrededor.
—Lo que no consigo entender es cómo es que la tenía una prostituta de baja estofa.
—¡Vete a saber! Su marido, cuya desaparición la empujó a hacer la calle, era un ladrón. Quizá la robara Dios sabe dónde.
—Y con semejante herencia, ¿Elizabeth Stride prefirió el arroyo a una existencia confortable? Podía haberla vendido.
—Difícilmente. Debía de imaginarse que su marido no la había encontrado paseando por Hyde Park. Además, ese viejo diamante pulido no es una piedra muy llamativa. Seguramente desconocía su valor y tal vez incluso lo consideraba un recuerdo y por eso lo llevaba encima. El asesino tuvo el tiempo justo de degollarla y desgarrarle el vestido. La piedra cayó al suelo y ya está.
—Las explicaciones más sencillas suelen ser las mejores —dijo Aldo—. Sin embargo, podemos fantasear. ¿Y si el Destripador buscaba la piedra?
—Eso no es fantasear, eso es desvariar —repuso Adalbert encogiéndose de hombros.
—No sé si tú lo has oído decir, pero hay quien cree que ese criminal fuera de serie era el duque de Clarence, nieto de la reina Victoria, supuestamente fallecido en 1892 pero del que se rumorea que sigue vivo, internado en un manicomio donde lo tratan de una sífilis incurable.
—¿De dónde has sacado eso?
—Lord Killrenan le contó esa versión a mi madre. Y él la creía. Es muy sospechoso que, después de haber intentado implicar a los judíos en esa abominación, se abandonaran de la noche a la mañana las investigaciones.
Théobald fue a anunciar que la cena estaba servida y los dos amigos pasaron a la mesa tras haberse lavado simplemente las manos, pues ni el uno ni el otro tenían ganas de cambiarse.
Mientras degustaban la sopa de langosta, Morosini, perdido en sus pensamientos, permaneció en silencio, pero cuando hubo vaciado el plato sacó de nuevo a la conversación los crímenes de Whitechapel.
—¿Y el sastre de Bertram no tiene ninguna idea acerca del asesino de su padre y su hermano?
—Tal vez, pero se cerró como una ostra cuando le hice esa pregunta. Yo creo que tiene miedo.
—¿De qué, Dios santo?
—De la policía. Cuando encontraron el cuerpo de los dos hombres, no se atrevió a hacer ninguna acusación porque tendría que haber hablado de «la piedra judía» y estaba seguro de que, si lo hacía, sería acusado de encubrimiento, de robo quizá... La policía tal como nosotros la conocemos, o sea, los despachos y los grandes hombres de Scotland Yard, no tiene nada que ver con la que opera en los barrios miserables, allí donde los extranjeros, los judíos sobre todo, son mayoría.
—Hablando de judíos, los del relato que me has hecho eran polacos. ¿Hay tantos allí?
—Eso parece, aunque, dadas las circunstancias, no me hablaron mucho de ellos. Resumiendo, yo creo que puede encontrarse un muestrario bastante amplio de toda la Europa central. ¿En qué estás pensando?
—En que un polaco es un polaco aunque no haya nacido en un gueto y en que los hijos de Israel siempre han practicado la hospitalidad. A estas alturas, Wosinski ya no está en Eastbourne. Debe de haberse escondido en otro sitio.
—Si espera un barco, será en algún lugar de la costa. ¿Para qué quieres que vaya a meterse en el lodazal de Whitechapel?
—Tus palabras están llenas de sabiduría y de lógica, amigo —dijo Morosini—. Sin embargo, me muero de ganas de ir a dar una vuelta por allí. ¿Crees que podrías localizar al sastre llamado Ebenezer Lévi?
—Sí, desde luego, pero ¿no estás mezclándolo todo? —En absoluto. Siempre es posible matar dos pájaros de un tiro. Si te parece bien, iremos mañana, porque lo que es esta noche—Aldo, olvidando las normas del decoro, se desperezó y bostezó. Desde su salvamento en los acantilados de Beachy Head, el día había sido muy largo, y con excepción de dos horas escasas en el tren, llevaba dos días seguidos sin dormir. El cansancio empezaba a pesarle. El bostezo se convirtió, pues, en una mueca.
—Decididamente, estoy haciéndome viejo —constató—. Antes de la guerra, podía pasar tres días sin dormir y estar más fresco que una rosa. Habría que pensar en eso antes de interesarse por una muchacha de veinte años.
—De todas formas, la marcha nupcial está lejos de sonar para vosotros dos, así que pasa una buena noche y no pienses más en eso —dijo Adalbert con una media sonrisa burlona—. Iremos mañana durante el día; parecerá más natural.
El tiempo no influía en la actividad comercial de Whitechapel. El taxi que llevaba a los dos hombres se abría paso con precaución entre la multitud que atestaba la calle, estrechada por las mesas llenas de mercancías pegadas a las tiendas. Vendedores judíos en mangas de camisa bramaban a cuál más y mejor proclamando la excelencia de sus productos. Ropa blanca de textura basta, prendas de vestir más o menos usadas, zapatos, sombreros, chalecos de fantasía, relojes, telas..., se ofrecía de todo, se vendía de todo. Mujeres perdidas de barro, tocadas con casquetes de hombre y ciñéndose al cuerpo chales agujereados discutían los precios en yiddish, interrumpiéndose sólo para reclamar la presencia junto a ellas de unos niños sucios que intentaban escabullirse. Justo el tiempo de propinar un pescozón y reanudaban el regateo.
El establecimiento del sastre se encontraba enfrente de una pequeña sinagoga, pero el taxi no se detuvo allí. Adalbert le indicó una plaza situada a un centenar de metros y le pidió que los esperara después de haberle pagado una parte de la carrera y prometido una buena propina.
Cuando los dos hombres llegaron delante de la tienda, constataron que estaba cerrada con candado y que no se veía ninguna señal de vida al otro lado del escaparate. Ni tampoco en el piso donde el sastre tenía su vivienda.
—¿Adonde habrá ido? —masculló Vidal-Pellicorne girando sobre sí mismo como cuando uno se encuentra ante una puerta cerrada y espera ver aparecer al propietario.
Quien apareció fue una mujer gorda que venía del mercado cargada con una pesada cesta rebosante de puerros y coles.
—¿Buscan al sastre, caballeros? —preguntó con una amplia sonrisa.
—Sí—respondió Aldo—. Hemos oído elogiar su habilidad.
La mirada experta de la mujer examinó las prendas que vestían los visitantes.
—No es en absoluto su estilo —constató—, aunque al fin y al cabo eso es cosa suya. Pero hoy pierden el tiempo, porque Ebenezer no está. Soy su vecina y lo he visto salir esta mañana con una bolsa de viaje.
—Si es su vecina, supongo que le habrá dicho algo.
—No, no me ha dicho nada. No es muy hablador, ¿saben? Antes le hacía las tareas domésticas, pero tuvimos unas palabras, así que ahora se las apaña solo.
—Puesto que parece conocerlo, ¿no tendrá alguna idea de adonde ha podido ir?
—¡Ni la más remota! Por lo que yo sé, está solo en el mundo, y nunca se le ve ir a ninguna parte.
—¿No tendrá quizás una casa en el campo?
La mujer estuvo a punto de partirse de risa.
—¿Ustedes creen que la gente de Whitechapel tiene medios para permitirse esos lujos? No, caballeros, no puedo decirles nada más... Ah, sí, que parecía tener mucha prisa.
—Bien, pues volveremos dentro de unos días —dijo Morosini mientras sacaba unas monedas del bolsillo ante la mirada interesada de la vecina, que las aceptó encantada.
—Me extrañaría que estuviese mucho tiempo fuera —añadió—. Si quieren que los avise cuando vuelva, déjenme su dirección.

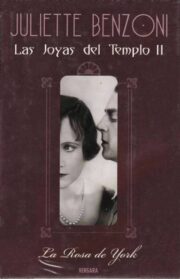
"La rosa de York" отзывы
Отзывы читателей о книге "La rosa de York". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La rosa de York" друзьям в соцсетях.