—¿El príncipe Morosini, de Venecia? Le ruego que me perdone, pero no estoy muy al corriente de las costumbres europeas. ¿Cómo debo llamarlo, alteza, excelencia o...?
—Nada de eso, simplemente príncipe, señor o sir —le dijo Aldo sonriendo un poco—. Le aseguro, superintendente, que no he venido aquí para comentar con usted las características del protocolo europeo.
—Se lo agradezco. Me han dicho que desea hablarme del caso Ferrals. ¿Era usted amigo de sir Eric?
—Como tuve el privilegio de haber sido invitado a su boda, podría decirse que sí. Pero, en realidad, de quien soy amigo es de la señora Ferrals, a la que conocí en Polonia cuando era todavía la hija soltera del conde Solmanski.
La pregunta brutal lo alcanzó de improviso, aunque fue lanzada en un tono apacible.
—Y naturalmente, está enamorado de ella, ¿no?
Morosini la oyó sin pestañear, y se permitió el lujo de sonreír mientras sostenía la mirada del policía.
—Es muy posible —contestó—. Pero reconozca que es difícil no sucumbir ante tanta gracia y belleza. Sobre todo cuando uno es italiano y medio francés.
—También un británico puede sentir esas emociones, a menos que tenga que enfrentarse muy a menudo con los innumerables rostros del crimen... Me imagino que ha venido a verme para decirme que ella no es culpable, que corro el riesgo de ser responsable de un error judicial...
—Supongo que un hombre de su experiencia no mandaría a la cárcel a una mujer de su edad..., tiene veinte años..., y de su alcurnia por puro capricho.
—Gracias por tener tan buena opinión de mí —dijo Warren con un ademán irónico—. En tal caso, ¿qué puedo hacer por usted?
—Concederme el favor de poder visitarla en la cárcel.
Creo conocer bastante bien a su prisionera y es muy posible que acceda a aclararme lo que ocurrió cuando murió su esposo.
—Oh, eso ya lo sabemos. Ella le entregó a sir Eric un papelillo contra la migraña, él echó su contenido en el vaso de whisky, lo bebió y se murió. Si a eso añadimos que un momento antes habían tenido una violenta disputa, y que hacía ya varias semanas que el matrimonio no se llevaba bien...
—Lo que me habría extrañado sería lo contrario, dada la manera en que el matrimonio había empezado. Pero ¿no le parece una insensatez envenenar a alguien delante de tantos testigos? Y le aseguro que lady Ferrals no es ni estúpida ni insensata. Creo que, antes de detenerla, habría sido prudente encontrar a ese criado polaco que, si no me han informado mal, sirvió el whisky con soda antes de desaparecer de un modo tan oportuno.
—Tengo intención de atraparlo, se lo aseguro, aunque no hemos encontrado restos de estricnina ni en la botella ni en el agua.
—Si el muchacho es un poco hábil, pudo habérselas arreglado para echar el veneno en el vaso mientras escanciaba el whisky. No es posible que sea inocente. Además, habría que saber de qué modo presionó a lady Ferrals para introducirse en su casa. No olvide que Ladislas es un nihilista.
Bajo las tupidas cejas, los ojos amarillos del pterodáctilo se hicieron todavía más redondos.
—¿Ladislas? Pero ¿no se llama Stanislas Rasocki?
—Ignoro su apellido, pero su nombre de pila es Ladislas.
—Está empezando a interesarme, príncipe. Cuénteme algo más y quizá le conceda la entrevista.
Morosini le relató lo que sabía de las pasadas relaciones entre Anielka y su antiguo pretendiente. Warren, que había vuelto a sentarse a su mesa de despacho, lo escuchó dando golpecitos con la pluma estilográfica sobre un expediente.
—Eso explica por qué ella lloraba tanto y se negaba a inculparle —comentó—. En tal caso, se la podría acusar de ser cómplice o incluso instigadora, lo que seguiría siendo muy grave. Y de todas formas ha sido detenida por «haber envenenado o hecho envenenar» a su marido.
—Espero que sus siguientes investigaciones le demuestren que lady Ferrals es inocente. Pero ¿por qué motivo su abogado, durante la vista preliminar, no obtuvo para ella la libertad condicional?
—En eso confieso que no tuvo suerte. La defendió un novato presumido que sólo se preocupaba de su peluca y de los pliegues de su toga. El mismo cerró tras ella las puertas de Brixton.
—Sin embargo, un hombre de la importancia de sir Eric sin duda dispondría de los servicios de un primer espada del Derecho, ¿no?
—En efecto, pero sir Geoffrey Harden, que es el primer espada en cuestión, está cazando tigres con el marajá de Patiala, de modo que echaron mano de su pasante, que en mi opinión tiene más relaciones influyentes que talento. Cuando vea a lady Ferrals, aconséjele que tome a otro abogado defensor. Con el que tiene, a la pobre la aguarda la horca.
—¿Cuando vea a lady Ferrals? ¿Eso significa que me permite...?
—Sí, mañana mismo podrá ir a visitarla a la cárcel. Esta nota es un salvoconducto —añadió Warren al tiempo que le tendía un papel en el que había escrito unas palabras—. Espero que si averigua algo importante, o incluso aunque sea de poca monta, tenga la amabilidad de venir a decírmelo
—Se lo prometo. Lo único que deseo es sacarla de ahí porque estoy convencido de su inocencia. Y hablando de eso, ¿puedo pedirle un consejo?
—Adelante.
—En ausencia de sir Geoffrey Harden, ¿a quién confiaría usted la defensa de un ser... querido?
Por primera vez, Morosini oyó reír al pterodáctilo. Fue una risa franca y sonora que lo hacía casi simpático.
—No estoy seguro —dijo éste— de que se ajuste a mi papel facilitarle un adversario duro de pelar frente al fiscal de la Corona, pero creo que me dirigiría a sir Desmond Saint Albans. Es astuto como un zorro y avieso como una víbora, pero conoce al dedillo las leyes y la jurisprudencia, y sus aceradas diatribas suelen hacer más mella en el jurado que las más hermosas parrafadas de lirismo. Nadie como él para aterrorizar a los jurados. Le advierto que es muy caro, sin duda porque es muy rico, pero supongo que la viuda de sir Eric tiene medios más que suficientes para satisfacer sus honorarios. Justamente el novato presumido consiguió la hazaña de enviarla a prisión al declarar en su alegato que su clienta estaba dispuesta a abonar cualquier fianza, por alto que fuera su importe. De ese modo el juez quedó convencido de que huiría en el primer barco.
—Conozco un poco a sir Desmond —suspiró Morosini, que al oír ese nombre había sentido un pequeño y desagradable sobresalto—. Hace poco asistí al entierro de su tío, el conde de Killrenan. Sir Desmond heredará el título...
—Y la fortuna, cosa que debe colmarle de alegría.
Como todos los coleccionistas, necesita mucho dinero... Por cierto, hablando de colecciones, a usted yo lo había visto antes. ¿No estaba hace un rato delante de la joyería de ese desdichado Harrison?
Aldo se dijo que desde luego ese hombre poseía una vista de lince, pero que en el fondo no sería peligroso contestar a su pregunta, pues, aunque en ella se traslucía un deje de sospecha, sin duda era debido a la deformación profesional.
—Jamás hubiera creído que fuera tan conspicuo —le comentó con una sonrisa—. Efectivamente, me dirigía al establecimiento de míster Harrison junto con un amigo, un arqueólogo francés que se interesa casi tanto como yo por las piedras antiguas. Y como da la casualidad de que soy un experto en este tema, queríamos examinar el famoso diamante antes de que fuera expuesto en la sala de subastas. Por desgracia, cuando llegamos allí el crimen ya había tenido lugar, y no se nos ocurrió nada mejor que unirnos a los mirones para tratar de enterarnos de más detalles. No le negaré que ardo en deseos de hacerle, a mi vez, una o dos preguntas.
—¿Tiene intención de asistir a la subasta?
—Por descontado..., y quizá me decida a pujar.
—¡Demonios! —exclamó el otro con una risa algo sarcástica—. Debe de ser usted muy rico.
—Digamos que lo soy en un grado razonable. Pero tengo varios clientes adinerados que pagarían sumas considerables a cambio de una pieza de tanta importancia.
—Puesto que está usted en el ajo, no ignorará que algunos sostienen que se trata de una copia. La avalancha de cartas que han recibido los periódicos...
—Precisamente por eso quería examinarla con mis propios ojos —dijo Morosini—. Por pura curiosidad, claro, porque ya tenía formada mi opinión basándome en la reputación de míster Harrison. Un joyero de su talla no se dejaría engañar por una burda falsificación —añadió con aire virtuoso.
Le producía un placer perverso proclamar la autenticidad de una piedra preciosa cuando sabía perfectamente que era falsa. Por su parte, el superintendente pareció descubrir los encantos de un gran clasificador verde oscuro, que empezó a acariciar mientras le dirigía a Aldo una sonrisa afectuosa.
—No lo dudo ni por un momento —manifestó con una voz repentinamente llena de dulzura—. Los asesinos tampoco lo dudaban. En lo que a mí se refiere, tengo la esperanza de ponerles la mano encima en un plazo lo bastante corto para que la subasta pueda realizarse. Son orientales y conocemos a un gran número de ellos. Ya he dado instrucciones: ninguna persona de raza amarilla podrá salir del país hasta nueva orden.
—¡Es usted muy expeditivo!
—¿Por qué no, si dispongo de los medios necesarios para serlo? El propio soberano desea que el asunto se resuelva pronto, ya que se trata de una alhaja que en el siglo XV pertenecía a la Corona.
—Le deseo que tenga éxito, pero ¿no querrá usted decirme cómo ocurrió el crimen? ¿Esos hombres emplearon la violencia para entrar?
Gordon Warren se decidió por fin a abandonar el clasificador después de darle unos estimulantes golpecitos.
—Ha sido un desdichado cúmulo de circunstancias —dijo con un suspiro—. Harrison debía recibir la visita de la anciana lady Buckingham, que le había pedido ver a solas esa gema que antaño había pertenecido a su antepasado, el célebre y fastuoso duque de Buckingham cuyo amor por una reina de Francia nos habría costado una guerra adicional de no haber sido por la puñalada que le asestó Felton. Es una dama de edad provecta que vive recluida en su residencia, sin recibir jamás a nadie y cuidada por unos criados casi tan viejos como ella. A Harrison le resultaba imposible no acceder a su petición, de modo que le dijo que la recibiría con mucho gusto. Pero, mientras ella estaba admirando el diamante, han irrumpido en el despacho del joyero dos individuos armados y enmascarados que, después de echar fuera a la señora, han asesinado a Harrison y escapado con el botín.
—¿Cree de veras que eso ha sucedido debido a un cúmulo de circunstancias?
Esta vez los ojos del superintendente se abrieron como platos.
—¿No irá usted a sospechar que lady Buckingham es cómplice de esa gente? Naturalmente, he mandado a Pointer a su casa para que le tomara declaración, pero la dama había tenido que acostarse y se encontraba en tal estado que habría sido cruel arrancarle una sola palabra. En su lugar ha hablado su doncella, que además estaba con ella en la joyería de Harrison. Ahora, príncipe, me temo que no puedo dedicarle más tiempo. Ya se imaginará que la investigación de dos casos tan importantes me exige mucho trabajo. Pero me agradaría volver a verlo... siempre que tenga alguna información que darme.
—Lo espero de todo corazón. Muchas gracias por haberme recibido.
Al abandonar Scotland Yard, Morosini no tenía muy claro lo que iba a hacer a continuación. No le apetecía mucho volver al hotel, pues seguramente Adalbert todavía no habría regresado. De pronto, le entraron ganas de ir a curiosear el ambiente que se respiraba en las proximidades de la mansión del crimen. Paró un taxi y se hizo conducir a Grosvenor Square.
—¿A qué número? —inquirió el chófer.
—No lo sé, pero tal vez usted conozca la residencia de sir Eric Ferrals.
—Desde luego. En cuanto se comete un crimen, la casa más anónima se vuelve famosa.
Situada en el centro del muy distinguido barrio de Mayfair, Grosvenor Square estaba rodeada de varias embajadas y residencias aristocráticas construidas casi todas en estilo georgiano. Habían sido edificadas durante el siglo XIX en ese lugar cercano al palacio de Buckingham por los nobles que estaban al servicio del rey.
—Ahí está —dijo el chófer señalando uno de los caserones más imponentes, delante del cual otro taxi acababa de detenerse—. ¿Quiere usted apearse o prefiere esperar a que ése vaya?
—Prefiero esperar.
En efecto, un hombre con atuendo de viaje salió del vehículo con tanto ímpetu que fue a aterrizar casi sobre los pies de uno de los dos policías encargados de vigilar la mansión y que, con las manos a la espalda, recorría la acera con paso firme y lento. Aldo reconoció de inmediato al conde Solmanski, recién llegado de Estados Unidos. Lo vio parlamentar un momento con los agentes, mostrarles algo que debía de ser un pasaporte y subir por fin los escalones que llevaban al porche sostenido por columnas. Poco después le abrieron la puerta de la casa, pero, como su taxi permanecía junto al bordillo, Morosini dedujo que el padre de Anielka sólo había ido de visita y no pensaba quedarse. Dadas las circunstancias, hubiera sido poco delicado por parte de un pariente de la supuesta asesina instalarse en casa del asesinado.

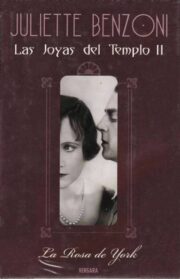
"La rosa de York" отзывы
Отзывы читателей о книге "La rosa de York". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La rosa de York" друзьям в соцсетях.