– Muy bien. Acepto su escolta.
Stokes sonrió.
De repente Griselda se sintió mareada. ¿Era así como una se sentía cuando le flaqueaban las piernas? Sólo porque le había sonreído? Le entraron dudas sobre lo acertado de haber permitido que se le acercara.
– Bien… -Stokes seguía sonriendo. -Supongo que sus chicas regresarán pronto.
Ella pestañeó. Luego le miró a los ojos; grises, cambiantes, tempestuosos.
– Ahora no puedo irme; acabo de abrir.
– Ah. -Él recobró su sobriedad y dejó de sonreír. -Tenía la esperanza…
– Esta tarde -se oyó decir Griselda. -Cerraré temprano; a las tres. Podemos ir a ver a mi padre entonces.
Stokes le sostuvo la mirada y al cabo asintió.
– Gracias. Regresaré a las tres en punto.
No volvió a sonreír y Griselda se lo agradeció en silencio. Pero sus labios se aflojaron cuando el inspector inclinó la cabeza educadamente.
– Hasta entonces, señorita Martin.
Dio media vuelta y fue hasta la puerta. Antes de salir volvió la vista atrás un instante.
En cuanto la puerta se cerró, los pies de Griselda se movieron motu propio, llevándola hasta la cristalera. Alargó la mano para silenciar la campanilla.
Se quedó observando cómo se alejaban los hombros de Stokes y de pronto se preguntó qué estaba pasando.
Y por qué. No era propio de ella reaccionar así ante un hombre apuesto, aunque las duras facciones del inspector tenían un atractivo difícil de ignorar.
Cuando lo hubo perdido de vista frunció el ceño, giró en redondo y se encaminó hacia el sombrero que estaba decorando con plumas. Si gracias a él iba a cerrar temprano, más le valía volver al trabajo.
A las diez en punto de aquella mañana Barnaby entró sin ser anunciado al despacho de Penelope en el orfanato y la sorprendió revisando un montón de carpetas.
Al verle, ella parpadeó.
Barnaby sonrió abiertamente.
– ¿Hay suerte?
Tras mirarlo un tenso instante, sus perturbadores labios se apretaron y devolvió su atención a los papeles. Con bastante tirantez, dijo:
– Tengo a un niño en mente pero no recuerdo su nombre. Vive con su madre en algún lugar del East End y la pobre se está muriendo.
Barnaby indicó las carpetas con el mentón.
– ¿Todas éstas son de niños que van a quedarse huérfanos?
– Sí.
Habría varias decenas, lo cual daba para pensar. Al cabo de un momento Penelope hizo una pausa, alargó la mano y empujó el montón a través del escritorio hacia él.
– Podría ir separando a las niñas, a los que tengan menos de seis años y a los que no vivan en el East End. Los detalles, por desgracia, están esparcidos por las páginas.
Obedientemente, Barnaby abrió la primera carpeta y la revisó. Trabajaban a buen ritmo, él descartaba las carpetas de las chicas, los niños más pequeños y los de fuera del East End, mientras ella estudiaba los datos de las carpetas restantes, buscando algún rasgo del chaval que recordaba.
Transcurrieron diez minutos en silencio; la frialdad de Penelope fue menguando. Finalmente, sin levantar la vista, dijo en tono casi acusador:
– Ha llegado una hora antes.
Revisando el contenido de una carpeta, Barnaby murmuró:
– No pensaría en serio que iba a permitir que sólo madrugara usted… -Por el rabillo del ojo, vio que ella tensaba los labios.
– Tenía la impresión de que los caballeros de su clase se quedaban en cama hasta mediodía.
– Y así es. -«Cuando tengo compañía femenina en dicha cama y…» -Cuando no persigo delincuentes.
Le pareció oírla resoplar pero sin añadir más.
El siguió eliminando carpetas; ella leyendo.
– Aquí lo tenemos. -Levantó la carpeta. -Jemmie Carter. Su madre vive en una casa de vecinos entre Arnold Circus y Bethnal Green Road. -Releyó una vez más la carpeta y la puso encima del montón.
Barnaby la observó rodear el escritorio y recoger el monedero, y se preguntó si serviría de algo tratar de disuadirla.
Levantando el mentón, pasó junto a él camino de la puerta.
– Podemos alquilar un coche enfrente.
Ni siquiera se volvió para ver si la seguía. Barnaby fue tras ella.
Un cuarto de hora después iban balanceándose en un viejo coche de punto que se adentraba en los bajos fondos. Barnaby miraba las deterioradas y decrépitas fachadas. Clerkenwell Road ya le había parecido un espanto; de haber tenido elección, jamás habría llevado a una dama a aquel barrio.
Recostado en el asiento, estudiaba a Penelope, que, asida con firmeza a una correa, no apartaba los ojos de las deprimentes calles.
No habría sabido decir qué, pero algo había cambiado. Había esperado encontrar cierta resistencia, pero al entrar en su despacho se había topado con una amorfa aunque infranqueable barrera que la protegía eficazmente de él. Al tomarle la mano para ayudarla a subir al carruaje, se había tensado como de costumbre, pero como si ahora el efecto sobre ella se hubiera aligerado hasta la trivialidad.
Como desechándolo, igual que a él, por intrascendente.
Pero una cosa era que su agudeza mental fuera más valorada que sus atributos personales; otra muy distinta que tales atributos fueran ignorados por completo.
Nunca se había considerado vanidoso, estaba bastante seguro de no serlo, y desde luego no era la clase de caballero que esperaba que las damas cayeran rendidas a sus pies, pero la negativa de Penelope a reconocerle como hombre, la negativa a admitir el efecto que surtía sobre ella, comenzaba a crisparle.
El carruaje enfiló Arnold Circus y se detuvo junto a una bocacalle.
– Hasta aquí hemos llegado -anunció el cochero.
Barnaby cruzó una mirada con Penelope entornando los ojos, abrió la portezuela y se apeó. Echó un vistazo en derredor antes de hacerse a un lado y darle la mano para ayudarla a bajar. Levantó la vista hacia el cochero.
– Aguarde aquí.
El hombre lo miró de hito en hito y se tocó la visera de la gorra.
– Muy bien, señor.
Soltando la mano de Penelope para tomarla del codo, Barnaby se dirigió hacia el sur.
– ¿Qué calle? -«Qué miserable callejón» habría sido más apropiado.
Penelope señaló la segunda a su derecha.
– Aquella.
Él la condujo hacia allí, haciendo caso omiso de las furibundas miradas que ella le lanzaba apretando los labios. No iba a soltarla, un en semejante barrio; si lo hiciera tomaría la delantera, confiando en que él la siguiera unos pasos por detrás, pero entonces Barnaby no podría ver los peligros que acechaban hasta que fuese demasiado tarde.
Se sentía absolutamente medieval.
Penelope no podía quejarse; la culpa era toda suya.
Hacia un día sombrío en Bloomsbury, pero al entrar en el estrecho pasaje una deprimente oscuridad se abatió sobre ellos. El aire era opresivamente bochornoso; ni un rayo de sol se colaba entre los aleros para caldear la piedra húmeda y fría ni la madera putrefacta. Ninguna brisa removía el denso miasma de olores.
Antaño la calle era adoquinada pero apenas quedaban adoquines ya. Él sujetaba a Penelope mientras ella se iba abriendo camino.
Apretando los dientes por la sensación que le causaban sus dedos largos, fuertes y cálidos envolviéndole el codo, su modo de agarrarla, firme e inflexiblemente masculino, perturbándola de una manera que no había imaginado posible, Penelope murmuró una breve oración de alivio cuando reconoció la puerta de la señora Carter.
– Es aquí.
Se detuvo, levantó la mano libre y llamó con fuerza.
Mientras aguardaban respuesta, juró para sus adentros que hallaría la manera de superar el efecto que Barnaby Adair ejercía sobre ella. O lo lograba o sucumbía, y esto último estaba descartado.
La puerta se entreabrió con un quejumbroso chirrido. Al principio pensó que el pestillo se había descorrido solo, pero entonces fijó la vista y vio la enjuta y apenada carita de un niño que la miraba desde el lóbrego interior.
– Jemmie -sonrió Penelope, satisfecha de que la memoria no la hubiese traicionado.
Al ver que el chaval no le contestaba y tampoco abría más la puerta, sino que permanecía mirándolos con recelo, cayó en la cuenta de que con la falta de luz no podía reconocerla. Sonriendo otra vez, se explicó:
– Soy la señora del orfanato. -Señaló a Barnaby y agregó: -Y él es el señor Adair, un amigo. Nos gustaría hablar con tu madre.
Jemmie los miró sin pestañear.
– Mamá no está bien.
– Ya lo sé. -Bajó un poco la voz. -Sabemos que no se encuentra bien, pero es importante que hablemos con ella.
Los labios de Jemmie comenzaron a temblar; los apretó con fuerza para disimular. Endureció la expresión de su carita, domeñando el miedo y la preocupación.
– Si han venido a decirle que al final no me llevarán con ustedes, ya pueden marcharse. No necesita que le digan más cosas que la preocupen.
Penelope se agachó para poner su cara a la altura de la del niño. Le habló con más ternura.
– No es eso, sino todo lo contrario. Hemos venido a tranquilizarla, a decirle que vamos a hacernos cargo de ti y que no tiene que preocuparse.
Jemmie la miró fijamente a los ojos y al cabo pestañeó varias veces. Luego levantó la vista hacia Barnaby.
– ¿Es verdad?
– Sí-contestó Barnaby.
El niño lo aceptó. Tras examinarlo un momento más, les franqueó el paso.
– Está dentro.
Penelope se levantó, acabó de abrir la puerta y siguió a Jemmie. Barnaby entró el último, agachándose bajo el dintel. Incluso dentro, si se mantenía bien erguido sus rizos rubios casi rozaban el techo desconchado.
– Por aquí.
Jemmie los condujo a una habitación abarrotada pero mucho más limpia de lo que Barnaby había esperado. Alguien estaba haciendo un gran esfuerzo para mantener el lugar ordenado y pasablemente limpio. Más aún, había un marchito ramo de violetas en una jarra puesto en el alféizar de la ventana, una mancha de un intenso color incongruentemente alegre en la triste habitación.
Una mujer yacía sobre una cama precaria en un rincón. Penelope adelantó a Jemmie y fue a su lado.
– Señora Carter. -Sin titubeos, Penelope cogió la mano de la sorprendida mujer de encima de la áspera manta y la tomó entre las suyas pese a que la señora Carter no se la había ofrecido. Penelope sonrió con ternura. -Soy la señorita Ashford del orfanato.
El semblante de la mujer se iluminó.
– Pues claro. Ya me acuerdo. -Una tenue sonrisa revoloteó sobre un rostro demacrado por el constante dolor. La señora Carter había sido una mujer guapa de pelo rubio y mejillas sonrosadas, pero ahora estaba consumida, toda piel y huesos; su mano era flácida entre las de Penelope.
Sólo hemos venido a ver cómo estaban usted y Jemmie, para asegurarnos de que todo iba bien y confirmarle, para su tranquilidad, que en su debido momento nos aseguraremos que cuiden bien de Jemmie. No tiene de qué preocuparse.
– Caramba; muchas gracias, querida señorita. -La señora Carter se encontraba demasiado mal para que la diferencia social la cohibiera. Volvió la cabeza sobre la almohada, miró a su hijo y sonrió. -Es un buen chico. Me está cuidando muy bien.
Pese al estado de su cuerpo, el brillo de los ojos azules de la señora Carter indicaba que aún iba a tardar en marcharse de este mundo. Aún le quedaba tiempo que compartir con su hijo.
– Permítame contarle lo que Jemmie hará cuando se una a nosotros.
Penelope refirió por encima los trámites que seguiría el niño para arreglar su situación legal y luego pasó a detallar las actividades e instalaciones que el establecimiento proporcionaba a sus pupilos. Barnaby echó una ojeada a Jemmie, que estaba a su lado. El niño no escuchaba a Penelope; tenía los ojos clavados en su madre. Como resultaba evidente que las palabras de Penelope aliviaban a la enferma, la tensión del enjuto cuerpo de Jemmie cedió.
Mirando de nuevo a la cama, Barnaby notó una inusual opresión en el pecho. No se imaginaba a sí mismo viendo morir a su madre, peor todavía, presenciar cómo se iba consumiendo lentamente. Y lo que ya le resultaba inconcebible era la idea de pasar tan mal trago a solas.
A un inesperado agradecimiento por tener familia, con inclusión de su madre metomentodo, se le sumó un sincero respeto por Jemmie. El niño hacía frente, y muy bien, a una situación a la que Barnaby preferiría no enfrentarse. A la que no se imaginaba enfrentándose.
Volvió a mirar a Jemmie. Aun con la escasa luz reinante era obvio que estaba escuálido.
– Y eso es lo que pasará. -Sonriendo con desenvoltura, Penelope escrutó el semblante de la señora Carter. -Ahora la dejaremos descansar, y descuide que vendremos a recoger a Jemmie cuando llegue el momento.
– Gracias, querida. -Levantó la vista hacia Penelope al incorporarse ésta. -Me alegra que Jemmie vaya a irse con usted. Sé que lo cuidará bien.

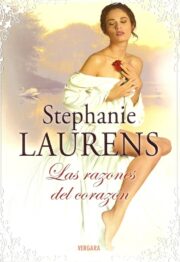
"Las Razones del Corazón" отзывы
Отзывы читателей о книге "Las Razones del Corazón". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Las Razones del Corazón" друзьям в соцсетях.