Finalmente el carruaje se detuvo delante de la sombrerería. Barnaby descruzó sus largas piernas, abrió la portezuela y se apeó. Rebuscó en los bolsillos y dio unas monedas al cochero, dejando que Penelope bajara del carruaje por su cuenta.
Así lo hizo, y luego cerró la portezuela. Barnaby le lanzó una mirada severa para comprobar que estuviera bien y acto seguido, metiéndose las manos en los bolsillos, subió los escalones de la tienda da con los hombros caídos, abrió la puerta de par en par, aguardó a Penelope y, de repente, saliéndose del personaje, hizo una exagerada reverencia para invitarla a pasar.
– ¡Por Dios! ¡Si es un encopetado! -masculló el cochero desde el pescante.
Penelope se detuvo en el umbral y observó el rostro de Barnaby cuando éste fulminó con la mirada al cochero; las magras facciones se veían más duras, más perfiladas que nunca, y aquellos ojos azules se achicaron hasta semejar dos esquirlas de pedernal. El cochero fustigó al caballo y masculló una maldición que fue seguida por un chacoloteo de cascos.
Sin cruzar una mirada con Barnaby, Penelope entró a refugiarse en la tienda. No estaba muy segura de no compartir las reservas del cochero a propósito del hombre que la seguía pisándole los talones.
Griselda había oído la campanilla. Salió de la trastienda y, al ver a Barnaby, faltó poco para que retrocediera. Abrió los ojos como, platos, al igual que sus dos aprendizas, que estaban trabajando en la mesa situada entre el mostrador y la cortina y se habían quedado paralizadas, con sendas agujas en el aire.
Tras una fracción de segundo, la sombrerera dirigió la mirada a Penelope, que sonrió.
– Buenos días, señorita Martin. Creo que nos estaba esperando.
Griselda pestañeó.
– Oh… sí, claro, por supuesto. -Ruborizándose levemente, descorrió la cortina. -Pasen, por favor.
Entraron, Barnaby pegado al hombro de Penelope, quien reparó en que él incluso se movía de manera diferente, más agresiva. Pasaron junto a las chicas, que bajaron la mirada.
Sin salir de su asombro, Griselda miró a Barnaby meneando la cabeza cuando éste se detuvo delante de ella. Con un ademán les indicó que siguieran.
– Vayan arriba. Enseguida subo.
Penelope comenzó a subir la escalera. A sus espaldas oyó la voz de Griselda, amortiguada por la cortina, dando instrucciones a las aprendizas.
Una vez en la salita, Penelope se detuvo. Barnaby se acercó a la ventana para echar un vistazo a la calle. Ella aprovechó la ocasión para estudiarlo, para examinar otra vez la dureza esencial que su disfraz dejaba entrever.
Al cabo de un momento llegó Griselda.
– Bien. -Ella también escrutó la figura apostada junto a la ventana. -Desde luego, usted pasa la inspección.
Barnaby volvió la cabeza y las miró. Con el mentón, señaló a Penelope.
– Veamos qué puede hacer su magia con ella.
Griselda leyó la mirada de Penelope. Ladeó la cabeza hacia su dormitorio.
– Venga conmigo. Tengo la ropa a punto.
Cuando la espalda a Barnaby, Penelope siguió a Griselda.
Llevó algo de tiempo, y no poca hilaridad, transformar a Penelope en una florista de Covent Garden. Griselda cerró la puerta del dormitorio para trabajar con tranquilidad.
Una vez satisfecha con el aspecto que presentaba Penelope, ella también decidió cambiarse de ropa.
– He pensado que si aparento estar pasando una mala racha será más fácil que quienes me reconozcan me hablen sin tapujos-explicó. -Exhibirme como una sombrerera de éxito quizá me granjee respeto, pero no simpatías.
Sentada ante el tocador de Griselda, Penelope se sirvió del espejo para ajustar la inclinación de su sombrero. Era un viejo gorro de terciopelo azul oscuro que había conocido tiempos mejores, pero con un ramillete de flores de seda prendido a la cinta parecía exactamente lo que luciría una florista de las calles adyacentes al Covent Garden.
Su atuendo consistía en una amplia falda de satén barato azul brillante, una blusa otrora blanca y ahora de un desvaído gris y una chaqueta entallada de sarga negra con grandes botones.
Habían envuelto con cinta las patillas de las gafas y frotado con cera la montura de oro para desmerecerla. Se habían planteado que llevara una canasta ovalada, sello distintivo de su oficio, pero optaron por descartarla: hoy no estaba Interesada en vender nada.
Asintiendo, Penelope dijo:
– Un disfraz perfecto; gracias por su ayuda.
Mientras se ataba los cordones de una vieja enagua a la cintura, Griselda le echó un vistazo. Vaciló un instante y luego dijo:
– Si quiere devolverme el favor, podría satisfacer mi curiosidad.
Penelope giró en redondo en el taburete y sonrió.
– Pregunte lo que quiera.
Griselda cogió la falda que había elegido.
– He oído hablar del orfanato y los niños que van allí; la educación que reciben. A decir de todos, usted y otras damas, entre ellas sus hermanas, lo han organizado todo. Y usted sigue al frente de la casa. -Hizo una pausa. -Mi pregunta es: ¿por qué lo hace? Una dama como usted no necesita mancharse las manos con gente como ésa.
Penelope enarcó las cejas. Tardó en contestar; la pregunta era sincera y merecía una respuesta meditada e igualmente sincera. Griselda la miró a la cara, vio que estaba pensando y le dio tiempo.
Finalmente, Penelope dijo:
– Soy hija de un vizconde, ahora hermana de uno muy rico. He vivido una vida de lujo, protegida de la realidad y con todas mis necesidades cubiertas sin mover un dedo. Y aunque faltaría a la verdad si sostuviera que eso no es cómodo, desde luego no constituye un desafío. -Levantando la vista, miró a Griselda a los ojos. -Si me cruzo de brazos y dejo que mi vida de hija de vizconde transcurra tal como se espera, ¿qué satisfacción obtendría? -Abrió las manos. -¿Qué conseguiría en la vida? -Dejó caer las manos en el regazo. -Ser rica es agradable, pero estar ociosa y no lograr nada no lo es. No satisface, no… llena. -Respiró hondo, sabiendo que estaba siendo sincera. -Por eso hago lo que hago. Por eso otras damas de mi posición hacen lo que hacen. La gente lo llama beneficencia y para los beneficiados supongo que lo es, pero a nosotras también nos sirve de mucho. Nos da algo que de otro modo no tendríamos: satisfacción, plenitud y una meta en la vida.
Al cabo de un momento, Griselda asintió.
– Gracias. Lo que dice tiene sentido. -Sonrió. -Ahora la entiendo. Me alegra que Stokes se acordara de mí y me pidiera ayuda.
– Hablando del rey de Roma… -Penelope levantó un dedo. Ambas prestaron atención y oyeron, amortiguado pero discernible, el tintineo de la campanilla de la puerta.
– Qué puntualidad -dijo Griselda mientras se ponía una chaqueta holgada con un bolsillo rasgado. Acto seguido cogió una mugrienta gorra escocesa y se la puso encima del pelo. Oyeron las pesadas botas de Barnaby dirigirse a la escalera y bajar. Mirándose al espejo por encima de Penelope, Griselda se encasquetó la gorra y asintió complacida.
– Lista. Reunámonos con ellos.
Griselda bajó primero. Cuando iba a correr la cortina, Penelope la retuvo un momento.
– ¿Y sus aprendizas? ¿No pensarán que todo esto es bastante raro?
– Sin duda; más que raro. -Griselda le sonrió con tranquilidad. -Pero son buenas chicas y les he dicho que mantengan los ojos abiertos pero la boca bien cerrada. Aquí tienen un buen empleo y lo saben; no se arriesgarán a perderlo por cotillear más de la cuenta.
Penelope asintió y tomó aire para darse aplomo; estaba tan nerviosa como si fuese a salir a un escenario.
Griselda pasó delante. Penelope vio a Barnaby y Stokes conversando en medio de la tienda, dos personajes oscuros y peligrosos incongruentemente rodeados de plumas y fruslerías. No pudo reprimir una sonrisa.
Griselda se detuvo junto al mostrador para hablar con las aprendizas. Stokes, de cara al mostrador, la vio y se quedó sin habla.
Alertado por la repentina palidez de Stokes, Barnaby giró en redondo. Y la vio: Penelope Ashford, hija menor del vizconde Calverton, emparentada por sangre y matrimonio con numerosas familias de la alta sociedad, transformada, con gafas y todo, en la mujerzuela más atractiva y simpática que jamás hubiese paseado por las aceras de Covent Garden. Faltó poco para que cerrase los ojos y gruñera.
Stokes farfulló algo ininteligible entre dientes; Barnaby no necesitó oírlo para saber que pasaría cada minuto del resto del día pegado a Penelope.
Ésta fue a su encuentro, sonriendo encantada con su nueva imagen.
Mirando sus ojos castaños, una insistente advertencia tomó forma en la mente de Barnaby. Cuando lo tocaba fingir ser alguien de posición muy baja, como ahora, le resultaba muy fácil hacer caso omiso de las limitaciones sociales que debía observar un caballero de su clase. Y Penelope estaba demostrando ser muy parecida a él.
Apretó tanto la mandíbula que temió que se le fuera a romper.
Ella lo miró pestañeando.
– ¿Y bien? ¿Aprobada?
Barnaby precisó un segundo para dominar las ganas de gruñir.
– De sobra. -Mirando por encima de la cabeza de Penelope, vio que Griselda se acercaba. -Nos vamos. -Fue a coger del brazo a Penelope pero rectificó a tiempo y se limitó a asirla de la mano.
Ella se sobresaltó ante el inesperado contacto pero enseguida le sonrió, claramente encantada, y se la estrechó.
Tragándose una maldición, Barnaby se volvió y la arrastró hacia la puerta.
Llamaron un coche para el trayecto a Petticoat Lane. Mataron el tiempo comentando en qué orden abordarían los nombres de la lista de Stokes y haciendo planes por si decidían separarse, decisión que postergaron hasta que se hallaran sobre el terreno y hubiesen sopesado la posibilidad.
Tras apearse en un extremo de la larga calle, se zambulleron en la ingente masa humana que llenaba la calzada entre las dos hileras de tenderetes montados en las aceras. A ningún conductor en su sano juicio se le ocurriría meter el coche en aquella calle con el mercado en pleno auge.
Los asaltaban ruidos y olores de todas clases. Barnaby miró a Penelope, preguntándose si flaquearía, pero su expresión daba a entender que estaba impaciente por comenzar. Parecía no tener la menor dificultad en obviar lo que no quería ver y empaparse de toda lo que veía por primera vez.
Barnaby dudaba seriamente que la hija de cualquier otro vizconde alguna vez se hubiese codeado con los moradores de Petticoat Lane.
Por su parte, dichos moradores le lanzaban miradas sagaces pero todos daban la impresión de tomarla por lo que aparentaba. Con el dobladillo de la falda bastante más corto de lo exigido en cualquier reunión de buen tono -revoloteando en torno a las canas de sus botines gastados y su esbelta figura realzada por la chaqueta entallada -cuyas solapas se abrían provocativamente sobre sus pechos, -además de su innata confianza y el sincero deleite en todo lo que veía, su acento barriobajero poniendo el broche final a su papel, no era de extrañarse que los vecinos del lugar se tragaran su disfraz a pies juntillas.
Y también se tragaron el de Barnaby. Con una expresión adusta a modo de clara advertencia, andaba alrededor de Penelope como demonio presto a vengarse. Ningún ángel había tenido jamás un aspecto tan malvado y amenazante como él, ni siquiera Lucifer. Le costaba poco proyectar esa imagen porque así era precisamente como se sentía.
Cuando un carterista zarrapastroso se arrimó demasiado a ella, se topó con el hombro de Barnaby y una fulminante mirada azul. Con los ojos muy abiertos, el hombre se enderezó y se escabulló entre la multitud.
Stokes se acercó a su amigo. Delante de ellos, Penelope y Griselda examinaban un surtido de cuencos expuestos en un tenderete destartalado.
Mirando en torno por encima del mar de cabezas, Stokes dijo: ¿Por qué no os quedáis Penelope y tú en este lado mientras nosotros recorremos el otro?
Con la mirada fija en la hija del vizconde, Barnaby asintió.
– Figgs, Jessup, Sid Lewis y Joe Gannon; éstos son los cuatro que buscamos hoy.
Stokes asintió.
En esta calle o en Brick Lane, deberíamos poder ubicarlos. Estamos en su terreno; la gente los conocerá. Pero no insistas demasiado; y procura que tu acompañante tampoco lo haga.
Barnaby contestó con un gruñido. Le encantaría saber cómo se figuraba Stokes que conseguiría eso último. Penelope escapaba por completo a cualquier control.
La idea, o mejor dicho, la idea de controlar a una mujer con el disfraz que llevaban uno y otra, le dio una ocurrencia, el atisbo de un posible medio de supervivencia. Cuando Stokes se alejó para llevarse a Griselda consigo, Barnaby tomó a Penelope de la mano y la arrastró hasta el tenderete siguiente.
Ella lo miró.
– ¿Qué pasa?

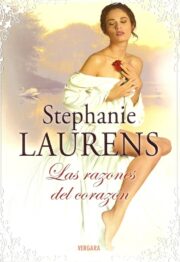
"Las Razones del Corazón" отзывы
Отзывы читателей о книге "Las Razones del Corazón". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Las Razones del Corazón" друзьям в соцсетях.