Cogieron un coche de punto para regresar a la tienda de Griselda. Por desgracia era un modelo pequeño, de modo que Barnaby tuvo que soportar la proximidad de Penelope durante todo el camino.
Griselda y Stokes, sentados enfrente, dedicaron el trayecto a dilucidar cómo indagar sobre los cinco nombres restantes de la lista. El East End era grande y por el momento no tenían ninguna pista sobre dónde podían estar actuando aquellos hombres. Finalmente decidieron que Griselda visitaría de nuevo a su padre para ver si había obtenido nuevos datos. Entretanto, Stokes preguntaría con más detenimiento a sus colegas de los puestos de policía del East End. Se reunirían al cabo de dos días para evaluar los resultados de sus respectivas indagaciones.
A Penelope le irritó la postergación de la pesquisa, pero no tuvo más remedio que consentir.
Por fin llegaron a St. John's Wood High Street. Barnaby saltó a tierra y dejó que Stokes ayudara a bajar a las damas mientras él pagaba al cochero.
Cuando el carruaje arrancó, se volvió y vio que Stokes se estaba despidiendo de ambas. Observar la cortés reverencia que hizo al tomar la mano de Griselda, reparar en la expresión de ésta al sonreírle mirándolo a los ojos y decirle adiós y fijarse en como su amigo retenía sus dedos más tiempo del necesario, lo llevó a preguntarse por primera vez si Stokes tenía un motivo personal para elegir a Griselda como su guía en el East End. Vaya, vaya.
Uniéndose al grupo, inclinó la cabeza para despedirse de Stokes.
– Pasaré a verte mañana.
El inspector asintió.
– También preguntaré en el cuartel general por si alguien tiene idea de dónde andan merodeando esos cinco.
Tras un último saludo al grupo, se volvió y echó a caminar.
Griselda se quedó un momento mirándolo, luego volvió en sí, lanzó una sonrisa fugaz a Penelope y Barnaby y entró en la tienda.
Las aprendizas estaban a punto de marcharse.
– Vaya arriba -instó Griselda a Penelope. -Cierro y subo enseguida.
La joven asintió y enfiló la escalera. Barnaby habría preferido aguardar junto a la puerta hasta que se hubiese puesto otra vez ropa y se reuniera con él, pero lo agobiaba verse rodeado de volantes y cintas. Además, saltaba a la vista que su presencia alteraba a las aprendizas de la sombrerera.
– Yo aguardaré en la sala -informó.
Y subió la escalera. Al llegar arriba se encontró con que Penelope ya se había encerrado en el dormitorio. Un tanto encorvado y con las manos en los bolsillos, fue hasta la ventana y se quedó de pie contemplando la calle.
Se sentía… No se sentía él mismo en absoluto. No, mentira, se sentía enteramente él mismo pero con su pátina de sofisticado control corroída hasta ser una fina, demasiado fina, capa de barniz. No tenía la menor idea de por qué Penelope Ashford penetraba sus defensas tan fácilmente, pero no cabía negar que lo hacía; ella le hacía reaccionar como ninguna otra mujer antes.
Resultaba desconcertante, perturbador, y lo estaba trastornando.
Lo estaba desquiciando.
La puerta del dormitorio se abrió. Barnaby dio la vuelta y la vio salir, de nuevo con su propia ropa, restituida a su habitual elegancia austera.
Se había lavado la cara quitándose el polvo que Griselda le había aplicado para atenuar la lozanía de su cutis de porcelana. A la luz del sol poniente, resplandecía como la perla más costosa.
Observándolo, ella percibió claramente su tensión -a juicio de Barnaby, desconociendo la causa de ésta- y ladeó la cabeza. Dijo:
– Veo que Griselda sigue abajo. ¿Nos vamos?
Barnaby indicó la escalera con un ademán. Ella bajó delante; mientras la seguía él intuyó, no supo cómo, que Penelope estaba resuelta a no comentar lo que juzgaba una grosera conducta por su parte.
En cuanto llegó abajo siguió adelante, con la cabeza bien alta, hacia donde Griselda estaba haciendo caja.
– Muchas gracias por la ayuda que nos ha prestado hoy. -El afecto ruborizó a Penelope y tiñó sus palabras. -Nunca habríamos llegado tan lejos sin usted.
Le tendió las manos. La sonrisa de Griselda al tomarlas entre las suyas fue igualmente cariñosa. Aseguró a Penelope que estaba encantada de que hubiesen contado con ella.
Penelope le estrechó las manos, se irguió y juntó su mejilla a la de su nueva amiga. Era un gesto de afecto común entre las damas de buena cuna; a juzgar por la sorpresa que Barnaby entrevió en los ojos de Griselda, ésta reconoció el gesto y se quedó atónita.
Si Penelope fue consciente de lo que había hecho, no lo demostró; sin dejar de sonreír afectuosamente, dio un paso atrás, soltó las manos de Griselda y se volvió hacia la puerta.
– Bien, pues nos vamos. Seguro que volveremos a vernos en cuanto Stokes o usted tengan novedades.
Griselda la siguió hasta la puerta y la abrió. Con una última sonrisa, Penelope salió. Barnaby dedicó una sonrisa a la sombrerera Y se despidió al pasar junto a ella.
– Hasta la próxima.
Griselda sonrió.
– Buenas noches.
El bajó los tres escalones y se detuvo junto a Penelope. Tal como había hecho ella, miró hacia ambos lados de la calle. Ningún coche de punto a la vista. Levantó la mirada hacia los tejados para orientarse.
– Deberíamos encontrar un coche en la esquina después de la iglesia.
Penelope asintió y echó a caminar a su lado.
Fuese por la costumbre de aquel día o, probablemente por galantería innata, Barnaby le apoyó la palma de la mano en la espalda al girar para cruzar la calle.
Penelope inhaló bruscamente y dio un respingo.
– Oiga, ya basta. La jornada ha terminado. Ya no voy disfrazada.
Pillado con la guardia baja, Barnaby frunció el ceño.
– ¿Qué demonios tiene que ver su disfraz?
– Sí, mi disfraz. -Con ademán desdeñoso, enfiló hacia la esquina. -O sea, su excusa para comportarse como ha hecho todo el día; todos esos toqueteos concebidos adrede para ofenderme.
Barnaby parpadeó. Alargando el paso, no tardó en adelantarla.
– ¿Mi excusa para ofenderla? -Comenzó a perder la calma. -¿Cómo ha deducido eso, si puede saberse?
Llegaron a la iglesia de la esquina. Penelope se paró y giró sobre los talones para mirarlo a la cara, quedando con el alto muro de la iglesia a sus espaldas. Entornó los ojos, brillantes de indignación, y lo fulminó con la mirada.
– Ni se le ocurra hacerse el inocente conmigo. Fingir que era mi amante contrariado. Cogerme la mano, y no sólo la mano, como si fuese de su propiedad. ¡Fingir que me besaba en aquel umbral! Como he dicho, ¡soy perfectamente consciente de que ha hecho todo eso porque no aprobaba mi presencia allí!
¿Lo decía en serio? Barnaby se quedó mirándola impávido ante mi sermón, impresionado no ya por su enojo sino por la respuesta que suscitaba en él.
Ella prosiguió furibunda.
– Sin duda se imagina que semejante conducta me disuadirá de volver a salir disfrazada. Pues permítame informarlo de que se equivoca de plano.
– Esa no ha sido ni de lejos mi intención.
Cualquiera que le conociera habría tomado como una advertencia la extrema serenidad de su tono. Penelope no lo conocía tan bien. Con la mirada encendida clavada en los ojos de Barnaby, inspiró hondo.
– Bien, ¿pues cuál era su intención? ¿Qué le ha llevado a conducirse de esa manera todo el condenado día?
Durante un tenso momento, Barnaby le sostuvo la mirada. Luego alzó las manos, le cogió la cara, se acercó a ella al tiempo que se inclinaba hacia arriba y posó sus labios en los suyos. Y le dio la respuesta. No fue un beso tierno.
A él le había enfurecido que lo hubiese tomado por la clase de hombre que jugaría con sus sentimientos para castigarla.
Cuando en realidad había pasado el día entero conteniendo el impulso de violarla.
Que Penelope hubiese juzgado tan mal sus motivos le resultaba incomprensible.
E imperdonable.
De modo que tomó sus labios y su boca y le robó el aliento, desahogando el enajenante deseo que había reprimido todo el día.
Eso y sólo eso era lo que le había poseído, lo que le había llevado a conducirse como no lo había hecho jamás.
Esa cruda, desesperada, ávida necesidad lo invadía y manaba de él vertiéndose en el beso. Y en cuanto a besos, aquél era ingobernable, teñido de un desenfreno que nunca antes había sentido. Los labios de Penelope eran tan carnosos y suculentos como había imaginado, la suave caverna de su boca rendida un exquisito placer.
Que él saqueaba.
Sin restricción.
Y ella consentía.
No era que la voluntad y la razón de Penelope zozobraran; se habían ausentado. Por completo. Por primera vez en su vida se descubrió rehén de sus sentidos, completamente a su merced. Y eran despiadados.
O, mejor dicho, el efecto que Barnaby ejercía sobre ellos era implacable, inflexible y absolutamente arrollador.
Sus labios se movían sobre los de ella, duros y firmes, con imperiosa autoridad, exigentes de un modo que la estremecía. Un brazo la tenía rodeada, reteniéndola; una mano le sujetaba la cabeza de modo que era toda suya para que la devorara.
Y a ella no le importaba. Lo único que le importaba era experimentar más, saborear más, sentir más.
En algún momento había separado los labios, dejando que le llenara la boca, dejando que su lengua reivindicara de una manera que ella encontraba excitante, emocionante, una oscura y ardiente promesa de placer.
Las sensaciones físicas se entretejían en su mente, la nublaban, la aturdían. La excitación sensual tiraba de ella de un modo que resultaba inexplicable.
Deseaba. Por primera vez en su vida notaba el despertar del placer; algo más poderoso que la mera voluntad. Algo adictivo que bullía con un apetito que exigía ser saciado.
Deseaba corresponder a su beso, reaccionar como él quisiera, de cualquier manera que los apaciguara y satisficiera a ambos. La idea de dar para recibir floreció en su mente junto con la creciente certeza de que en ese terreno las cosas funcionaban así.
Había apoyado las manos en el pecho de Barnaby; dejando de agarrarlo de manera tan compulsiva las deslizó hacia arriba, hacia sus hombros, anchos y fuertes, para luego seguir subiendo hasta su nuca y los sedosos rizos que le cubrieron los dedos.
Jugueteó con ellos.
Su contacto afectó a Barnaby; inclinó la cabeza y profundizó más el beso; su lengua acarició la suya con ardiente persuasión.
Sintió un escalofrío. Envalentonada, correspondió vacilante al beso; indecisa, insegura.
La respuesta de Barnaby la conmocionó: una oleada de deseo apasionado que parecía surgirle del alma, que manaba de todo su cuerpo y se concentraba en aquel beso. Y la fuerza, la avidez, la descarnada necesidad que percibía latente en sí misma, tendrían que haberla hecho recobrar la compostura, aferrarse de nuevo al instinto de supervivencia.
En cambio, cayó en la trampa.
En la tentación de besarlo sin comedimiento, de dejar que su lengua jugara con la suya, de arrimarse a él. De aprender más.
A través del beso, a través de aquellos labios que devoraban los suyos, a través de las firmes manos que la estrechaban contra aquel inflexible cuerpo, percibió una primitiva satisfacción masculina fruto de que ella consintiera, de que respondiera, de que se entregara.
Esto último era temerario; aun habiendo perdido el juicio lo sabía de sobra. Mas el momento, el aquí y ahora, no encerraba ninguna amenaza.
Por más que aguzara los sentidos, lo único que detectaba era calor y un creciente placer, y mezclada en todo ello de manera esquiva, una fuerza que resultaba adictiva. Que apelaba a ella en un nivel de feminidad desconocido hasta entonces, que nunca antes se le había manifestado tan abiertamente.
La respuesta de Barnaby a eso la impresionó, le hizo abrir los ojos a la mujer que llevaba dentro. Y a sus ansias.
Se apartó, interrumpió el beso con un leve jadeo. Lo miró anonadada a los ojos.
Brillantes, azules, encendidos por lo que ahora ella entendía que era deseo, la miraron a su vez. La expresión de aquellos ojos, la lentitud con que apretaba la mandíbula, le dijeron que Barnaby había visto y entendido… demasiado.
Aguijoneada por el miedo, se zafó de su abrazo y dio media vuelta para seguir caminando. No iba a decir nada, ni siquiera a hacer referencia al beso. Ni siquiera aludir a él.
No cuando se sentía tan alterada.
Tan desprotegida.
Tan vulnerable.
Barnaby no dijo nada. En dos zancadas se puso a su altura y se acopló a su ritmo.
Penelope notaba su mirada en el rostro pero mantuvo los ojos al frente. Con la cabeza alta, siguió adelante.
Rodearon la iglesia y salieron a una calle más concurrida. Barnaby paró un coche de punto. Abrió la portezuela y ella subió sin dejarse ayudar.

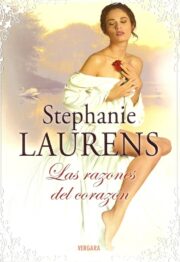
"Las Razones del Corazón" отзывы
Отзывы читателей о книге "Las Razones del Corazón". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Las Razones del Corazón" друзьям в соцсетях.