Esa constatación se coló en su mente, donde se asentó.
Oyó el chirrido de las patas de una silla. Al volverse vio salir a la señora Keggs del despacho. Penelope se hallaba secando la tinta.
– Aquí tienes. -Echó un último repaso a la hoja y se la tendió mientras comentaba: -Cinco nombres, descripciones y el anuncio de una recompensa.
Barnaby lo leyó por encima.
– ¡Excelente! -La miró a los ojos. -Haré que lo tengan impreso mañana. Y preguntaré a Griselda cuál es la mejor manera de distribuir los avisos por el East End.
– Pues claro, seguro que ella lo sabe. -Penelope vaciló pero, al fin y al cabo, era parte de la investigación. -Iré contigo cuando vayas a recoger los avisos, me gustaría ver el taller de un impresor, y se los llevaremos directamente a Griselda.
La sonrisa de Barnaby aleteó en sus labios, pero no de manera abierta.
– Como gustes -dijo. Dobló la hoja y se la metió en el bolsillo. -Te dejo, que tienes trabajo. Y tras dedicarle una elegante media reverencia, se dirigió hacia la salida.
Penelope se olió algo sospechoso. Entrecerró los ojos mirándole la espalda. ¿Le ocultaba algo? ¿Planeaba algo? ¿Algo sin ella? Cuando Barnaby llegó a la altura de la arcada, ella levantó la voz:
– Si esta noche tienes novedades, estaré en el baile de lady Griswald. Podrás localizarme allí.
Sosteniendo la pluma en alto, le vio volver la vista atrás bajo la arcada. Ella le había anunciado sus planes con absoluta naturalidad. Sin embargo, un pecaminoso divertimento bailaba en sus ojos azules.
Y Penelope, de pronto, sencillamente lo entendió todo: él no le había preguntado dónde estaría por la noche porque, de haberlo hecho, ella no se lo habría dicho.
Barnaby sonrió más abiertamente.
– Estupendo. Iré en tu busca.
Penelope lo fulminó con la mirada y acto seguido buscó algo que arrojarle, pero para entonces él ya se había marchado.
CAPÍTULO 12
Aquella noche, Penelope se paseaba por la oscura y desierta galería que daba a un extremo del salón de lady Griswald; se preguntaba qué la había llevado a caer en la trampa de Adair.
Sólo con recordar su mirada socarrona se enervaba. Y ya se imaginaba cómo se comportaría cuando diera con ella, razón por la qué estaba rondando por la galería. Si tenía voz y voto en el asunto, no iba a permitir que Adair la encontrara.
Abajo, en el salón de baile, la fiesta de lady Griswald para celebrar los esponsales de su sobrina estaba en su apogeo. Las damas y caballeros bailaban, las parejas conversaban, las matronas cotilleaban sin tregua sentadas en divanes. Dado que la anfitriona era amiga íntima de su madre, Penelope no había tenido más remedio que acudir; había alternado durante media hora, pero la inevitable tensión de estar pendiente de cualquier cabeza rubia que se le acercara se había cobrado su peaje. En vez de rechazar con más malicia y contundencia a sus pretendientes, se había escabullido a la galería, poniéndose así a salvo de aquellos caballeros tan arrogantes y seguros de sí mismos.
El problema era que, aun estando a salvo, huir sólo serviría para posponer lo inevitable: tarde o temprano tendría que enfrentar a Barnaby Adair. Al caer en su treta, ahora tendría pocos argumentos para rechazarlo, al menos de manera categórica. Y ésa, por supuesto, había sido la meta de Adair.
Fuera como fuese, su problema, saber cómo tratarle, seguía sin resolverse, y esa cuestión la ponía nerviosa de un modo absolutamente desacostumbrado.
Una parte de su mente estaba convencida de que conocerle más íntimamente sería perjudicial para su futuro y su independencia. Otra parte tenía una curiosidad insaciable. Y la curiosidad era, y siempre había sido, su principal defecto.
Por regla general, su curiosidad era más intelectual que física, con las notables excepciones del vals y el patinaje, pero Adair le despertaba una curiosidad mucho más compleja.
Estaba fascinada con todo lo que estaba averiguando sobre sus empresas, sobre cómo llevaba a cabo sus investigaciones y se relacionaba con Stokes y la policía. Sólo a través de él podría conocer tales cosas, y en ese frente aún le quedaba mucho por aprender. Si bien tales cuestiones eran principalmente intelectuales, también presentaban un aspecto físico; orillar el peligro cuando se habían infiltrado en el East End disfrazados había sido excitante.
De modo que había partes positivas en su relación, numerosas razones para que quisiera continuarla, aparte de rescatar a los niños desaparecidos.
Pero era una curiosidad de otra clase la que alimentaba la ambivalencia que le inspiraba Adair, induciéndola a cortar toda relación personal con él a pesar de su creciente fascinación.
Y eso aún era más impropio de su carácter. Nunca había evitado las situaciones que constituían un reto, y una parte de ella, la parte más fuerte, dominante y voluntariosa, no quería echarse atrás ahora.
Al llegar al final de la corta galería, dio la vuelta y desanduvo lo andado, envuelta en sombras que la ocultaban de la vista de los invitados de abajo.
Había meditado mucho sobre lo que él le inspiraba, lo que le provocaba. Era una forma de curiosidad, motivo por el que se había sentido tan a gusto besándolo, razón de que instintivamente lo persiguiera.
Curiosidad emocional. Algo que no había sentido por nadie más, desde luego no por un hombre. Sin duda había una fascinación intelectual en el asunto, pero para ella también había una vertiente física, un lado sensual que no podía negar y que, visto cómo reaccionaba cada vez que él la tocaba, obviamente no podía evitar.
Y ahí residía el quid del problema.
A menos que estuviera interpretándolos signos equivocadamente, él la deseaba de un modo decididamente físico. Otros hombres lo habían hecho, o eso habían dicho al menos, pero ella, porfiadamente, jamás había sentido ni una pizca de curiosidad por ellos. Ahora bien, Barnaby Adair despertaba su curiosidad y su fascinación, la llevaba a preguntarse cosas que hacía mucho tiempo había juzgado aburridas, descartándolas como carentes de interés.
Ahora le interesaban. Y eso era tan raro que no sabía cómo reaccionar, cómo hacerse cargo de esas emociones y satisfacerlas, cómo hallar las respuestas a sus múltiples preguntas sin correr riesgos, sin arriesgar su futuro, su capacidad para seguir ejerciendo su voluntad y llevar una vida independiente. Siempre había sido esa su intención y todavía lo era; nada había cambiado en ese aspecto.
Deteniéndose junto a la baranda, aún envuelta en la seguridad de la penumbra, contempló el mar de cabezas y frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar caminando allí arriba, sin ir a ninguna parte?
Al pensarlo, un hormigueo que comenzaba a resultarle familiar le estremeció la nuca y le bajó por la columna. Ahogando un grito, volvió la vista atrás y encontró una figura oscura y misteriosa justo a sus espaldas.
La sacudió un escalofrío de expectación. El corazón le latió de prisa, acelerándole el pulso.
Separó los labios para reprenderlo por haberla asustado, pero antes de que pudiera decir palabra, él la agarró por la cintura y la llevó hacia una zona aún más oscura.
Se arrimó a ella y la atrajo hacia sí.
Le dio un beso que la dejó sin aliento, anonadada.
Posesivo y en modo alguno vacilante, la estrechó entre sus brazos. Duros como el acero, le sujetaron la espalda, apretándola contra él. Sus labios se posaron autoritarios sobre los suyos. Ella ya los había separado para emitir una protesta que no llegó a pronunciar y él aprovechó la ocasión para atrapar su boca y sus sentidos… Era un arma que blandía con consumada maestría, desconcertándola, cautivándola, seduciéndola.
Y esta vez había más: más que sentir, más que percibir, más que aprender. Más ardor, más fulgurante placer, de una clase que enviaba pequeñas chispas de emoción a asentarse bajo la piel, a prenderse y arder, creando fuegos que se propinaban y la acaloraban.
Hasta que se rindió al creciente calor, y a él, y le besó a su vez.
No comprendía por qué deseaba hacerlo, qué la llevaba a hundir los dedos en su sedoso pelo y a lanzarse a un duelo de besos y retiradas, de lenguas enredadas y labios voraces, de placer que florecía y se expandía y la llenaba; igual que a él.
En el distante recoveco de su mente que todavía funcionaba, aún a salvo del creciente estímulo del beso, no comprendía por qué le causaba una satisfacción tan grande saber, simplemente saber en su alma, que su propio beso, y ella misma, daban placer a Barnaby.
¿Por qué tenía que importarle? Con ningún otro hombre le había importado.
¿Por qué ahora? O quizá la pregunta fuese: ¿por qué con él?
¿Era, podía ser, porque él la deseaba? ¿Porque la deseaba de verdad, como ningún hombre la había deseado jamás?
No era una tontaina; sabía muy bien qué era la dura protuberancia que le presionaba el vientre. Pero él era un hombre; ¿acaso aquel bulto duro como una piedra era un fiable barómetro de sus sentimientos? ¿De lo que sentía por ella más allá de lo puramente físico?
Había leído mucho, tanto a los clásicos como textos esotéricos. Cuando empleaba la palabra «deseo» se refería a algo más allá de lo puramente físico, algo que trascendía lo corporal, alcanzando el plano donde imperaban los grandes sentimientos.
¿Acaso su involuntaria e incontenible atracción hacia él estaba envuelta en deseo? ¿Era su atracción una señal de que con él podría, si así lo decidía, explorar los escurridizos acertijos del deseo?
Barnaby percibió a través del beso, a través del sutil cambio en sus labios, que ella estaba cavilando algo. Pero se mostraba dispuesta, y flexible entre sus brazos, no se defendía ni oponía resistencia; con eso se conformaba, al menos de momento. No obstante, le picó la curiosidad sobre qué podía distraerla en un momento como aquél; dadas las circunstancias, era harto probable que guardara relación con su intercambio.
Apartándose pausadamente de la melosa cavidad de su boca, liberando a regañadientes sus labios, la miró a la cara. Las sombras los envolvían, pero ambos ya tenían la vista adaptada a la media luz. Observó fascinado las nubes de deseo que surcaban sus ojos oscuros, que se aclararon lentamente, su habitual expresión incisiva y resuelta reemplazando despacio la aturdida evidencia de la excitación.
Finalmente, Penelope pestañeó y su expresión devino ceñuda.
– ¿En qué piensas? -preguntó él.
Penelope le estudió el rostro y le escrutó los ojos.
– Me preguntaba… una cosa.
Por lo general era tremendamente franca. La curiosidad de Barnaby aumentó.
– ¿Qué cosa?
Con las manos sujetándole aún la nuca y la cabeza ladeada, ella entornó un poco los ojos con manifiesto desafío.
– Si te lo digo con franqueza, ¿contestarás con sinceridad?
Bajando las manos a su talle, sosteniéndola contra él, no tuvo que pensarlo dos veces.
– Sí.
Tras vacilar un instante, Penelope dijo:
– Me preguntaba si me deseas de verdad.
Otras mujeres le habían preguntado lo mismo en un sinfín de ocasiones. El siempre había entendido que cuando las mujeres empleaban aquella palabra, significaba mucho más de lo que los hombres suponían. Por consiguiente, se sabía las respuestas insustanciales, la palabrería para contestar sin llegar a mentir. En este caso, sin embargo…
Penelope le había pedido sinceridad.
Ella sostuvo la mirada con firmeza.
– Sí. Así es.
Con la cabeza aún ladeada, ella le estudió el semblante.
– ¿Cómo puedo saber que es verdad? Los hombres siempre mienten sobre este asunto.
Tenía toda la razón del mundo; Barnaby carecía de argumentos para defender a los de su género. Y no había que ser un genio pare darse cuenta de que cualquier discusión sobre el tema sería una pescadilla que se mordería la cola.
No obstante, los hechos demostrables resultarían más elocuentes que las promesas. Le cogió una mano y tiró hacia abajo, paseándola entre ambos hasta posarle la palma sobre su erección.
Penelope abrió unos ojos como platos.
La sonrisa de Barnaby se acentuó.
– Esto no miente.
Ella entornó los ojos pero el reparó en que no hacía el menor intento por retirar la mano. Más bien lo contrario. El calor de su palma y la ligera flexión de sus dedos se convirtieron de inmediato en un principio de tortura que hizo cuestionarse a Barnaby su propia cordura. Un momento antes le había parecido una buena idea.
Apretando los dientes, mantuvo los ojos en los de ella y rezó para no bizquear.
– No estoy muy segura sobre eso -murmuró Penelope, -me refiero a su importancia. Al parecer les sucede bastante a menudo a los hombres… Tal vez, en este caso, esto -sus dedos apretaron ligeramente, causándole una sacudida en su fuero interno- tan sólo sea un reflejo, un resultado de este escenario tan provocativo e ilícito.

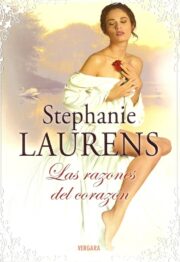
"Las Razones del Corazón" отзывы
Отзывы читателей о книге "Las Razones del Corazón". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Las Razones del Corazón" друзьям в соцсетях.