El inevitable efecto de sus palabras se extendió por todo su ser, pero escrutando sus ojos, su complacida e innegable expresión de entusiasmo, Barnaby confirmó que la muchacha se había saltado un par de pasos en el camino que él tenía en mente para ella. Para empezar, avenirse al matrimonio.
Por supuesto, él aún no había pedido su mano.
Antes de que hallara palabras para aprovechar la ocasión, ella lo hizo.
– Soy consciente de que una dama de mi posición debe ignorar tales cosas hasta que se ha casado, pero como soy firme e inquebrantablemente contraria al matrimonio, había pensado que me vería condenada a la ignorancia, la cual, por supuesto, no me agrada lo más mínimo. En ningún tema. De ahí que esté tan agradecida por tu ofrecimiento. -Su expresión traslucía la confiada expectativa de que Barnaby aceptaría su plan para instruirla.
Procurando no mudar el semblante, él maldijo para sus adentros.
Debería haber estipulado que, para ello, antes tendría que casarse con él, o al menos consentir en casarse. Pero no lo había hecho. ¿Acaso cabía incumplir o renegociar su ofrecimiento ahora?
No resultaría fácil. Penelope le había dicho que no buscaba casarse, pero… ¿«firme e inquebrantablemente contraria»?
Le acarició la espalda con delicadeza, con ánimo de tranquilizarse. Aunque la soltara, poner distancia entre ambos era imposible; ahora que la tenía en sus manos, no podía apartarlas. Penelope estaba tumbada encima de él y el cuerpo masculino ansiaba su calor, su suavidad, la sutil y excitante confianza de su buena disposición.
Devanándose los sesos, adoptó una expresión ligeramente intrigada, como si tan sólo sintiera curiosidad por su postura.
– ¿Por qué eres tan contraria al matrimonio? Creía que era algo que todas las señoritas desean.
Ella apretó los labios y negó categóricamente con la cabeza.
– No en mi caso. Piénsalo -apoyándose más pesadamente en su pecho, moviendo la cadera provocativamente contra la suya, liberó una mano para gesticular, -¿qué aliciente podría tener el matrimonio para mí?
El cuerpo de Barnaby, duro y anhelante desde el instante en que ella se había echado en sus brazos, ahora palpitante con la cadera de Penelope cálidamente encajada en su entrepierna, ardía en deseos de demostrárselo. Pero ella prosiguió:
– ¿Qué me ofrecería el matrimonio en compensación por su inevitable coste?
Él frunció el entrecejo.
– ¿Coste?
La joven sonrió, cínica y sardónica.
– Mi independencia. La capacidad de vivir como decida en vez de hacerlo como lo decidiría un marido. -Lo miró a los ojos. -¿Qué caballero de nuestra clase me permitiría visitar libremente los barrios bajos una vez casados?
Barnaby le sostuvo la mirada con firmeza pero no pudo contestar. La sonrisa retórica de Penelope se ensanchó en una de franco regocijo. Le dio una palmada en el pecho.
– No te calientes los sesos; no hay respuesta. Ningún caballero que se casara conmigo me permitiría hacer lo que siento que debo hacer, impidiéndome proseguir con lo que considero el trabajo de mi vida. Sin ese trabajo, ¿qué satisfacción tendría? Por consiguiente, me quedaré sin boda.
Barnaby escrutó sus ojos negros y vio claro que la haría cambiar de parecer. Lamentablemente, declarar tal objetivo en aquel momento garantizaría su inmediato fracaso.
– Ya veo… -Se obligó a asentir. -Entiendo tu punto de vista.
Y era cierto; ciñéndose a la razón y la lógica, su postura tenía sentido. Sólo que no podía ser. Había que cambiarla. Porque él necesitaba que se convirtiera en su esposa.
El tenerla echada encima, sus firmes y esbeltas curvas un exquisito regalo envuelto en seda verde oscuro, estaba socavando su capacidad de raciocinio. Además, resultaba bastante obvio que ninguna discusión iba a salvarlo esa noche.
Se había ofrecido a enseñarle más sobre el deseo; ahora que ella le tomaba la palabra, no podía echarse atrás, so pena de que ella no volviera a confiar en él. Por más explicaciones que le diera, se sentiría desairada y rechazada; se apartaría de él y nunca volvería a permitir que se le aproximara.
Si mencionaba el matrimonio, Penelope levantaría una muralla y le dejaría extramuros; y no podía permitir que eso ocurriera.
Peor todavía, mucho más horripilante aún, era el riesgo de que ahora que la había alentado, si él no saciaba su sed de conocimiento en ese ámbito, quizá buscaría a otro hombre que sí lo hiciera.
Cualquier canalla.
En lugar de él.
Y eso, indudablemente, tampoco iba a suceder.
Penelope lo observaba; sus ojos y su expresión rebosaban entusiasmo. Ladeó la cabeza y enarcó las cejas.
– ¿Y bien?
La pregunta sonó inesperadamente sensual y provocativa; pregunta, desafío y pura tentación concentrados en dos breves palabras.
Barnaby, con la certeza de lo que ambos se disponían a hacer allí, en su cama, notó cómo le penetraba la conciencia y le invadía el cuerpo entero, hasta que cada músculo pareció vibrar de calor.
Dejando que sus labios esbozaran una sonrisa, su mirada cautiva en la oscuridad de la de ella, llevó una mano hacia su rostro y le quitó las gafas, liberando las patillas sujetas por el peinado. A sabiendas de que aquel gesto suponía una rendición inequívoca.
– ¿Hasta dónde ves sin ellas?
Penelope pestañeó, sonrió y le escrutó el semblante.
– Veo hasta un metro y medio razonablemente bien, aunque no siempre con la nitidez que quisiera. A partir de ahí las cosas se van volviendo borrosas.
– En ese caso… -alargando el brazo, dejó las gafas sobre la mesita de noche- no vas a necesitarlas.
Ella frunció el ceño.
– ¿Estás seguro?
Devolviéndole la mirada, él arqueó una ceja.
– ¿Quién es el profesor aquí?
Penelope se río. Cruzando las manos sobre el pecho, se tensó para empujar y apartarse de él.
Barnaby tenía las manos en su espalda y la retuvo, la estrechó y la hizo girar con él, atrapándola debajo de su cuerpo. Agachó la cabeza y con un beso acalló el sobresaltado «¡Oh!» que brotó de sus labios, antes de hundirse en la acogedora calidez de su boca.
Antes de hundirse en ella.
La reacción inmediata de cada uno de sus músculos ante la sensación de tenerla debajo fue intensa, reveladora y lo bastante desaforada como para que mentalmente contuviera la respiración mientras se esforzaba por mantener a raya su instinto.
Ella lo había invitado a hacerle el amor pero no a violarla, distinción que su cerebro civilizado entendía, pero en la que su lado más primitivo, el que ella despertaba, no pintaba nada.
Adusto en su fuero interno, refrenó su instinto depredador, y solo una vez que tuvo la certeza de tenerlo controlado permitió que sus manos se movieran. Que se deslizaran debajo de ella, que le agarraran la cintura, tensándose… dejando que su actitud posesiva se regodeara, paladeara el hecho de que ella estaba allí, entregada, para que él la tomara.
Fue un momento embriagador; a modo de respuesta, le separó los labios con los suyos y profundizó el beso, saqueándola de un modo lánguido y pausado que era una promesa de mayores intimidades.
Habiendo aceptado su guión, habiéndose encontrado una vez más, de forma totalmente imprevista, siguiendo en lugar de guiando, se despojó de toda reserva: haría lo que ella le pedía, tomar la iniciativa y enseñarle más, iniciándola en la pasión.
Le hizo una firme caricia desde la cintura hasta la prominencia de los senos y Penelope gimió sin dejar de besarlo. Barnaby ya la había acariciado de manera semejante, pero esta vez, con la certidumbre de que no se detendría tras esa caricia, su tacto parecía más potente, infinitamente más poderoso.
Cada contacto era una promesa; cada movimiento de su palma y sus dedos, a un tiempo una exploración y una reivindicación.
Una delicia. Una cálida sensación se derramaba por todo su ser. Un ardor más definido, llamas de excitación, se encendían, crecían y la atravesaban. Los senos no tardaron en dolerle, demasiado prietos en el tirante confinamiento de la seda, los pezones turgentes dos puntos de intenso placer.
De haber podido habría expresado su incomodidad, pero con la boca de Barnaby pegada a la suya, con su estimulante lengua enredada con la suya, no tuvo ocasión, capacidad ni cabeza para articular palabras.
Las palabras, las razones y la lógica ya no importaban, al menos en aquel mundo en que Barnaby la había introducido, un mundo donde el deseo se había alzado tan rápido que creyó poder saborearlo, ácido, adictivo. Imperioso.
Atrapada bajo su peso, dio un ligero gemido. Barnaby reaccionó con una calma y una falta de urgencia que a ella la excitó aún más. Apoyando una mano entre ellos, fue desabrochando botones con destreza hasta liberarla del canesú, comenzando por el cuello y avanzando lentamente hacia abajo… hasta que el canesú se abrió, aliviando la presión sobre sus senos.
La desaparición de tan desconcertante presión la dejó perversamente anhelante, deseosa de algo más; entonces él apartó el canesú y, a través de la delicada camisola de seda, tomó el pecho con una mano.
Penelope ahogó un grito y se aferró al beso, a él. Como de costumbre, tenía las manos entrelazadas en la nuca de Barnaby. Mientras él palpaba, acariciaba y sobaba, sus manos se desplazaron hasta los hombros y los sujetaron con fuerza. Cuando Barnaby le frotó el pezón hinchado con el pulgar, aguantó la respiración y le hincó las uñas en la espalda.
Él jugaba, ponía a prueba, atormentaba a sus sentidos; exploraba y aprendía sobre ella, sobre sus reacciones. Le enseñaba, le mostraba lo que le gustaba, cuánto deleite podía provocar un simple contacto, si bien era cierto que ilícito.
Su otra mano había permanecido en la cintura de Penelope. Sujetándola, reteniéndola. Ahora, presionando de nuevo bajo ella, se deslizó hacia abajo hasta que su palma le alcanzó el trasero para luego pasearse por él, valorándolo más que poseyéndolo, aunque con la promesa de que no tardaría en hacerlo. Su peso sobre ella la retenía, la aplastaba, apretándola contra la mano indagadora. Incluso a través de las faldas y enaguas, el contacto de Barnaby irradiaba calor, un calor húmedo y un tanto apremiante que se transmitía a su piel.
Una extraña agitación se adueñó de Penelope. Como si se abriera un pozo, un vacío, un apetito. Saboreaba el deseo en su beso, lo sentía en su contacto. ¿Era aquello la pasión, creciendo a modo de respuesta?
Interrumpiendo el beso, Barnaby la miró. Los párpados le pesaban, su azul era intenso. Entonces sus labios dibujaron una sonrisa peligrosa y rodó sobre el lecho, arrastrándola consigo.
Ella soltó un grito ahogado, le agarró los hombros e hizo ademán de apartarse cuando Barnaby quedó tumbado boca arriba, recostado en los almohadones, pero el peso de su brazo en la espalda la retuvo contra él. La atrajo hacia sí para que sus labios pudieran atrapar los suyos otra vez, para volver a nublarle los sentidos.
Una vez atrapada, el apretón de sus brazos cedió. Su nueva postura le alborotó los sentidos, despertándolos con desacostumbrada conciencia. Las faldas se le habían subido al voltearse; si bien aún había seda entre ambos, entre sus muslos y los costados de Barnaby, las faldas se le habían abierto por detrás y ahora cubrían las piernas de Barnaby, dejando su trasero expuesto si era lo bastante tonta, lo bastante licenciosa, como para sentarse.
Por el momento se contentó con dar tiempo a sus sentidos para que se acostumbraran a la inesperada postura, al sólido y musculoso calor de Barnaby entre sus muslos, a la dureza contra la que éstos se apretaban.
Entonces notó que los dedos de Barnaby desabrochaban deprisa los cordones de su espalda.
El no se detuvo hasta que hubo desabrochado todos los cordones y la parte trasera del vestido quedó abierta. Dejó que sus manos se pasearan por la tela, apartándola hacia los lados, hallando una vez más la tenue seda de la camisola que le protegía el cuerpo de su contacto directo.
La impaciencia se adueñó de Barnaby, que la domeñó. Interrumpiendo el beso, la instó a alzarse. Alargando las manos, tiró hacia arriba de sus rodillas, pegándolas a su torso, de modo que cuando ella puso las manos en su pecho y empujó, se encontró sentada a horcajadas encima de él.
Como Barnaby estaba recostado sobre las almohadas, Penelope quedaba sentada encima de su cintura, con los senos a la altura de su rostro.
Justo donde él los quería.
Torció el gesto con expectación cuando levantó las manos para bajarle el vestido de los hombros.
Mientras las mangas se deslizaban por los brazos, atrapándolos, Penelope lo miró a la cara. Barnaby no la estaba mirando a ella sino a lo que había dejado al descubierto. Su expresión era forzada y apenas revelaba nada, como si controlase algo muy grande en su fuero interno. Todo parecía bajo control, tanto él mismo como ella. Pero entonces le entrevió los ojos, y el ardor y la lujuria que encendía el azul de sus iris la impresionó y excitó.

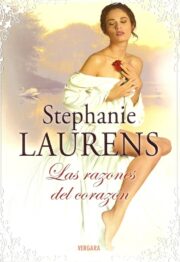
"Las Razones del Corazón" отзывы
Отзывы читателей о книге "Las Razones del Corazón". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Las Razones del Corazón" друзьям в соцсетях.