Una parte de ella estaba asombrada de no sentir el menor asomo de modestia, más bien lo contrario. Deseaba aquello, sabía que era así, y estaba decidida a saborear cada instante por más escandaloso que fuera.
Mientras absorbía los matices que ardían en la mirada de Barnaby al recorrer la turgencia aún parcialmente tapada de sus senos, las hondonadas, los picos, sintió crecer una sutil sensación de triunfo.
Había sentido algo semejante con él una vez, una sensación de poder, la sensación de que ella, su cuerpo, podía hacerle cautivo. Captar y retener su atención hasta hacerle olvidar todo lo demás. Incluso cuando las manos de Barnaby le cogieron la muñeca para desabrochar los minúsculos botones que le cerraban los puños, su mirada no se apartó ni un segundo.
Deprisa, en silencio, finalizó la tarea y luego le quitó las mangas, liberándole las manos, que Penelope puso una vez más en sus hombros. Mientras el corpiño cedía con un leve frufrú, arrugándose en torno a su cintura, aguardó, complacida por la tensión de la expectativa.
No acabó de sorprenderla que Barnaby cogiera los extremos del lazo que mantenía cerrado el cuello plisado de su fina camisola.
Barnaby acarició entre los dedos el minúsculo cordón de seda. Se había preguntado qué llevaba Penelope debajo de los vestidos; había fantaseado y ahora ella no le decepcionaba.
La camiseta era austera y sencilla, ni un volante ni un fleco a la vista. Pero era de la seda más fina, ligera y vaporosa que él había visto jamás; diáfana, casi translúcida, susurraba sobre la piel como la caricia de un amante atrevido, libertino, seductor.
La innata sensualidad que había percibido en ella desde la primera vez era a todas luces real, no una fantasía. La constatación aumentó la tensión de sus músculos, ya tensos, hasta un grado superior de anhelo.
Eso era algo que en verdad no necesitaba; ya estaba combatiendo impulsos más intensos, más carnales de los que hubiese experimentado nunca. Supuso que el hecho de que Penelope fuera virgen, de que él sería el primero en verla de aquel modo, el primero en poseerla, era lo que alimentaba tan desenfrenados deseos.
Inspiró hondo, procurando afianzar un control que era menos firme de lo que le hubiera gustado, y levantó ambas manos hacia sus senos. En adoración.
Ni grandes ni pequeños, parecían modelados para sus manos, para él. Los acarició lentamente, a través de la seda, ora rozándolos, ora apretándolos. Con suavidad circundó los pezones erectos hasta que Penelope cerró los ojos y se revolvió, inquieta, encima de él.
Barnaby se tomó su tiempo, recreándose, notando la creciente tensión que le arqueaba la espalda, que entrecortaba su respiración y la hacía empujar, buscando otro contacto tentador.
Ella tenía los ojos cerrados, una arruga de concentración entre las cejas mientras absorbía cada minúscula sensación. Curvando los labios con una sonrisa rapaz, Barnaby se echó hacia delante y lamió.
Penelope soltó un grito ahogado, pero no abrió los ojos.
Ese sonido penetró en el alma de Barnaby. Lamió otra vez, y prodigó lengüetazos al brote enhiesto hasta que Penelope le hincó los dedos con desesperación. Sólo entonces se arrimó más a ella, atrapó la carne palpitante en la boca y chupó.
La joven gimió roncamente, y una vez más, aquel simple sonido fue un acicate para Barnaby, tanto para mitigar como para aumentar el ansia y el dolor que provocaba en ella. Para volverla loca.
Jadeante, con la cabeza dándole vueltas, Penelope no estaba segura de cuánto más podría aguantar. Barnaby seguía dándose un festín con sus senos; aun teniéndolos cubiertos por la camisola, el penetrante placer de su boca húmeda y caliente, de su áspera lengua, le llegaba a lo más hondo, suscitando ardorosas sensaciones que la recorrían en todas direcciones, yendo a concentrarse en la ingle, donde se sentía caliente, húmeda e hinchada, a tal punto que la carne le dolía y palpitaba.
Una vez más, él pareció saberlo. Sus manos le habían soltado los senos para sujetarle la cintura mientras se atiborraba de aquellos picos henchidos, pero ahora le levantaban las faldas y las enaguas para colarse debajo.
Y sobar sus caderas desnudas para, despacio, deslizarse hacia sus muslos desnudos.
Acto seguido, todavía más lentas, volvían a subir.
Gracias a la postura de ella, Barnaby podía acariciarla a su antojo. Continuaba atendiendo a sus senos, causándole un placer embriagador, manteniéndola en precario equilibrio sobre las rodillas de modo que tuviera que cogerlo de los hombros para no caer.
Aunque tenía los ojos cerrados, a medida que las caricias devinieron más explícitas debajo de las faldas, que aquellos dedos largos, elegantes y expertos se deslizaban entre sus muslos y la acariciaban haciéndola temblar, Penelope se sabía observada por su ardiente mirada, que le abrasaba el rostro y los senos palpitantes.
Entonces Barnaby volvió a meterse un pezón en la boca y chupó con más avidez. Penelope gritó, soltando un breve y agudo jadeo de placer; con la cabeza hacia atrás, la columna vertebral tensa, trató desesperadamente de llenar los pulmones al tiempo que los dedos de Barnaby se deslizaban por la resbaladiza hendidura de su entrepierna y, lenta e inexorablemente, penetraban su cuerpo.
Barnaby hundió un dedo dentro de ella y lo agitó. Lo retiró para acariciarla de nuevo, tocarla de nuevo, palparla de nuevo, para luego penetrarla y agitar el dedo otra vez.
Penelope jadeaba por las explosivas sensaciones que la invadían, sintiendo que el calor se extendía al tiempo que el ansia aumentaba, el deseo y la pasión combinándose sin fisuras, las llamas de uno y el ardor de la otra provocando una conflagración.
Un incendio orquestado por él, que le proporcionaba todo aquello, avivando los fuegos para luego dejar que menguara la combustión. A tal punto que Penelope supo que se consumiría y acabaría por morir.
Una y otra vez, Barnaby la llevó hasta el límite, y en cada ocasión la intensidad del deseo aumentaba y le asolaba la conciencia y los sentidos, la voluntad.
Obligándose a abrir los ojos, entrevió a Barnaby chupándole el seno. Lo que vio en su semblante fue tan crudo que le liberó la mente, brindándole un fugaz instante de lucidez que la llevó a preguntarse si sabía lo que estaba haciendo, si realmente entendía lo que ella misma había propiciado.
De que él la quería y la deseaba no tenía la menor duda, pero que él quisiera que ella lo deseara a su vez, que lo quisiera con la misma urgencia descarnada que percibía en él, fue toda una revelación.
De repente entendió el propósito oculto tras su repetitiva estimulación, cada vez llevando sus sentidos a nuevas alturas, abriéndole el deseo a nuevos abismos de necesidad.
Mientras eso pensaba, la mano de Barnaby se metió entre sus muslos y apretó, juntó un segundo dedo al primero para dilatarla, preparándola descaradamente para el asalto final.
Penelope gimió, se aferró, volvió a cerrar los ojos con fuerza mientras el mundo tal como lo conocía devenía más brillante, terso, perfilado por la luz; pero entonces él retiró los dedos, dejándola con la extraña sensación de estar flotando en el aire.
Antes de tener ocasión de regresar a la realidad y protestar, la boca y las manos de Barnaby la abandonaron por completo y, acto seguido, notó que le recogía el vestido.
– Ha llegado la hora de quitarse esto.
Su voz sonó tan grave que Penelope tardó un momento en descifrar lo que le había dicho. No fue de gran ayuda; lo único que pudo hacer fue obedecer y dejar que él le quitara el vestido por la cabeza.
Barnaby desabrochó en un periquete los lazos de las enaguas, las cuales siguieron el mismo camino que el vestido, arrojadas a un rincón.
Ella quedó de rodillas, a horcajadas sobre sus caderas, cubierta tan sólo por el leve velo de la camisola.
La luz dorada de las velas la bañaba; mirándola, absorbiendo vorazmente cada una de sus curvas, cada línea esencialmente femenina, Barnaby apretó los dientes para refrenar el impulso de arrancarle la delicada, tela, de un tirón.
Ardía en deseo como no le había ocurrido jamás. Si no la poseía pronto… Pero Penelope era virgen; tenía que hacerlo despacio, con ternura. Incluso si la lentitud y la ternura ya no estaban disponibles en su fuero interno.
Una necesidad primitiva, ávida y voraz, le arañaba las entrañas y le recorría las venas.
Lo único que pudo hacer fue agarrar el cordón de seda que antes había palpado y tirar, no desgarrar, lo bastante para quitársela.
– Esto también fuera. -Apenas reconoció su propia voz, que parecía surgir de lo más hondo de su ser. Del yo que mantenía enterrado y ella hacía aflorar.
Por qué Penelope sacaba a la superficie ese lado suyo más primitivo era algo que Barnaby desconocía; sólo sabía, que lo hacía, que de un modo u otro tenía que lidiar con aquella presencia masculina; más primaria que, por obra de aquella joven, se había ido adueñando de su cuerpo y su mente.
De improviso, Penelope lo miró de hito en hito. Sus insondables ojos negros prometían… Entonces se movió encima de él, cruzando los brazos, alcanzando el bajo de la camisola… Con un movimiento fluido se la quitó por la cabeza y luego, mirándole de nuevo a los ojos, la lanzó lejos.
Barnaby notó más que oyó un gruñido, y cayó en la cuenta de que resonaba en su garganta. Moviéndose de modo instintivo, sus manos la cogieron por la cintura.
Le costó un esfuerzo tremendo pero apretó los dientes, tiró de las riendas y puso freno al impulso de lanzarse precipitadamente a concluir la faena. Se contuvo a duras penas de levantarla, desabrocharse la bragueta del pantalón y liberar su turgente erección para luego darle la vuelta y hundírsela entre los muslos.
«Más tarde», prometió a su yo primitivo.
«No lo dudes», masculló éste e, indignado, dio su brazo a torcer, aceptando de nuevo el control de Barnaby, permitiéndole volver a comenzar, con ella tendida boca arriba debajo de él.
Pero esta vez ella estaba desnuda.
Gloriosamente desnuda.
Todo él, su yo civilizado en completo acuerdo con su lado más primitivo, se regocijó. Mentalmente, se relamió.
Agachó la cabeza y la besó a fondo, a conciencia, explorando de nuevo las maravillas de su boca, asegurándose de paso la conformidad de Penelope, incapaz de discutir, siquiera de hablar.
O así tendría que haber sido, pero cuando se apartó y levantó la cabeza, su siguiente meta brillando como un faro entre la bruma sensual que le envolvía la mente, se dio cuenta de que Penelope estaba retorciéndose, tirando…
Barnaby pestañeó y la miró. Ella frunció el ceño.
– Tu camisa.
– ¿Qué le pasa?
– Estoy desnuda… pero tú no. Quiero… que te desnudes.
Él hizo rechinar los dientes, pero quería que ella quisiera precisamente aquello. Mordiéndose la lengua para no murmurar una maldición, giró para tenderse boca arriba; tardó exactamente diez segundos en librarse de los pantalones y la camisa.
Entonces giró de nuevo y la inmovilizó.
La miró a los ojos.
– ¿Satisfecha?
Ella había abierto mucho los ojos. Barnaby no estaba seguro de cuanto había entrevisto, pero aquella mirada daba entender que bastante.
– Ah… -Casi se le quebró la voz. Carraspeó. -Supongo…
Aquel susurro gutural socavó su autocontrol.
– No pienses en ello -gruñó Barnaby, y la besó otra vez. Más a fondo, con más avidez, dando libertad suficiente a sus instintos más implacables para asegurarle de que esta vez, al levantar la cabeza, Penelope no estaría en condiciones de volver a distraerle.
Pero no había tenido en cuenta sus manos. Ni su manera de tocar.
¿Cómo era posible que unas manos femeninas tan pequeñas y frágiles pudieran ejercer tanto poder sobre él? No tenía ni idea. Pero cuando pasaron de agarrarle los costados a deslizarse hacia el pecho, lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y estremecerse.
Y aguardar, de súbito atrapado en el afilado anzuelo de la expectativa, mientras ella separaba los dedos y exploraba, apretando a través del vello hirsuto para dibujar el contorno de sus músculos, acariciando con vacilación sus pezones antes de deslizarse hacia abajo, rozando los surcos de su vientre como si estuviera embelesada.
Barnaby estaba subyugado, ella lo mantenía inmóvil sin esfuerzo mientras exploraba su cuerpo con delicadeza, arrasando su dominio de sí mismo, carbonizándolo hasta que sólo quedó un pequeño rescoldo. Desesperado, entreabrió los ojos y vio la fascinación de su expresión, el profundo brillo de sus ojos.
Fascinación, embeleso, arrobo sensual; ambos parecían afectarse mutuamente del mismo modo. En la misma medida y, muy posiblemente, con el mismo fin, la misma pasión devoradora que todo lo engullía.

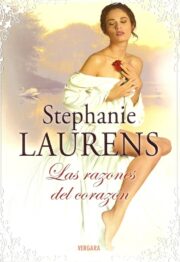
"Las Razones del Corazón" отзывы
Отзывы читателей о книге "Las Razones del Corazón". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Las Razones del Corazón" друзьям в соцсетях.