La noche había caído, y con ella Penelope se había visto obligada a ponerse lo que a su juicio era un disfraz. Tenía que dejar de ser ella misma para convertirse en la señorita Penelope Ashford, hermana menor del vizconde Calverton, hija menor de Minerva, la vizcondesa viuda lady Calverton, y única mujer soltera del clan.
La última designación la crispaba, no porque abrigara deseo alguno de cambiar su estado civil sino porque de un modo u otro la señalaba. La ponía en un pedestal que su cinismo veía semejante a una plataforma de subastas. Y si bien nunca había tenido la menor dificultad en hacer caso omiso de las erróneas suposiciones que muchos jóvenes caballeros indefectiblemente daban por sentadas, el tener que hacerlo era un verdadero fastidio. Resultaba irritante tener que interrumpir sus pensamientos y armarse de paciencia y cortesía para que los caballeros pertinaces dieren media vuelta.
Sobre todo habida cuenta de que, aunque pudiera estar presente en un salón de baile, por lo general su mente estaba en otra parte. Por ejemplo en las Termópilas. Para ella los griegos antiguos tenían mucho más encanto que cualquiera de los mozos que trataban de atraer su atención.
Aquella noche la velada transcurría en los salones de lady Hemmingford. Ataviada con un moderno vestido de satén verde de un tono tan oscuro que resultaba casi negro, pues su familia le tenía prohibido vestirse de negro, su color predilecto, Penelope contemplaba, arrimada a la pared, la soirée política en pleno auge.
A pesar del aburrimiento e incluso aversión que le causaban tales reuniones sociales, no podía dejar de acudir. La asistencia ineludible con su madre a cualquier recepción que la vizcondesa viuda decidiera honrar con su presencia era parte del trato que había cerrado con Luc y su madre a cambio de que lady Calverton se quedase en la ciudad cuando el resto de la familia se marchara al campo, permitiéndole así proseguir con su tarea en el orfanato.
Luc y su madre se habían negado de plano a aceptar que permaneciera sola en Londres, ni siquiera en compañía de Helen, una prima viuda, como carabina. Por desgracia, nadie consideraba que Helen, siempre tan dulce y afable, fuese capaz de controlarla, ni siquiera la propia Penelope. Pese a la mala disposición de su hermano, entendía su punto de vista.
También sabía que una parte tácita del trato era que consentiría en ser exhibida ante los miembros de la flor y nata que siguieran en la capital, manteniendo así vigente la oportunidad de encontrar un buen partido.
Cuando estaba en familia, hacía lo posible por acallar tales ideas; no veía ningún beneficio en el matrimonio, al menos no en su caso. Cuando estaba en sociedad, si no abiertamente sí con implacable agudeza, disuadía a los caballeros que creían saber cómo hacerla cambiar de parecer.
Siempre se desconcertaba cuando un jovenzuelo inmaduro era tan torpe como para no interpretar su mensaje. «¿Es que no ves que llevo gafas, so imbécil?», le soltaba mentalmente. ¿Qué joven casadera deseosa de contraer matrimonio acudiría a una recepción social con gafas de montura de oro apoyadas en la nariz?
En realidad su vista era lo bastante buena como para arreglarse sin gafas, pero entonces veía las cosas con poca nitidez. Podía manejarse en un ámbito reducido como una habitación, incluso un salón de baile, pero no discernía la expresión de los rostros. En la adolescencia había decidido que saber qué ocurría a su alrededor con todo detalle era más importante que presentar la imagen correcta. Otras jóvenes damas quizá pestañeasen intentando negar su miopía, pero ella no.
Ella era como era y la alta sociedad tendría que componérselas.
Con el mentón en alto, la mirada fija en la cornisa del otro lado de la estancia, permaneció de pie a un lado del salón de los Hemmingford, deliberando si entre los invitados había alguno de cuya conversación ella o el orfanato se pudieran beneficiar.
Era vagamente consciente de la música que llegaba del salón contiguo, pero estaba resuelta a hacer caso omiso al reclamo que suponía para sus sentidos. Bailar con caballeros siempre los alentaba a figurarse que estaba interesada en conocerlos mejor. Triste circunstancia dado que le encantaba bailar, pero había aprendido a no permitir que la música la tentara.
De súbito, sus sentidos se alborotaron. Parpadeó. Aquella sensación tan curiosa se deslizaba sobre ella como si las terminaciones nerviosas bajo su piel hubieran sido objeto de una caricia afectuosa. Estaba a punto de dar media vuelta para identificar la causa cuando una voz perturbadoramente grave murmuró:
– Buenas noches, señorita Ashford.
Rizos rubios, ojos azules. Resplandeciente en blanco y negro de gala, Barnaby Adair apareció a su lado.
Ella sonrió encantada y, sin pensarlo dos veces, le dio la mano.
Barnaby tomó sus delicados dedos e hizo una reverencia, aprovechando el momento para recomponer su habitualmente impecable compostura, que Penelope había hecho añicos con aquella fabulosa sonrisa suya.
¿Qué sucedía con ella y sus sonrisas? Tal vez se debiera a que no sonreía con tanta liberalidad como otras damiselas; aunque sus labios se curvaban de buena gana y prodigaba educados elogios como era menester, tales gestos eran primos distantes de su verdadera sonrisa, con la que acababa de obsequiarle. Esta era mucho más radiante, más intensa y cálida. Abierta y sincera, suscitaba en él el impulso de advertirle que no mostrara aquellas sonrisa a los demás; suscitaba el codicioso deseo de que ella reservara aquellas sonrisas sólo para él.
Absurdo. ¿Qué le estaba provocando aquella joven?
Ella se irguió y él la encontró todavía más radiante, aunque la sonrisa se había desvanecido.
– Me alegro de verle. ¿Debo suponer que me trae novedades?
Barnaby volvió a pestañear. Había algo en su rostro, en su expresión, que lo enternecía y le afectaba de un modo sumamente peculiar.
– Si no recuerdo mal -dijo, con un valeroso intento de arrastrar las palabras con sequedad y arrogancia, -usted insistió en que la informara acerca de la opinión de Stokes en cuanto fuera posible.
La jovialidad de Penelope no decayó.
– Bueno, sí, pero no esperaba que lo hiciera aquí -señaló con la mano a la elegante concurrencia.
No obstante, había tomado la precaución de volver a dar instrucciones a su ayuda de cámara para que le dijera dónde encontrarla. Barnaby titubeó y echó un breve vistazo a los grupos que conversaban en derredor.
– Me figuro que preferirá hablar de nuestra investigación antes que de la última obra del Teatro Real.
Esta vez la sonrisa de ella fue al mismo tiempo petulante y confiada.
– Indudablemente. -Miró en torno. -Pero si vamos a hablar de secuestradores y delitos, deberíamos trasladarnos a un sitio más tranquilo. -Con el abanico, indicó el rincón adyacente a la arcada que daba al salón. -Esa zona suele estar despejada. -Lo miró. -¿Vamos?
Barnaby le ofreció un brazo que ella aceptó. Él reparó en que bastaba que él la observara para que los sentidos de ella reaccionaran sutilmente. Él los alteraba. Barnaby lo había sabido desde el primer momento, desde que ella entró en su salón y lo vio, no en público, sino a solas.
Conducirla a través del salón, deteniéndose forzosamente aquí y allí para intercambiar saludos, le dio tiempo para considerar su propia e inusual reacción ante ella. Era bastante comprensible; su propia reacción era consecuencia directa de la reacción de ella. Cuando sonreía con tanta franqueza, no era porque reaccionara ante su apostura, ante el glamur que a la mayoría de jóvenes damas impedía ver más allá, sino porque veía y reaccionaba ante el hombre que había detrás de esa fachada, el investigador con quien, al menos a su juicio, se estaba relacionando.
Era a su faceta investigadora a la que sonreía, a su lado intelectual. Eso era lo que le había llevado a sentirse tan extrañamente emocionado. Era reconfortante que sus atributes viriles no se tuvieran demasiado en cuenta y que, en cambio, valorasen su mente y sus logros. Penelope quizá llevara gafas, pero su vista era mucho más incisiva que la de sus semejantes.
Por fin llegaron al rincón. Allí estaban relativamente aislados del grueso de los invitados, separados por el ir y venir de quienes entraban y salían del salón. Podían hablar con total libertad aun estando a la vista de todos.
– Perfecto. -Retirando la mano de su manga, se volvió hacia él. -Bien. ¿Qué ha deducido el inspector Stokes?
Reprimió las ganas de informarla de que Stokes no era el único que había deducido cosas.
– Después de considerar todas las actividades posibles en las que cabría emplear a niños de esa edad, parece que lo más probable en este caso sea el robo.
Penelope frunció el ceño.
– ¿Qué quieren los ladrones de unos niños tan pequeños?
Él se lo explicó y ella se indignó. Echando chispas por los ojos tras las lentes, declaró categóricamente:
– Debemos rescatar a nuestros niños sin demora.
Tomando nota de la determinación que resonaba en su voz, Barnaby mantuvo una expresión impasible.
– En efecto. Mientras Stokes tantea a sus contactos con vistas a localizar esa escuela, hay otra vía que a mi juicio deberíamos tomar en consideración.
Penelope lo miró a los ojos.
– ¿Cuál?
– ¿Hay otros niños parecidos que puedan quedar huérfanos pronto?
Ella lo miró fijamente un instante, abriendo mucho sus ojos castaños. Barnaby supuso que le preguntaría por qué; en cambio, en un santiamén había comprendido por dónde iba él y a juzgar por su fascinación, estaba más que dispuesta a seguirlo.
– ¿Los hay? -insistió Barnaby.
– No lo sé, no se me ocurre ninguno en este momento. Yo hago todas las visitas pero a veces transcurre más de un año desde que el niño se inscribe en nuestros archivos hasta que fallece el tutor.
– Entonces ¿puede decirse que existe una especie de lista de huérfanos en ciernes?
– Una lista no, por desgracia, sino un montón de expedientes.
– ¿Y esos expedientes contienen la dirección y una descripción sucinta del niño?
– La dirección sí. Pero la descripción que anotamos se limita a la edad y al color del pelo y los ojos; no basta para nuestro propósito. -Le miró de hito en hito. -No obstante, por lo general me acuerdo de los niños, sobre todo de los que he visto recientemente.
Barnaby tomó aire.
– ¿Cree que…?
– Señorita Ashford.
Ambos se volvieron para encontrarse ante un joven caballero que hacía una reverencia exagerada. Se irguió y sonrió a Penelope.
– Soy el señor Cavendish, señorita Ashford. Su madre y la mía son grandes amigas. Me estaba preguntando si le apetecería bailar. Me parece que se están preparando para un cotillón.
Penelope frunció el entrecejo.
– No, gracias. -Pareció reparar en la gelidez de su tono, así que lo derritió lo justo para agregar: -No soy muy aficionada a los cotillones.
Cavendish pestañeó.
– Vaya. Entendido.
Saltaba a la vista que no estaba acostumbrado a que lo rechazaran. Aunque el semblante disuasorio de Penelope no se relajó, Cavendish dio muestras de querer sumarse a su conversación. Ni corta ni perezosa, ella lo tomó del brazo y le obligó a volverse.
– Aquella de allí es la señorita Akers. -Miró hacia el otro lado del salón. -La chica del vestido rosa con profusión de capullos en flor. Seguro que le encantará bailar el cotillón. -Hizo una pausa y tundió: -Desde luego lleva el vestido apropiado.
Barnaby se mordió el labio. Cavendish, sin embargo, inclinó la cabeza mansamente. Si me disculpan…
Miró esperanzado a Penelope, que asintió alentadoramente.
– Faltaría más -respondió soltándole el brazo.
Cavendish saludó a Barnaby y se alejó.
– Bien. -Penelope volvió a centrarse en Barnaby. -¿Qué estaba diciendo?
– Me preguntaba si…
– Mi querida señorita Ashford. Qué inmenso placer encontrarla honrando esta recepción con su presencia.
Barnaby observó con interés cómo Penelope se envaraba y daba media vuelta lentamente, endureciendo su expresión para enfrentarse al intruso.
Tristram Hellicar tenía fama de vividor. Además no podía negarse que era guapo. Hizo una elegante reverencia; al erguirse saludó con la cabeza a Barnaby y acto seguido dirigió el irresistible encanto de su sonrisa a Penelope, que no se dejó impresionar lo más mínimo.
– Tristram, el señor Adair y yo…
– Hicierais lo que hicieseis, querida, ahora estoy aquí. Seguro que no querrás echarme a los lobos… -Con ademán pausado indicó a los demás invitados.
Tras las lentes, los ojos marrones de Penelope se entrecerraron.
– En un periquete.
– Piénsalo bien, Penelope, que yo esté aquí contigo hace que todos esos jovenzuelos mantengan las distancias, ahorrándote esfuerzos diplomáticos para librarte de ellos. Rigby acaba de llegar, y ya sabes lo agotadora que puede llegar a ser su devoción. Y el señor Adair no es una buena protección; es demasiado educado.

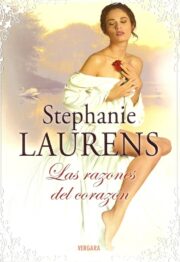
"Las Razones del Corazón" отзывы
Отзывы читателей о книге "Las Razones del Corazón". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Las Razones del Corazón" друзьям в соцсетях.