– Y si no puedo…
Acercándose a él, ella le puso dos dedos sobre los labios interrumpiendo sus palabras, y su respiración. Luego, meneando la cabeza, murmuró:
– No lo diga. Podrá. Tiene que poder. Por su bien, y para mantener la promesa que le ha hecho a su padre antes de que su salud empeore, y por el bien de mi sustento y mi reputación.
Él quería decirle que, en realidad, era muy posible que no encontrara jamás el pedazo de piedra desaparecido y que no fuera capaz de romper el maleficio, y, por lo tanto, que nunca pudiera casarse. Pero para eso habría tenido que moverse, algo que en ese momento estaba más allá de sus fuerzas. Si se movía, los dedos de ella se separarían de sus labios, y eso era algo que no estaba dispuesto a permitir que sucediera. El roce de aquellos dedos contra sus labios le había paralizado y a la vez había encendido un fuego dentro de él.
No estaba seguro de cómo se reflejaba lo que sentía en su rostro, porque los ojos de ella estaban muy abiertos y sus labios formaban una «O» de sorpresa. Ella separó los dedos de sus labios como si algo le hubiera picado, y enseguida retrocedió dos pasos apresuradamente.
– Le suplico que me perdone, señor.
Sus labios se estremecían aún por el tacto de los dedos de ella, y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no deslizar su lengua por los labios y pasarla por el lugar exacto que ella acababa de tocar. Philip movió una mano en un gesto desenfadado, solo para descubrir que su mano estaba temblando.
– No tiene por qué disculparse -dijo Philip con ligereza-. Algunas cosas es mejor no decirlas.
«Como que te encuentro fascinante. Intrigante. Que me encanta la manera como piensas y planteas tus ideas: de forma clara y concisa, yendo directa al grano. Que tienes sobre mí un efecto que me parece demasiado perturbador. Y que me gustaría saber mucho más sobre ti», pensó.
No, era mucho mejor que no dijera ese tipo de cosas. Carraspeó y siguió hablando.
– Creo que su plan suena muy bien. Pero como no sé absolutamente nada de veladas sociales, creo que sería inteligente que le pidiéramos ayuda a mi hermana Catherine. Está previsto que llegue a Londres esta misma tarde.
– Una excelente idea, señor. Una invitación de lady Bickley sería sin duda mucho mejor vista que una invitación realizada por mí. ¿Cree que le apetecerá hacer de anfitriona?
– No me cabe ninguna duda de que estará dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudarnos. Le enviaré una nota para invitarla a cenar esta noche y discutiremos los detalles… sí está usted libre para unirse a nosotros.
Sacando el reloj del bolsillo, Philip miró la hora.
– Como se está haciendo tarde y debo enviar la invitación a Catherine, y también hablar con mi padre para explicarle cómo se han desarrollado los acontecimientos, le sugiero que acabemos con nuestras respectivas cajas y luego nos marchemos.
Ella asintió con la cabeza y volvió a su zona de trabajo. Philip se obligó a hacer lo mismo. Pero, incapaz de controlarse, se dio media vuelta y, de espaldas a ella, se frotó el labio con el dedo índice, justo en el lugar donde ella le había tocado.
Ella iba a ir a su casa. Esa misma noche. Solo de pensarlo el corazón le latía de una manera que realmente no era la más apropiada. A pesar de ello, no ignoraba lo que le estaba pasando. La pregunta era: ¿qué estaba dispuesto a hacer al respecto?
Albert cerró la puerta de la casa de miss Merrie con más fuerza de lo que había pretendido. Murmurando amenazas entre dientes, cruzó el vestíbulo y dejó caer la misiva que acaba de recoger en la bandeja de plata que había sobre la mesa de caoba, al lado de la otra docena de mensajes que ya habían llegado.
– ¿Ha llegado otra más? -preguntó Charlotte en voz baja a su espalda.
El se quedó helado y el corazón le dio un vuelco. Maldita sea, tenía que dejar de reaccionar de esa manera cada vez que se cruzaban en la misma habitación. Pero ¿cómo evitarlo? Él no era más que un muchacho de quince años cuando miss Merrie había invitado a una derrotada y embarazada Charlotte a que se uniera a su familia, rescatándola a ella de la misma manera que había hecho con él años atrás. Pero ahora no era un muchacho, y además sus sentimientos hacia Charlotte no eran nada fraternales.
Exhalando un profundo suspiro, se dio la vuelta lentamente, intentando que su movimiento pareciera tranquilo. Desgraciadamente, en su intento por parecer menos torpe, estuvo a punto de tropezar con sus propios pies. Se tambaleó hacia delante, y Charlotte lo agarró por los hombros para que no cayera, a la vez que él se sujetaba en los brazos de ella para no darse de bruces contra el suelo.
En cuanto recobró el equilibrio, todo su cuerpo se quedó paralizado. La calidez de las manos de ella habían dejado una impronta en sus hombros que descendía hasta llegarle a los pies. Sentía sus esbeltos brazos entre sus manos. Si la atraía hacia sí, la parte superior de su cabeza quedaría recogida bajo su barbilla.
Ella alzó la vista para mirarle, con sus enormes ojos grises llenos de preocupación. Solo preocupación. Pero ni un destello de ninguna de las emociones que se agitaban en él. Ni la más mínima indicación de que ella sintiera algo más por él de lo que siempre había sentido: respeto, cariño y amistad.
Malditos sean los infiernos tres veces, habría deseado que eso fuera también lo único que el sentía por ella. Pero, de alguna manera, sus sentimientos de respeto, cariño y amistad se habían ido convirtiendo en algo más. Algo que le hacía sentirse torpe y sin palabras en su presencia. Algo que le hacía sentirse dolorosamente consciente de ella cada uno de los minutos del día, que hacía que su corazón se desbocara al sonido de su voz, que tensaba cada uno de sus músculos siempre que se encontraban en la misma habitación. Un sentimiento que le hacía pasar las noches en vela, sin descanso, sufriendo en su solitaria cama. Por ella.
La idea de que ella pudiera imaginar o darse cuenta de cómo se sentía le provocó un nudo en el estómago. No se iba a reír de él -era demasiado amable para eso-, pero la idea de ver la compasión en sus ojos, o de que sintiera pena por él y por sus desesperados sentimientos… eso no podría soportarlo.
– ¿Estás bien? -le preguntó ella.
Apretando los dientes, Albert lentamente relajó las manos.
– Bien -contestó con un tono más brusco de lo que pretendía. Dio un torpe paso atrás, teniendo cuidado de mantener el cuerpo en equilibrio sobre su pierna sana, y luego se colocó bien la chaqueta tirando de los hombros.
– Me parece que ya sabemos lo que son esas notas. Más cancelaciones -dijo ella mirando la pila de cartas sobre la bandeja.
Él no confiaba en su propia voz, por lo que tan solo fue capaz de asentir con la cabeza.
– Pobre Meredith -dijo Charlotte-, Ha trabajado tan duro, no se merece que la desprecien ahora de esta manera. -Sus ojos se entornaron y sus labios se apretaron formando una delgada línea-. Pero así es la gente. Te utilizan, y luego te tiran como si fueras un trasto viejo. Nosotros dos lo sabemos mejor que nadie, ¿no es así, Albert?
– Sí. Pero no toda la gente es así, Charlotte. -Él saboreó el sonido de ese nombre en su lengua-. Miss Meredith no es así, y nosotros dos lo sabemos mejor que nadie.
– Si todo el mundo fuera como ella -replicó Charlotte relajando un poco su enfadada expresión.
– Es absurdo desear que todos sean buenos -dijo él en voz baja.
Ella bajó la mirada al suelo, retorciéndose las manos.
– Sí. Pero a veces no puedo evitar desear cosas imposibles.
Su voz tranquila le encogió el corazón, y no pudiendo reprimirse, colocó amablemente los dedos bajo su barbilla para hacerle levantar la cara. Aguantó la respiración, esperando que ella retrocediera, pero para su sorpresa ella no se movió del sitio. Su piel parecía como… no lo sabía definir. Como la cosa más suave que jamás hubiera acariciado. Su mirada se encontró con la de ella, y su corazón empezó a latir con tal fuerza que pensaba que ella podría oírlo.
– ¿Qué es lo que deseas, Charlotte?
Durante un largo momento ella no dijo nada, y él simplemente se quedó quieto, absorbiendo el calor de su piel a través de las yemas de los dedos, y la luz de su mirada, tan insondable y llena de sombras por las heridas y los sufrimientos del pasado. El deseo de hacer que todos sus sueños se convirtieran en realidad, de destruir a cualquiera o cualquier cosa que pudiera pretender volver a herirla, vibraba dentro de él. Su mirada se entretuvo en el rostro de ella, deteniéndose en la leve cicatriz que partía en dos su ceja izquierda, y en la ligera protuberancia del puente de su nariz. El recuerdo de ella, golpeada y magullada, centelleó en su memoria.
«Nunca más.» Nunca más permitiría que nadie volviera a hacerle daño. Estar a su lado sin jamás poder tocarla, o amarla, era una especie de tortura para él, pero así era como tenía que ser. Ella se merecía mucho más de lo que él podía ofrecerle.
E incluso si, aunque fuera imposible, su destrozada pierna y sus limitaciones físicas no tuvieran importancia, sus palabras, aquellas palabras fervorosas que le había oído pronunciar hablando con miss Merrie, cuando ella llegó allí por primera vez, le habían obsesionado haciéndole entender que no había futuro para él. «Nunca más volveré a dejar que me toque hombre alguno», había dejado escapar ella entre sus hinchados y amoratados labios. «Nunca más. Antes me mataría, o lo mataría a él.»
Había tardado mucho tiempo en confiar en él, pero había acabado haciéndolo -al menos de la misma manera en que confiaba en cualquier otro. Y él no iba a hacer nada para poner eso en peligro. Nunca. Y si eso era todo lo que podía obtener de ella, que así fuera. Pero, que Dios le perdonara, él deseaba mucho más.
– ¿Qué es lo que deseo? -repitió ella en voz baja-. Todos mis deseos están puestos en Hope. Quiero que ella tenga una buena vida. Una vida segura. Quiero que ella nunca tenga que hacer… las cosas que yo he tenido que hacer.
Su voz era totalmente fría, al igual que sus ojos, y el corazón de Albert se encogió.
– Estoy seguro de que tendrá una buena vida, Charlotte. Tú y yo, y miss Merrie lo vamos a ver.
El esbozo de una sonrisa se dibujó en sus labios, dándole calor a sus ojos.
– Gracias, Albert. Eres un muchacho excelente. Y un amigo maravilloso.
Él hizo todo lo posible para no demostrar lo desilusionado que se sentía. Maldita sea, ya no era un muchacho. Era un hombre. Estaba a punto de cumplir veinte años. Estuvo tentado de recordárselo, pero ¿qué sentido tenía? Forzando una sonrisa, dijo:
– Muchas gracias. Es un honor ser tu amigo.
El sonido de un carruaje que se acercaba llamó su atención. Se acercó a la pequeña ventana que había al lado de la puerta de la calle y descorrió la cortina.
– Un carruaje elegante -comentó-. Se acaba de parar frente a la puerta. Debe de ser otro de los mensajes enviados por alguna elegante dama diciendo que…
Sus palabras se apagaron mientras un lacayo abría la puerta del carruaje y miss Merrie descendía de él, seguida por un alto caballero que llevaba gafas.
Albert entornó los ojos cuando vio que el caballero acompañaba a miss Merrie por el empedrado hacia la casa. Como el camino era estrecho, caminaban en fila, el caballero andando detrás de miss Merrie. La mirada de este se paseaba por la espalda de miss Merrie, con especial interés en su trasero, de una manera que a Albert le hizo chirriar los dientes. Sin esperar a que hubieran acabado de subir los escalones, abrió la puerta de golpe.
– ¿Va todo bien, miss Merrie? -preguntó mirando a aquel hombre con mala cara.
– Todo está bien, Albert, gracias. -Tras subir los escalones que daban a la puerta, miss Merrie llevó a cabo las presentaciones.
Para sorpresa de Albert, el amigo Greybourne le saludó con la mano extendida.
– Encantado de conocerle, Goddard.
Albert no estaba seguro de poder decir lo mismo, pero, sin dejar de mirarle con cara de pocos amigos, le estrechó la mano.
– Gracias por haberme acompañado a casa, lord Greybourne, ¿está seguro de que no desea tomar un refrigerio antes de regresar?
– No, gracias. De todos modos, mandaré a buscarla a última hora de la tarde. ¿Le parece que le envíe mi carruaje? ¿Digamos a las ocho?
– De acuerdo. -Ella inclinó la cabeza haciendo una formal reverencia-. Buenas tardes.
Lord Greybourne hizo una reverencia y volvió a su carruaje. Albert se quedó en el porche, mirando el carruaje hasta que se hubo perdido de vista. Al entrar en el vestíbulo, miss Merrie estaba dándole el chal a Charlotte.
– Así que ese tipo es lord Greybourne -dijo Albert.
Meredith se dio la vuelta hacia la ruda voz de Albert, un tono que no estaba acostumbrada a oírle. Sus dedos se detuvieron en el momento de quitarse el gorro y frunció el entrecejo.

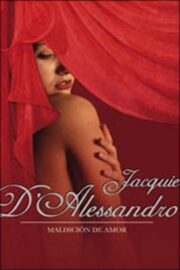
"Maldicion de amor" отзывы
Отзывы читателей о книге "Maldicion de amor". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Maldicion de amor" друзьям в соцсетях.