Maldicion de amor
PRÓLOGO
Querido Philip:
Dado tu continuo rechazo a supervisar por ti mismo los preparativos, te escribo para informarte de que ya ha sido dispuesto tu maldito matrimonio. Aún no se ha determinado exactamente con quién deberás casarte, pero puedes estar seguro de que la boda tendrá lugar en Londres el primero de septiembre; y a diferencia de la última maldita boda que preparé para ti hace tres años, espero que esta vez te presentes. De hecho, te pido que lo hagas. Mientras tú te dedicabas a cruzar las dunas del desierto de Egipto en busca de reliquias oxidadas, mi salud ha entrado en una fase de declive. Según el doctor Gibbens me queda menos de un año de vida, y quisiera verte casado y asumiendo el lugar que te corresponde en la sociedad, acaso incluso con un heredero en camino, antes de estirar la pata.
Como tú ya no puedes permitirte el lujo de dedicar demasiado tiempo a cortejar a una novia, he contratado a una casamentera para que te encuentre una esposa adecuada. Por desgracia, a causa del escándalo que produjo el que no te presentaras a tu última maldita boda, miss Chilton-Grizedale se enfrenta con un reto abrumador.
Sin embargo, es una gran negociadora y ha prometido que encontrará a una muchacha que pueda ser tu admirable vizcondesa. Con miss Chilton-Grizedale supervisando los preparativos de la boda hasta en los mínimos detalles, lo único que tienes que hacer tú es presentarte. Asegúrate de que esta maldita vez será así.
Con cariño,
TU PADRE
1
Meredith Chilton-Grizedale frunció los labios y se acarició la nuca mientras daba vueltas lentamente alrededor de lady Sarah Markham, quien estaba de pie sobre la plataforma de su vestidor. Meredith observó con atención la esbelta figura embutida en el elegante traje de novia de color azul pálido, tomando nota de cada detalle, desde la desnuda línea recta de la nuca hasta los elaborados fruncidos de los volantes. Una sonrisa de satisfacción empezó a esbozarse en sus labios, pero la retuvo con firmeza. No se podía ser demasiado efusiva cuando se estaba negociando con madame Renée, la modista más exclusiva de Oxford Street. Por cada cumplido que recibía, se veía claramente impelida a aumentar sus ya exagerados precios.
– Está usted muy hermosa, lady Sarah -dijo Meredith-. Lord Greybourne se quedará prendado en cuanto la vea.
Un suave aleteo de algo que se parecía sospechosamente a la envidia estremeció a Meredith, sorprendiéndola e irritándola. Apartó ese sentimiento a un lado, como si fuera un insecto que la molestara, y miró a la hermosa joven que estaba de pie frente a ella. El orgullo sustituyó inmediatamente la errante punzada de envidia.
La verdad era que había llevado a cabo los preparativos en nombre de lord Greybourne de una manera brillante. Lady Sarah era un diamante de primera calidad. Dulce, inocente, responsable, con un temperamento amable, una conversación alegre y una voz cantarina que podía rivalizar con los ángeles, y un formidable talento para el piano. Las negociaciones que Meredith había llevado a cabo entre el padre de lady Sarah, el duque de Hedington, y lord Greybourne, el conde de Ravensly, habían sido difíciles y complicadas, incluso para una casamentera de su experiencia. A pesar del escándalo provocado por el hecho de que, tres años atrás, Lord Greybourne no hubiera regresado a Inglaterra -abandonando su vagabundeo por los agrestes parajes de países exóticos- para hacer los honores al matrimonio dispuesto por su padre en su nombre, unido al hecho de que incomprensiblemente hubiera decidido apartarse de las comodidades de la alta sociedad para vivir en condiciones «incivilizadas» -donde abundaban las costumbres bárbaras- para estudiar restos antiguos, el título y las relaciones familiares de lord Greybourne le habían salvado de convertirse en un solterón sin esperanzas. Aun así, habían sido necesarias grandes cantidades de tiempo, halagos y diplomacia por parte de Meredith para convencer al duque de que lord Greybourne era la pareja perfecta para lady Sarah. Una labor que se hacía mucho más difícil si se consideraba las hordas de jóvenes pretendientes con título, no manchados por ningún escándalo, que revoloteaban alrededor de lady Sarah.
Pero ella consiguió convencer a lord Hedington. Una mueca de satisfacción relajó los labios de Meredith, y tuvo que hacer esfuerzos para no dejarse llevar por sus impulsos y darse una palmadita en el hombro. Gracias a sus «inspirados» esfuerzos -se veía obligada a decirse-, la boda más esperada de la temporada tendría lugar dentro de dos días en la catedral de St. Paul. Iba a ser una boda tan sonada, un matrimonio tan importante y del que tanto se iba a hablar que dejaría asegurada la reputación de Meredith como la mejor casamentera de Inglaterra.
Desde que se anunciara la boda dos meses antes, no dejaban de requerirla madres ansiosas, invitándola a tomar el té y a veladas musicales, preguntando su opinión acerca de los pretendientes que convendrían a sus hijas. E informándose de cuáles de los solteros estaban dispuestos a elegir novia aquella temporada.
Como ya había hecho en múltiples ocasiones durante los últimos meses, Meredith volvía a preguntarse por qué un hombre nacido en los escalafones más elevados de la alta sociedad, el heredero de un condado, un hombre que nunca habría debido malgastar su vida haciendo otra cosa que no fuera disfrutar de los placeres de la vida, había pasado una década viviendo en condiciones salvajes y buscando en excavaciones restos que habían pertenecido a personas ya «muertas». Meredith daba vueltas en su mente práctica a cada uno de esos pensamientos. Estaba claro que lord Greybourne abrigaba ciertas tendencias y creencias poco usuales, y -pensó estremecida- sus maneras seguramente necesitarían ser desempolvadas. Incluso el padre de lord Greybourne había insinuado que su hijo podría necesitar un poco de «lustre».
Aun así, ella estaba segura de que podría abrillantarlo lo suficiente para que hiciera un buen papel el día de su boda. Después de todo, su reputación y su sustento dependían del éxito de esa boda. Al menos esperaba que después de la ceremonia demostrara ser un marido amable y cariñoso. Ya que, en vista del gran retrato de marco dorado que colgaba en el salón de la casa de su padre, lord Greybourne no había sido bendecido con la generosidad de la atracción física.
La imagen de aquel cuadro había quedado impresa en su mente. Pobre lord Greybourne. Mientras que su padre, el conde, era bastante atractivo, lord Greybourne no lo era en absoluto. Aquella pintura dejaba ver un semblante pálido, mofletudo y sin sonrisa, rematado por unos delgados anteojos que aumentaban sus ya de por sí ordinarios ojos castaños. Definitivamente, no era el más atractivo de los hombres. Por supuesto que el retrato había sido encargado catorce años antes, cuando él no era más que un muchacho de quince años. Meredith esperaba que los años que había pasado fuera de casa lo hubieran mejorado de alguna manera, aunque tampoco le importaba demasiado. Además de ser una mujer modélica, lady Sarah no tenía, al contrario que muchas de las mujeres jóvenes de su edad, irreales ideas románticas al respecto del matrimonio. «Gracias a Dios -pensaba-, porque me temo que esta querida muchacha se va a casar más con la rana que con el príncipe.»
Sí, lady Sarah sabía que su obligación era casarse, y casarse con un buen partido, siguiendo los dictados de su padre. Meredith se alegraba de que lady Sarah no fuera una mujer difícil, como lo eran gran número de las modernas muchachas jóvenes, que pretendían llegar a casarse con pretendientes que las amaran. Meredith luchó contra el impulso de reírse ante tal sinsentido. Las parejas de amantes. El amor no tenía nada que ver con el éxito de un matrimonio.
Meredith se quedó mirando a lady Sarah, quien, a juzgar por su expresión, no parecía tan feliz como debería estarlo.
– No frunza las cejas, lady Sarah -la regañó amablemente Meredith-. Se le va a arrugar la frente. ¿Algo va mal? El vestido…
– El vestido es perfecto -contestó lady Sarah. Sus enormes ojos de color azul claro, que reflejaban un inequívoco dolor, se encontraron en el espejo con los de Meredith-. Estaba pensando en lo que me dijo… sobre lord Greybourne, que iba a quedarse prendado en cuanto me viera. ¿Piensa realmente que sucederá eso?
– Querida mía, ¡no debería usted dudarlo ni por un momento! Me tendré que colocar a su lado haciendo sonar una bocina para reanimarlo en cuanto caiga postrado a sus pies.
– Oh, querida -dijo lady Sarah abriendo desmesuradamente los ojos-, ¿y qué voy a hacer yo con un marido que se desmaya al verme?
Meredith pudo contener la risa a duras penas. Lady Sarah poseía muchas y admirables virtudes, pero, desgraciadamente, el sentido del humor no era una de ellas.
– Estaba hablando de manera figurada, no literal, querida mía. Por supuesto que lord Greybourne no es propenso a los desmayos -«eso espero», se dijo-. Como supondrá, con todos sus viajes y sus exploraciones, se trata uno de los hombres más fuertes y sanos que pueda encontrar.
«Solo puedo esperarlo y rezar por ello», se dijo de nuevo.
Como lady Sarah todavía parecía preocupada, Meredith la agarró de las manos, unas manos frías como un témpano, observó.
– No hay de qué preocuparse, querida. Es completamente natural y bastante común sentir un poco de ansiedad los días previos a la boda. Solo debe recordar esto: va a ser la novia más hermosa, su prometido demostrará ser el más galante y apasionado de los hombres, y su boda será de la que más se hable en la alta sociedad durante muchos años -«y de este modo asegurará mi reputación y mi futuro», pensó.
Al momento, su imaginación echó a volar y se vio a sí misma en el futuro, cómodamente instalada en una casa de campo en Bath, o quizá en Cardiff, tomando aguas termales, disfrutando del aire del mar, de la admiración y del respeto de todos los que se cruzaban con ella… y su miserable pasado estaba tan profundamente enterrado que nunca más podría volver a resucitar. Este matrimonio representaba la culminación de su dura lucha por hacerse un hueco -un hueco respetable- en el mundo por sí misma, pero eso no era más que el principio. Sus servicios como casamentera iban a ser los más solicitados, su futuro financiero se estabilizaría, y todo ello dedicándose a un servicio que se sentía obligada a ofrecer. Porque cualquier mujer merecía la protección y el cuidado de un amable y decente marido. Qué diferente habría podido ser su vida si su madre hubiera encontrado a un hombre de ese tipo…
– Papá ha recibido noticias de que el barco de lord Greybourne llegó al muelle esta mañana -dijo lady Sarah sacando a Meredith de sus ensoñaciones-. Acaba de enviarles una invitación a lord Greybourne y a su padre para que cenen con nosotros esta noche. -Las tersas y pálidas mejillas de lady Sarah se tiñeron de rubor-. Estoy muy nerviosa por conocer al hombre que va a ser mi marido.
– Y yo estoy segura de que él no puede esperar un minuto más para conocerla -contestó Meredith sonriendo.
Aunque los dos días que faltaban para la boda no dejaban a Meredith demasiado tiempo para poner al día a lord Greybourne sobre las reglas de sociedad, unas reglas que seguramente habría olvidado a lo largo de sus viajes, se sentía tranquila por el hecho de que hubiera pasado sus primeros veinte años de vida nadando en la abundancia.
Pero, de todas formas, ella debía convertirlo en un novio presentable. Y después de la ceremonia, en fin, entonces ya sería un problema (bueno, un proyecto) de lady Sarah.
Se oyó un alboroto que provenía de la calle.
– ¿Qué estará pasando? -preguntó lady Sarah estirando el cuello para ver a través de la cortina verde valle que separaba la zona de vestidores de la parte delantera de la tienda de madame Renée.
– Voy a ver -dijo Meredith.
Caminó hacia la parte delantera de la tienda y miró afuera por la ventana principal de la fachada. En la calle había una hilera de carruajes parados en fila, y un grupo de viandantes a su alrededor, entorpeciendo su visión. Se puso de puntillas y vio al principio del atasco de tráfico un carro de panadero volcado, que era seguramente la causa del problema. Estaba a punto de darse la vuelta, cuando se dio cuenta de que un hombre de la altura de un gigante estaba de pie, al lado del carro volcado, y alzaba un puño del tamaño de un jamón en el que apretaba un látigo. ¡Por el amor de Dios, aquel tipo estaba a punto de azotar a un hombre que sostenía un perrito entre los brazos! Meredith se llevó las manos a la boca, pero antes de que pudiera emitir un grito, un tercer hombre, que estaba de espaldas a ella, ejecutó una rápida maniobra lanzando su bastón y derribando al gigante como si fuera un bolo. Entonces, el salvador le tiró lo que parecía ser una moneda al hombre, que todavía estaba sobre el carro volcado, y luego recogió con calma su bastón con extremo de plata, se lo colocó bajo el brazo y se marchó, desapareciendo entre la muchedumbre.

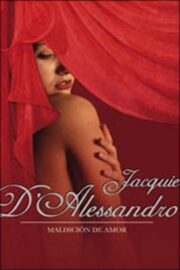
"Maldicion de amor" отзывы
Отзывы читателей о книге "Maldicion de amor". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Maldicion de amor" друзьям в соцсетях.